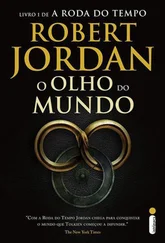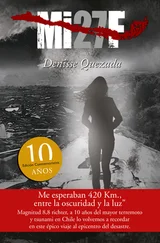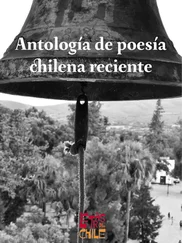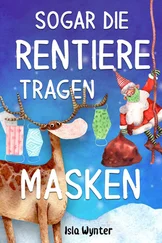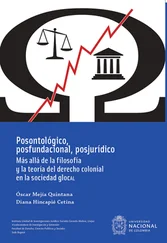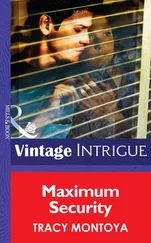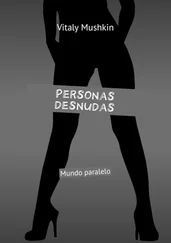Como explica Paul Valéry, «todo lo que vemos en la vigilia está, en alguna medida, previsto . Esa prevención hace posible la sorpresa. Si una intensidad suficiente, o una rareza suficiente, nos cogen desprevenidos, eso quiere decir que con menos [intensidad, rareza] estaríamos preparados» (como se citó en Zilberberg, 2016, p. 27). Hay, entonces, una diferencia de tempo entre la esfera del «llegar a», la del ejercicio ; y la esfera del «sobrevenir», la del evento , fundamental para entender la estrategia orientada a hacer reír , regentada por el humorista gráfico: así, por ejemplo, en un contexto de ejercicio , desplegado en las primeras viñetas, por lo general hacia el medio o el final, irrumpe un evento . Una discontinuidad afecta a una continuidad. Tal como en la modulación, sucede un acento. O, cuando se trata de una sola viñeta, el humorista pinta el retrato de la irrupción de un evento extraordinario en el ámbito de un ejercicio cotidiano presupuesto narrativamente.
Cohesión de viñetas/Coherencia de escenas/Congruencia de situaciones
Pues bien, las prácticas- ejercicios y los eventos -accidentes, reducidos y condensados, componen ese Mundo MezQuino , en su «vida corriente». Se encuentran puestos en escena en un texto que, o combina el dibujo con la escritura, o se vale solo del dibujo; y que, a su vez, está inscrito en un objeto - soporte (la última página de una revista). Dos operaciones tensivas rigen la puesta en escena: el enfoque (más o menos intenso) y el encuadre (más o menos extenso). Desde la perspectiva del enfoque se trata de «esporas» menos o más abiertas, de mudas visiones en las que el posible suplemento acústico está relevado por representaciones gráficas. Relevado y revelado, pues esas visiones se convierten o no en la simulación de audiovisiones . El «sonido» de una historieta es contingente. No la constituye como tal. La habitual representación icónica del sonido (o imagen acústica) no es totalmente necesaria, pero es siempre posible. Que los grafemas sean convertidos en fonemas por un lector real, o que los fenómenos acústicos sugeridos por los procesos materiales puestos en escena suenen realmente por intervención de alguien que practique la actuación mimética de lo que ocurre en la historieta , es algo en absoluto accidental. Vale, en última instancia, la callada e íntima lectura que intima con esas visiones .
Pero sea cual fuere la valencia intensa del enfoque, se trata siempre, por mediación de la praxis enunciativa, de un texto enunciado, convertido en discurso poniendo en juego un lenguaje de sucesivos encuadres (o de un único encuadre). La historieta contiene, pues, las instrucciones de su captación y de su lectura inscritas en la forma misma de los textos como itinerarios deícticos . La instrucción típica obliga a seguir el orden sintagmático: izquierda: arriba → derecha: arriba → izquierda: abajo → derecha: abajo … tantas veces cuantas sean necesarias.
En nuestro corpus prima el eje de la consecución [ anterioridad / posterioridad ], que marca el término no concomitante de la categoría topológica de la programación temporal. En el universo de Quino, no obstante, hay también retratos-relato de un solo encuadre que marcan el término concomitante en la mencionada categoría: el espectador ve muchas cosas que ocurren a la vez ; concentra el tiempo en un instante y dispersa en el espacio varias situaciones. En realidad, en este arte, la concomitancia es ubicua, pues en cada encuadre, aunque forme parte de una historieta muy extensa, es posible reconocer acciones simultáneas, tales como el pensar y el actuar pragmático, entre otras.
La sintagmática de la historieta es, entonces, a su manera, compleja: combina lo simultáneo y lo sucesivo de diversos modos. En orden a la concomitancia , hay también instrucciones atípicas que no hemos analizado. Una de ellas, desde un encuadre final de convergencia, o de «encuentro», presupone una programación de dos relatos paralelos (cada uno siguiendo el vector [ ↓ ]), que marcan, esta vez, el término concomitante de la categoría topológica. La cohesión textual está garantizada por la instrucción izquierda: arriba → derecha: arriba → izquierda: abajo → derecha: abajo , pero la coherencia discursiva se consigue al comparar los encuadres de los relatos solo en la dirección vertical: se tiene así un relato a la izquierda y otro a la derecha , pero dos vectores discursivos en paralelo de arriba hacia abajo que se unen en la escena final. Entre esos relatos rige, lógicamente, en español, la forma temporal [ mientras ]. Les da su coherencia: los dos ocurren «a la vez». Por ejemplo, escenas en paralelo: dos personajes que se alistan y acicalan escrupulosamente para salir de sus respectivas casas; mientras uno se afeita, el otro también se afeita; mientras uno selecciona su corbata, el otro lustra sus zapatos; mientras uno se pone un clavel en el ojal del saco, el otro se perfuma con un sifón; mientras uno se dirige a su automóvil, el otro hace lo mismo; escena final: chocan sus automóviles y, parados frente a frente, se miran con enojo ( Caretas , 4 de abril de 2013; véase la historieta en el anexo 2) 27.
Pues bien, las prácticas devienen lugares liminares entre objetos semióticos (en sentido amplio) y los objetos; también lugares liminares entre prácticas. Así, por ejemplo, cada encuadre es una ventana y, en general, el uso de globos (tipo humo: pensamientos; o tipo continuo: palabras pronunciadas), el uso de cuadros, espejos, puertas y ventanas abiertas, entreabiertas o cerradas, de dispositivos urbanísticos y arquitectónicos representados, dan cuenta de la ambivalente liminaridad del sujeto de la praxis enunciativa, quien está y no está en ese mundo, en la medida en que vive las tensiones entre operaciones imaginarias que «lo meten» (desembrague) y «lo sacan» de él (embrague).
Reitero, las prácticas puestas en escena en estos textos devienen prácticas enunciadas en un soporte que reduce y condensa muchas de las dimensiones de lo que entendemos habitualmente por práctica . Se trata, entonces, de prácticas enunciadas, representadas gráficamente ; como tales, dan lugar a escenas prácticas enunciadas (siempre desde la praxis enunciativa como práctica vivencial presupuesta, en la que se constituye cada lector). Esas escenas, en clave gestáltica, aparecen como dibujos-inscripciones que juegan de distinta manera con la relación figura/fondo. Al convertir a los personajes y su circunstancia en figuras de superficie sobre una pared blanca, el dibujante hace que el espectador no vea el fondo, la página en blanco, pues ese fondo, por definición, no se destaca, no se ve. En consecuencia, el dibujante simula, construye, un campo de presencia, un simulacro de «espacio tridimensional», de una cavidad con su centro y sus horizontes. Implanta así centros concentradores de intensidades prácticas, cognitivas y pasionales, atractores de presencias fuertes. En simultáneo, horizontes expansores, diseminadores de presencias gradualmente debilitadas «hacia el fondo»; incluso, «más allá del fondo», sugieren la ausencia. En efecto, podemos explorar, al límite, la capacidad del humorista gráfico para «dibujar» ausencias 28. El caso es que el dibujante inventa espacios, escenarios, configuraciones, distancias; maneja con ellos una especie de ficción proxémica.
Читать дальше