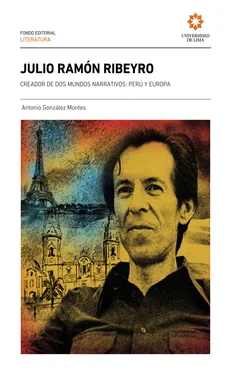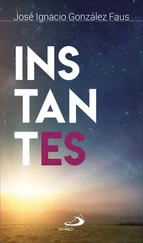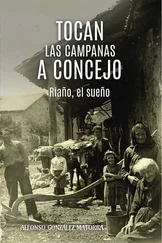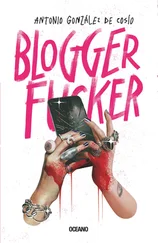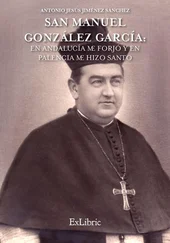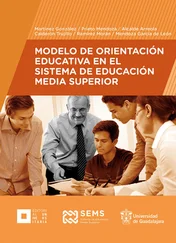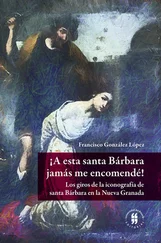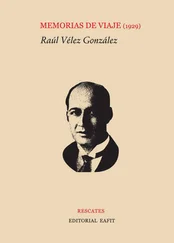El narrador testigo evoca, también, el modo en que la guerra afecta, directa o indirectamente, a su propia familia, en especial a su hermana Eulalia, cuyo novio, el teniente Marcos, está en la frontera. Pero lo más preocupante y que incide directamente en el curso que tome la historia es que “pronto los muertos no entraron ya en el cementerio ni los heridos en el hospital”. Ante esa emergencia, aun el padre del narrador, pese a sus resistencias iniciales, se vio en la obligación de colaborar en la ubicación de cuartos vacíos en las casas particulares para alojar a los heridos que no tenían donde permanecer. A su vez, el teniente Marcos regresa de la frontera y visita la casa de su novia y allí informa sobre el avance del conflicto y ante la pregunta de uno de los presentes afirma que esta guerra “ya está ganada”.
La labor de observadores del narrador y de su hermano Javier se hace más dramática a partir del momento en que dos heridos, cuyas nacionalidades no se conocen con precisión, son asignados a la casa de aquellos. Como es previsible, la presencia de los dos soldados causa revuelo entre los dos hermanos; uno de ellos, Javier, los va a ver a los pocos momentos de su llegada y ofrece su versión al otro, pero no puede distinguir la nacionalidad de cada uno, debido a que “no tienen botas (peruanos) ni polainas (ecuatorianos). Están descalzos”.
El personaje narrador espera el día siguiente para ir a ver a los heridos y su testimonio es impactante ya que presenta las condiciones deplorables en que se encuentran ambos, a la vez que trata de acertar con la nacionalidad de los soldados. Empero, la visita al lugar se torna aún más comprometedora pues uno de los heridos le pide agua y le muestra su herida, lo cual le provoca “una especie de vértigo” y lo obliga a ir hasta la cocina donde informa a su hermana acerca del pedido y de lo que ha visto; pero esta le dio una respuesta negativa debido a que asume que los heridos son ecuatorianos y por tanto “son los que disparan contra Marcos”. No se explica por qué los han traído y amenaza con tirarse al mar.
Como el centro de atención del relato son los heridos y el descubrimiento de sus nacionalidades, un asunto que todos quieren dilucidar, el narrador da cuenta de la nueva visita a aquellos en compañía de su padre; pese a los esfuerzos de este último no es posible que ni uno ni otro soldado conteste con claridad a las preguntas del dueño de casa; pero sí es revelador del drama de la guerra el que no puedan entender en qué lengua se expresa uno de los dos heridos; el narrador alcanza a señalar que “dijo una palabra que no entendimos”.
Ante esta dificultad, el padre indica que los enfermeros son los únicos que saben de dónde son uno y otro soldado. Esa misma tarde vinieron los enfermeros, pero ellos tampoco saben con certeza la nacionalidad de cada uno y admiten que “con este lío se han perdido los documentos de identidad” y prometen averiguar en el hospital.
El relato se abre a otras alternativas a partir de la noticia que registra el narrador de que la guerra ha terminado y “que los ecuatorianos habían capitulado”. En el plano oficial y público, la conclusión del conflicto trae consigo una onda de celebraciones en las que participa el propio padre del narrador, pero en el plano privado “los heridos, olvidados ya, se seguían muriendo en nuestra casa”. Es sobre todo en esta desatención a la suerte de quienes han participado en el conflicto, defendiendo los intereses de uno y otro país, que puede comprobarse lo absurdo e inhumano de guerras que exaltan el nacionalismo, pues los gestores de estas no se preocupan por la vida o la salud de los hombres concretos que son víctimas de la violencia bélica.
El observador concentra su interés en el último día de los sucesos que son parte de “Los moribundos”. De esas horas cruciales elige algunas escenas para ilustrar el contraste de situaciones y de sentimientos que trae consigo una guerra. La primera escena que registra se desarrolla en la mañana y es relevante porque el propio personaje encuentra de pie al soldado que había estado con una herida en la pierna. Este informa que su compañero “se está muriendo”, revela su nacionalidad ecuatoriana y anuncia su deseo de irse.
El menor de la familia recurre a su hermano Javier para resolver la situación planteada por el soldado, pero la respuesta de aquel, una vez enterado de la nacionalidad del herido, es considerarlo su prisionero y no atender su solicitud de salida; le ordena que vuelva al depósito y decide montar guardia, pues según él “de aquí nadie se escapa”.
El desenlace de los sucesos comienza a plantearse a partir del momento en que nuestro testigo se concentra en mostrar a través de la técnica de la escena lo que ocurre en la noche de aquel mismo día. El hecho central es la celebración de una comida de “fraternidad” en homenaje a Marcos, y a la que han sido invitados “el comandante de la zona y un ecuatoriano que era dueño del ‘Chimborazo’, el bar más grande de Paita” (Ribeyro, 1994, I, p. 234).
Empero, la atmósfera del relato se torna más compleja pues se produce un contraste entre el ambiente de fiesta y de agasajo y los gritos de los soldados desde el depósito que llegan hasta el lugar donde están los invitados. Esta incómoda situación obliga al dueño de casa a informar que aloja a unos heridos en casa, y dirigiéndose al dueño del “Chimborazo” le reveló que uno era un paisano suyo; el invitado se hizo el desentendido y siguió conversando con los demás.
El enunciador, una vez más, sigue a su padre con dirección al depósito para presenciar y dar testimonio de los últimos hechos protagonizados por los moribundos. Y es el herido peruano, quien, con sus gestos desesperados y sus deseos de comunicarse con el dueño de casa, tiñe la escena de un dramatismo conmovedor. En efecto, lo que presencian el padre y el hijo son los momentos finales de la vida del peruano herido, quien incluso llega a coger al dueño de casa de la corbata e intenta, vanamente, hacerse entender, como lo señala el narrador: “Sus ojos lo miraban con terror. Sus labios comenzaron a moverse y por ellos salían sus palabras tan amontonadas que parecían formar un canto sin fin” (Ribeyro, 1994, I, p. 234).
El padre es incapaz de comprender el mensaje porque su propio compatriota se expresa en una lengua, el quechua, en que se comunican los indígenas, pero no todos los mestizos, aunque ambos pertenezcan a un mismo país. La desesperación del dueño de casa es tal que abandona, por un momento, a su interlocutor y vuelve al comedor para averiguar si alguno sabe quechua; solo Marcos contesta algo y ello provoca la burla de todos los demás. Al papá no le queda otra alternativa que regresar al escenario donde están los heridos y su propio hijo, testigo de estos impactantes momentos.
Lo paradójico de la situación se hace más evidente cuando se constata que el único que entiende el idioma del indígena peruano es el herido ecuatoriano, probablemente también indígena, y quien se convierte en el nexo que permite transmitir los últimos deseos del moribundo. La riqueza y complejidad comunicativa de la escena se intensifica con la presencia de la escritura, pues el padre manda a su hijo a traer papel y lápiz para poder transcribir la traducción del quechua al español que realizará el herido ecuatoriano.
Empero, la comunicación no se desarrolla con la fluidez esperada, debido a que el mensaje del moribundo es ininteligible y alude a imágenes y recuerdos del campo de batalla, pues se menciona a caballos, soldados y a los propios sufrimientos del agonizante. La traducción y trascripción de este discurso balbuciente se mezcla con voces provenientes del comedor que lanzan “vivas a los patriotas”, pero el padre se mantiene firme en su deseo de seguir hasta el final del mensaje, y así ocurre porque a los pocos minutos se produce el deceso del moribundo.
Читать дальше