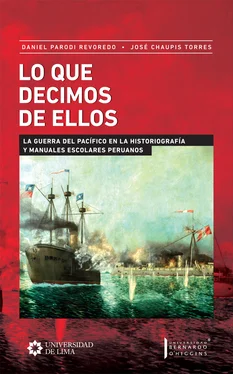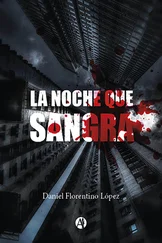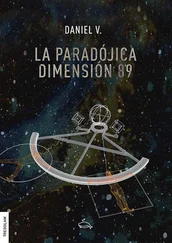La problemática que anima este trabajo es la constatación de que la ideología nacionalista, que encontró su máxima difusión y desarrollo en el siglo XIX, y las narrativas históricas que produjo, mantienen una importante presencia en los tiempos actuales. Esta situación parece imponerse como una cuña sobre el paradigma posmoderno vigente y contradice las teorías que proponen el fin del Estadonación y de los proyectos de construcción nacionales (Beltrán, 2001; Dussel, 1995; Innerarity, 1989).
Esta persistencia del nacionalismo en un contexto posnacional, que Jürgen Habermas delinea con maestría en su ya clásico Más allá del Estado nacional (1998), es evidente en América Latina, espacio geográfico que, sin darle la espalda a los cambios paradigmáticos advenidos desde el fin de la Guerra Fría, parece adherido a la topografía de un archipiélago de estadosnacionales, en el que cada isla se aferra a su pequeña historia y en el que los puentes e intersecciones entre sus relatos son aún escasos y ocupan posiciones muy periféricas frente a la narración central o dominante.
Recientemente algunos de estos países han potenciado la recíproca integración económica, pero, al mismo tiempo, no han dejado de friccionar entre sí por cuestiones fronterizo-territoriales. Estas tensiones se definen y vivencian desde intensas experiencias patrióticas, alojadas dentro de una definición decimonónica del concepto de soberanía que requiere una urgente revisión. Al respecto, en una reciente publicación, el historiador Eduardo Cavieres Figueroa advierte, en lo referente a la relación chilenoboliviana, que también aplica a su símil peruano-chileno, lo siguiente:
Nuestras relaciones con Bolivia están muy determinadas por estos conceptos de historia oficial del siglo XIX, que en este caso, además, tiene que ver con la plena aplicación por parte de ambos Estados, en diversos sentidos, del concepto decimonónico de soberanía. (Cavieres, 2016, p. 52)
Para el caso que nos ocupa, proponemos la permanencia de la utopía liberal-nacionalista decimonónica en el discurso histórico peruano. Esta se cimienta sobre políticas estatales orientadas hacia la conformación del ciudadano moderno, plenamente identificado con la causa patriótica, con el proceso de construcción de la nación y con la sociabilidad política republicana, que se basa en el apego a la ley, las instituciones, la virtud cívica, etcétera (Anderson, 1997; Hobsbawm y Ranger, 2002; Neira, 2012).
Sin embargo, una característica particular de la historiografía tradicional peruana es que no presenta un relato homogéneo, ni mucho menos celebratorio sobre el periodo histórico que recrea. Por el contrario, un tópico fundamental en el discurso oficial acerca de esta etapa, en específico respecto del siglo XIX, es el planteamiento del fracaso de la referida utopía liberal-nacionalista.
Esta particularidad remite al diálogo que existe entre la historia — entendida como narración del pasado— y la realidad que busca reconstruir y explicar. Sobre este punto, Hayden White sostiene, refiriéndose al positivismo histórico del siglo XIX, que el relato historiográfico construye su universo de sentido dentro de su propia textualidad, de acuerdo con el estilo, modalidad argumentativa o bagaje ideológico de su autor, desgarrándolo bruscamente de los acontecimientos que supuestamente expone y explica (White, 1992, pp. 9-12).
A la perspectiva de White se opone Julio Aróstegui, quien afirma que existe una relación dialéctica entre el discurso histórico y el pasado que evoca. Por consiguiente, vincula la teoría con la realidad y sugiere que los acontecimientos y personajes que cobran vida en el relato provienen del mundo real que se encuentra extramuros del texto y que se entrelaza de manera compleja con aquella otra realidad que la narración produce. En tal sentido, aunque el texto histórico es incapaz de reproducir con exactitud los eventos del pasado, sí desarrolla un intenso vínculo con ellos, por lo que presenta niveles muy discutibles, pero al mismo tiempo aceptables, de verdad y de verosimilitud (Aróstegui, 1995, pp. 261-268).
La postura de Aróstegui ha sido recientemente refrendada por Heraclio Bonilla, quien sostiene, refiriendo a la disciplina histórica, que “el establecimiento de estas relaciones de causalidad implica el despliegue de un conjunto de procedimientos que vinculan la teoría con la realidad y que constituyen la metodología de una ciencia” (Bonilla, 2017, pp. 25-26).
Respecto de la memoria colectiva, Michael Pollack sostiene que la enmarcación de la memoria —entendida como un esfuerzo de los grupos dominantes en una colectividad dada, por dejar sentada una narración homogénea acerca del pasado grupal— no puede elaborarse de manera arbitraria. Por ello, la difusión de una historia oficial que no cumpla con mínimos requisitos de justificación y que consista en la falsificación pura y dura del pasado será rechazada por la colectividad de destino, al carecer de vinculaciones suficientes con el pasado que se intenta recrear (Pollack, 1993, p. 35).
Basándonos en estas premisas teóricas, sostenemos que la historiografía tradicional peruana proyecta imágenes complejas y contradictorias acerca del siglo XIX republicano debido a la imposibilidad de soslayar la intermitente pero continua interrupción del orden constitucional perpetrada por erráticos caudillos militares. A esta realidad se le sumará de inmediato otra más aterradora, el hecho maldito, el desastre de la Guerra del Pacífico, con todo lo que supuso la derrota y la ocupación chilena de la mayor parte del territorio del Perú por espacio de cuatro años.
De allí se desprende la idea del fracaso de la utopía liberal-nacionalista, o de la república misma, en tanto que proyecto político. No es casualidad que, en manuales escolares y textos de difusión, el periodo inmediato posterior a la guerra se denomine Reconstrucción Nacional, deslizando así la idea de encontrar un nuevo principio tras la destrucción y colapso de lo avanzado hasta entonces.
Por el contrario, la historia oficial peruana nos ofrece imágenes más coherentes y homogéneas del otro, es decir, de Chile. Este es definido como un sujeto ordenado pero agresivo y dado al expansionismo. La diáfana imagen de Chile en la historiografía tradicional peruana remite a la construcción, en clave nacionalista, de relaciones de alteridad entre la nación propia y las vecinas, con la finalidad de adherir el ciudadano al proyecto nacional en curso, a través de la constatación de la existencia de entidades nacionales análogas que constituyen una amenaza para la propia (Todorov, 1991; Catalani, 2003).
Como hemos ya señalado, la fuente primaria que utilizamos en la presente pesquisa es la Historia de la República del Perú de Jorge Basadre en su reedición del 2005. La elección realizada fue complicada y sencilla al mismo tiempo. Complicada porque, en sentido estricto, Basadre más que representante de la historiografía tradicional es un gran renovador que se distancia de la llamada generación del novecientos, cuyos principales representantes fueron Víctor Andrés Belaúnde y José de la Riva-Agüero, e introduce el marco conceptual de la escuela francesa de Annales a los estudios históricos peruanos, aporte que se expresa en obras tan depuradas como La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú (1947) o El azar en la historia y sus límites (1973).
Sin embargo, su Historia de la República del Perú , obra monumental compuesta de varios tomos, y que motivó múltiples reediciones en vida del autor hasta la década de 1970, y otras tantas reimpresiones posteriores, se ha convertido en referente obligado al que se recurre incesantemente para periodificar las etapas de las que trata. De hecho, hasta el día de hoy, los nombres con los que el historiador tacneño denominó las fases de la era republicana se reproducen una y otra vez en textos escolares y manuales de difusión, al punto de que podemos animarnos a lanzar la hipótesis de que los imaginarios y representaciones históricas acerca de este periodo, que circulan en la colectividad, se vinculan muy cercanamente al relato que Basadre hizo de este.
Читать дальше