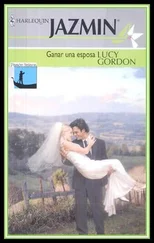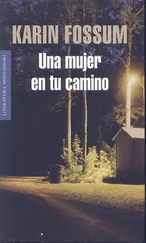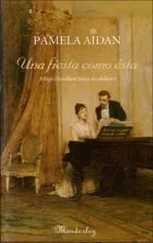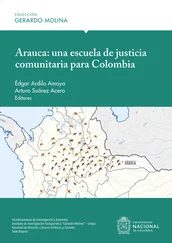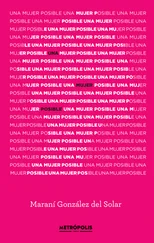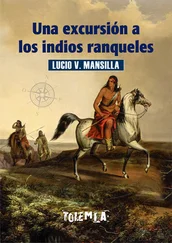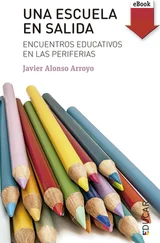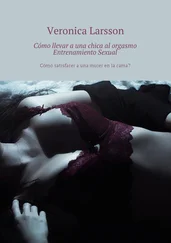Lo que me interesa señalar aquí es que desde esta discursiva oscilante (que va de identificar a los movimientos sociales como interpeladores del Estado que reclaman participación en la formulación y gestión de la política a valorar como los movimientos más importantes a aquellos que impugnan a las instituciones y se niegan a gestionar9) lo que se cuela es una perspectiva normativista o prescriptiva acerca del accionar de los movimientos y organizaciones sociales respecto del Estado: es decir, que señala qué posicionamiento se debe o no tomar.
Este señalamiento que realizo no cancela la posibilidad de que los movimientos sociales y sus experiencias educativas respondan a los intereses de los sectores populares y se constituyan en proyectos “independientes” o “autónomos” de los sectores dominantes. Pero lo que intento señalar es que esa independencia siempre es una autonomía relativa (Williams, 1980) ya que los sectores dominantes en tanto tales poseen la capacidad de incidir material o simbólicamente sobre esas experiencias, esos movimientos o al menos sobre el lenguaje en el cual se formulan esas demandas (Corrigan y Sayer, 2007; Roseberry, 2007). Considero entonces que la autonomía no puede ser supuesta a priori, como una esencia que portan los movimientos sociales y sus experiencias educativas sino que debe ser examinada en su concreción histórica y social, con sus múltiples contradicciones, avances y retrocesos, y no desde una mirada prescriptiva o normativa en relación a lo que los sujetos colectivos deberían hacer o dejar de hacer.
Tercer supuesto: la dimensión pedagógica de las experiencias educativas de los movimientos sociales se define por oposición a la de la escuela oficial
La naturaleza de “alternativa pedagógica” de las experiencias educativas impulsadas por movimientos sociales suele ser uno de los supuestos más extendidos entre la mayoría de los trabajos del campo específico de estudios sobre educación y movimientos sociales en nuestro país. Esta naturaleza estaría dada por elementos como: otros modos de concebir a los sujetos educandos; nuevas maneras de pensar el rol docente; una selección significativa de contenidos; prácticas diferentes de vinculación entre los proyectos educativos y la comunidad (el “territorio”), entre otros puntos. Por ejemplo, respecto de los Bachilleratos Populares, se enuncia:
[esta iniciativa] se presenta como una opción alternativa a las ofertas educativas existentes, una propuesta participativa y democratizadora (…). Se trata de realizar un trabajo de construcción de subjetividades críticas capaces de participar, opinar, discutir y forjar nuevos destinos, evitando reproducir los clásicos mecanismos expulsivos del nivel de jóvenes y adultos. (Sverdlick y Costas, 2008, p. 9).
Estas iniciativas cuestionan la escuela oficial tanto en sus propósitos manifiestos como en aquellos que se expresan en la gramática de la escolaridad y que constituyen la base de la formación de la subjetividad (…). La oposición [entre la “escuela oficial” y las iniciativas educativas de los movimientos sociales] se centra en torno a las características reproductoras y legitimadoras de la desigualdad social a través del tipo de subjetividad que se construye en las escuelas. (Gluz y Saforcada, 2007, p. 21).
Las prácticas pedagógicas y organizacionales del Bachillerato [Popular estudiado] (…) confrontan con la concepción de la democracia liberal en que se asienta la escuela oficial por su implicación en la reproducción del orden capitalista. (Gluz et al., 2008, p. 6).
Como puede advertirse se caracteriza la dimensión pedagógica de estas experiencias educativas en un juego de oposición constante con las características “tradicionales” de las instituciones educativas oficiales. Éstas, además, son homologadas –desde perspectivas que podemos emparentar a los teóricos de la reproducción– a aparatos estatales que reproducen las desigualdades de clase, antes que como espacios de encuentro de múltiples actores e intereses sociales y donde se despliegan procesos heterogéneos tanto de control estatal como de apropiación de saberes y derechos por parte de los sectores populares.
Es interesante notar que esta mirada que esencializa tanto a la educación oficial como a las experiencias educativas de los movimientos se sustenta centralmente en el análisis de los discursos de los militantes-educadores de las experiencias. Solo Sverdlick y Costas (2008) y Langer (2010) avanzan en el análisis del discurso de otros actores –por ejemplo, los estudiantes– o en el análisis de la cotidianeidad educativa a partir de observaciones participantes. En estos trabajos, no obstante, las situaciones de tensión o conflictividad que se registran a propósito de la heterogeneidad de sentidos político-educativos presentes en estas experiencias son interpretadas como “resistencias” que “se superarán con el paso del tiempo” y/o a través del pasaje –fundamentalmente de los y las estudiantes– por sucesivas etapas en las que interioricen las nuevas formas educativas que no se encuadran en las “costumbres tradicionales”:
los estudiantes desarrollan un interesante proceso que podríamos sistematizar en tres etapas: sorpresa, desnaturalización y apropiación. La primera se caracteriza por diversas manifestaciones de asombro y desconcierto frente a propuestas didáctico-pedagógicas que no se encuadran en las “costumbres tradicionales” (…). Según los casos, la sorpresa puede venir acompañada de aceptación o rechazo. Si se trata de este último, suelen ir de la mano de reclamos constantes por “la vuelta” a las “formas tradicionales de la educación” (…). La segunda etapa, se caracteriza por un proceso de desnaturalización que conlleva su tiempo, sus marchas y contramarchas y también sus conflictos. En la tercera, los estudiantes han interiorizado las nuevas formas y, ya adaptados, las reproducen, critican y también reformulan. (Sverdlick y Costas, 2007, p. 31, comillas en el original).
Inclusive cuando se plantea la existencia de posibles reformulaciones, la utilización de tipologías para identificar etapas progresivas de “adaptación” y el uso de términos como “tradiciones” o “costumbres” refuerzan la idea de la existencia de prácticas o propuestas educativas “alternativas” que se construyen –aunque sea progresivamente– en oposición a las “tradicionales”.
Respecto de este tercer supuesto me pregunto si no es precisamente por presentar a la escuela oficial o “tradicional” asociada a un imaginario escolar abstracto –como poseedora de unas características pedagógicas rotuladas como negativas y vinculada de manera homogénea a la función de reproducir las desigualdades sociales– que termina por esencializarse también –a partir de la presentación de las características exactamente opuestas– a las experiencias educativas de los movimientos sociales.
Es necesario explicitar que este señalamiento sobre las visiones polarizadas entre la educación tradicional/estatal/hegemónica y la educación popular/civil/contra-hegemónica no es novedoso en nuestro país. Hace ya casi dos décadas Elena Achilli señalaba que ciertos trabajos que planteaban la necesidad de que los movimientos indígenas abandonaran el espacio de lo público/lo estatal (para construir sus propuestas pedagógicas “interculturales” y con “autodeterminación”) terminaban por caer en falsos reduccionismos que homogeneizaban/esencializaban aquello que pretendían diferenciar, desconociendo inclusive la variedad de procesos y de luchas existentes en el ámbito educativo estatal10 (Achilli, 2001).
Cuarto supuesto: la dimensión educativa de la militancia se homologa a la formación política en los principios ideológicos de los movimientos sociales
Читать дальше