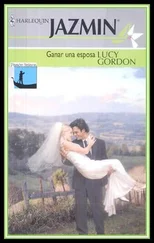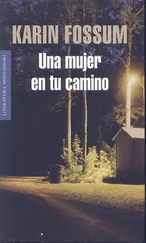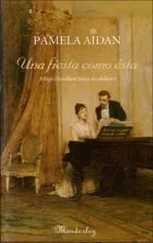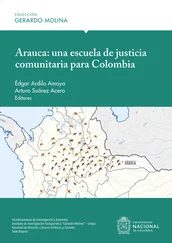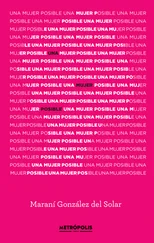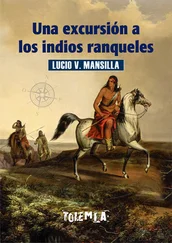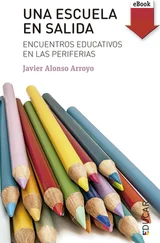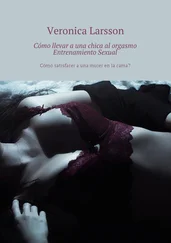Lejos de desconocer las relaciones de poder o la dimensión analítica de clase social al interior de las instituciones educativas lo que se propone es que, en ellas, si bien predominan los intereses de las clases dominantes, esto no cancela ni la presencia de los sectores oprimidos ni la posibilidad de la articulación de sus diversas acciones en los procesos de oposición a los grupos dominantes (Rockwell, 1987). Esta concepción transforma a las instituciones educativas en objetos solo definibles en términos de su concreción social, histórica y política y entendiendo que
(…) lejos de constituir simples instrumentos usados por el Estado para moldear corazones y mentes (…) se convierten en lugares en los que diversas representaciones de la persona educada entran en juego, son impulsadas, retiradas o elaboradas. (Rockwell, 1996, p. 21).
Esas diversas representaciones que entran en juego –y, más de una vez, en disputa– responden no solo a la diversidad de proyectos educativos que se impulsan desde el Estado a través de políticas, lineamientos curriculares y programas educativos. Responden también a sentidos, prácticas y expectativas educativas que provienen de distintos representantes civiles5: de padres y madres, de asociaciones cooperadoras, de organizaciones políticas, sindicales, comunitarias o religiosas e inclusive de empresas cuyos intereses suelen presentarse de manera más o menos camuflada. Esa heterogeneidad de intereses, sentidos y expectativas en torno a la educación entran en contacto y en un diálogo más o menos tenso en la cotidianeidad de la institución escolar. Rockwell (1987) remite a estas cuestiones al señalar, por ejemplo,
(…) la imposibilidad de establecer una demarcación nítida entre “escuela” y “comunidad” en escuelas públicas sostenidas en cierta medida por los padres de familia y en localidades donde la escuela es el espacio tanto de organización civil como de gestión hacia las autoridades políticas. (p. 29).
Otra noción que forma parte de esta perspectiva conceptual acerca de las instituciones educativas es la de apropiación. Con esta noción se alude a la relación dialéctica entre las condiciones estructurales que ponen a disposición determinados bienes culturales (lenguajes, políticas, recursos, sentidos) y la capacidad individual y colectiva de los sujetos para hacer uso (para apropiarse) de esos bienes (Heller, 1977; Rockwell, 1996). Desde este lugar se complejiza el proceso de aprendizaje humano más allá del modelo de simple “interiorización” o “inculcación” para centrarse en la relación activa entre el sujeto particular y la multiplicidad de recursos y usos culturales disponibles objetivados en los ámbitos heterogéneos que caracterizan a la vida cotidiana (Padawer, 2010).
Al visibilizar la existencia de procesos de apropiación al interior de las instituciones educativas se intenta poner de relieve los modos a través de los cuales los sujetos dan concreción real a la vida escolar y más allá de los mecanismos estatales de control (Ezpeleta y Rockwell, 1983; Rockwell, 1996, 2000). No obstante, y si bien se trata de una categoría que sitúa sin ambigüedad la acción en la persona –en tanto él/ella toman posesión sobre y hacen uso de los recursos culturales disponibles– es necesario localizarla dentro del conflicto social: se debe reconocer que esa apropiación se produce en el marco de relaciones de poder existentes entre los sujetos, algunos de los cuales poseen más poder que otros para apropiarse de aquello que está disponible y tanto en términos materiales como simbólicos (Rockwell, 1996).
En el marco de mi investigación, este concepto me fue útil precisamente para entender que la presencia de programas estatales, el uso de lineamientos curriculares oficiales o la existencia de sentidos educativos hegemónicos en la cotidianeidad de las experiencias educativas del Movimiento no representaban elementos que “contaminaban” un universo educativo “alternativo” o “contra-hegemónico” (suposición que, como veremos en el siguiente apartado, suele ser recurrente en los estudios sobre la temática). Por el contrario, estos elementos eran utilizados de manera heterogénea, eran reformulados de diversos modos y podían ser apropiados por los sujetos –de manera individual o colectiva– con sentidos políticos y educativos inesperados y sumamente potentes. Del mismo modo, la noción me resultó útil para explorar los procesos por medio de los cuales los sujetos que participaban de estas experiencias se apropiaban de las mismas en un sentido político: construyendo motivaciones para su participación que podían inclusive escapar a los sentidos previamente definidos para la misma.
Precisamente en torno a la dimensión de la participación o involucramiento político recuperé aportes teóricos y metodológicos de diversos estudios socio-antropológicos sobre política colectiva, tales como Borges (2009); Manzano (2004a, 2004b, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011); Quirós (2006, 2009, 2011); Sigaud (2004); Vázquez (2011), entre otros. Estos trabajos me resultaron importantes porque me invitaron a cuestionar las visiones dicotómicas entre el Estado (como aparatos político-administrativos racionalizados) y la sociedad civil (expresada en movimientos sociales y formas de acción colectiva). Contrariamente a estas visiones, reconstruyen la interpenetración mutua existente entre lo estatal y lo civil y las vinculaciones cotidianas de los activistas políticos con ámbitos, agentes y políticas estatales. Al mismo tiempo, privilegian el análisis de los contextos amplios de vida de quienes participan en colectivos políticos, de las especificidades locales y regionales que configuran las tramas de participaciones y del modo en que históricamente se construyen como legítimas ciertas demandas y formas de lucha6.
Al poner el énfasis en los aspectos contextuales, relacionales e históricos, los aportes de estas investigaciones me ayudaron en el intento por abordar de un modo más complejo los procesos de política colectiva en el marco de los cuales se desplegaban las experiencias educativas analizadas. Además, a través de algunos/as de estos/as autores/as, me acerqué a textos de la teoría política vinculados al pensamiento marxista y/o gramsciano –y en línea, por tanto, con la obra de Elsie Rockwell–. Me refiero a las producciones de Roseberry (2007), Corrigan y Sayer (2007), Crehan (2004, 2019) y Williams (1980). Estos me resultaron útiles para entender que más allá de los posicionamientos ideológicos y discursivos en torno a la “autonomía” de las organizaciones sociales respecto de los sectores dominantes, la política y la cultura de los sectores subalternos y de sus organizaciones existen dentro del campo de fuerza del Estado, y sus posibilidades de acción son moldeadas por él (Roseberry, 2007).
Desde los aportes conceptuales de estos trabajos así como también de lo que retomé del campo de la etnografía educativa latinoamericana pude sostener un debate fructífero con el campo específico de antecedentes sobre educación y movimientos sociales. Veamos a continuación parte de este debate.
III. Los estudios sobre educación en movimientos sociales en Argentina
En los últimos años se ha vuelto notable en Argentina la cantidad de trabajos que abordan experiencias educativas impulsadas por movimientos y organizaciones sociales. Estas producciones provienen de diferentes tradiciones disciplinares, por lo que es posible encontrar trabajos realizados tanto desde la pedagogía, la comunicación social o la sociología de la educación como también –aunque en menor medida– desde la antropología social. En primer lugar, presentaré en este apartado las investigaciones7 que, a mi entender, comparten ciertos supuestos comunes respecto de estas experiencias educativas. Luego me detendré en el análisis de otras producciones que se realizan tomando una distancia crítica de esos supuestos.
Читать дальше