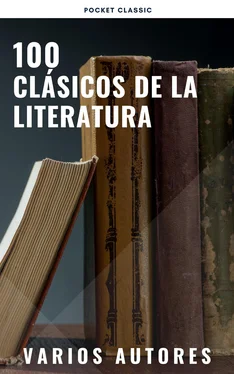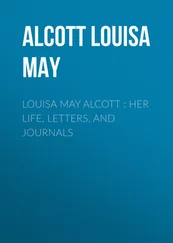Índice de contenido
Parte I
El Gran Gatsby El Gran Gatsby Por Francis Scott Fitzgerald
Frankenstein; o El Moderno Prometeo Frankenstein; o El Moderno Prometeo Por Mary Shelley
Los Muchachos de Jo Los Muchachos de Jo Por Louisa May Alcott
El Convivio El Convivio Por Dante Alighieri
Persuasión Persuasión Por Jane Austen
Mansfield Park
El Diccionario del Diablo
Cumbres Borrascosas
Piratas en Venus
Alicia en el País de Las Maravillas
La Piedra Lunar
Meditaciones
Canción de Navidad
Poemas a la Muerte
El Viento Comenzó a Mecer la Hierba
El Vizconde de Bragelonne
Suave Es la Noche
Suave Es la Noche
Suave Es la Noche
La Educación Sentimental
Cádiz
Los Padecimientos del Joven Werther
Jude El Oscuro
El Cascanueces y el Rey de los Ratones
Rip Van Winkle
Cuentos de la Alhambra
Retrato de una Dama
Dublineses
El Proceso
El Misterio del Cuarto Amarillo
El Fantasma de la Ópera
La Casa de Bernarda Alba
Poemas en Prosa
El Que Susurraba en la Oscuridad
La Eneida
Ana de las Tejas Verdes
El Vampiro
Libro de las Maravillas del Mundo
La Ciudadela
El Desquite de Sandokán
Ivanhoe
Las Aventuras de Tom Sawyer
Juana de Arco
Miguel Strogoff
Aventuras de Tres Rusos y Tres Ingleses en el África Austral
El Hombre Invisible
La Isla del Doctor Moreau
La Casa de la Alegría
La Edad de la Inocencia
María
Viaje al Pasado
Parte II
El Arte de la Guerra
Drácula
La Guerra de los Mundos
Ética a Nicómaco
Pigmalión
Quo Vadis
Fábulas en Verso
La Abadía de Northanger
Emma
Shirley
Don Quijote de la Mancha (Parte I)
Don Quijote de la Mancha (II Parte)
El Hombre que Sabía Demasiado
La Máscara Robada
Las Aventuras de Robinson Crusoe
Historias de Fantasmas
Los Hermanos Karamazov
La Liga de los Pelirrojos
El Tulipán Negro
El Caballero de Harmental
Napoleón
La Interpretación de los Sueños
Las Minas del Rey Salomón
La Ilíada
Poesía Completa
Fundamentación de la metafísica de las costumbres
El Hombre que Pudo Reinar
El Color que Cayó del Cielo
El Misántropo
Ana la de Avonlea
Ana la de Álamos Ventosos
Cómo Se Filosofa a Martillazos
La Celestina
Edipo Rey
La Feria de las Vanidades
Katia
Tom Sawyer en el Extranjero
LA PRINCESA DE BABILONIA
Sonata de Invierno
Sonata de Primavera
Los Amotinados de la Bounty
De la Tierra a la Luna
Los Primeros Hombres en la Luna
Francia Combatiente
Salomé
El Secreto de la Vida
El Príncipe Feliz
Cuentos Completos
Vindicación de los Derechos de la Mujer
Una Habitación Propia
Fin de Viaje
Por
Francis Scott Fitzgerald
1
Cuando yo era más joven y más vulnerable, mi padre me dio un consejo en el que no he dejado de pensar desde entonces.
«Antes de criticar a nadie», me dijo, «recuerda que no todo el mundo ha tenido las ventajas que has tenido tú».
Eso fue todo, pero, dentro de nuestra reserva, siempre nos hemos entendido de un modo poco común, y comprendí que sus palabras significaban mucho más. En consecuencia, suelo reservarme mis juicios, costumbre que me ha permitido descubrir a personajes muy curiosos y también me ha convertido en víctima de no pocos pesados incorregibles. La mente anómala detecta y aprovecha enseguida esa cualidad cuando la percibe en una persona corriente, y se dio el caso de que en la universidad me acusaran injustamente de intrigante, por estar al tanto de los pesares secretos de algunos individuos inaccesibles y difíciles. La mayoría de las confidencias no las buscaba yo: muchas veces he fingido dormir, o estar sumido en mis preocupaciones, o he demostrado una frivolidad hostil al primer signo inconfundible de que una revelación íntima se insinuaba en el horizonte; porque las revelaciones íntimas de los jóvenes, o al menos los términos en que las hacen, por regla general son plagios y adolecen de omisiones obvias. No juzgar es motivo de esperanza infinita. Todavía creo que perdería algo si olvidara que, como sugería mi padre con cierto esnobismo, y como con cierto esnobismo repito ahora, el más elemental sentido de la decencia se reparte desigualmente al nacer.
Y, después de presumir así de mi tolerancia, me veo obligado a admitir que tiene un límite. Me da lo mismo, superado cierto punto, que la conducta se funde sobre piedra o sobre terreno pantanoso. Cuando volví del Este el otoño pasado, era consciente de que deseaba un mundo en uniforme militar, en una especie de vigilancia moral permanente; no deseaba más excursiones desenfrenadas y con derecho a privilegiados atisbos del corazón humano. La única excepción fue Gatsby, el hombre que da título a este libro: Gatsby, que representaba todo aquello por lo que siento auténtico desprecio. Si la personalidad es una serie ininterrumpida de gestos logrados, entonces había en Gatsby algo magnífico, una exacerbada sensibilidad para las promesas de la vida, como si estuviera conectado a una de esas máquinas complejísimas que registran terremotos a quince mil kilómetros de distancia. Tal sensibilidad no tiene nada que ver con esa sensiblería fofa a la que dignificamos con el nombre de «temperamento creativo»: era un don extraordinario para la esperanza, una disponibilidad romántica como nunca he conocido en nadie y como probablemente no volveré a encontrar. No: Gatsby, al final, resultó ser como es debido. Fue lo que lo devoraba, el polvo viciado que dejaban sus sueños, lo que por un tiempo acabó con mi interés por los pesares inútiles y los entusiasmos insignificantes de los seres humanos.
Mi familia ha gozado, desde hace tres generaciones, de influencia y bienestar en esta ciudad del Medio Oeste. Los Carraway son como un clan, y existe entre nosotros la tradición de que descendemos de los duques de Buccleuch, pero el verdadero fundador de nuestra rama familiar fue el hermano de mi abuelo, que llegó aquí en 1851, pagó por que otro fuera en su lugar a la Guerra Civil, y fundó la empresa de ferretería al por mayor de la que hoy día se ocupa mi padre.
No llegué a conocer a mi tío abuelo, pero dicen que me parezco a él, especialmente al adusto retrato que mi padre tiene colgado en su despacho. Terminé los estudios en New Haven en 1915, exactamente un cuarto de siglo después que mi padre, y poco más tarde participé en esa abortada migración teutónica conocida como la Gran Guerra. Disfruté de tal modo la contraofensiva que volví lleno de desasosiego. El Medio Oeste ya no me parecía el centro candente del mundo, sino el último y miserable confín del universo, y decidí irme al Este y aprender los secretos de la compraventa de bonos. Todos mis conocidos se dedicaban a los bonos, así que pensé que el negocio podría mantener a uno más. Mis tías y mis tíos debatieron el asunto como si me estuvieran buscando colegio, y por fin dijeron: «Bien, bien…, sí», muy serios, con expresión de duda. Mi padre aceptó financiarme durante un año y, después de varios aplazamientos, me fui al Este en la primavera de 1922, para siempre, o eso creía.
Читать дальше