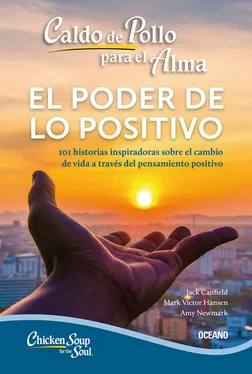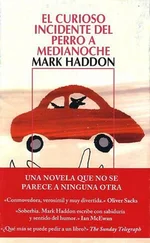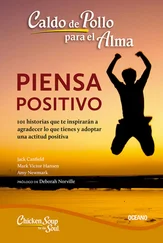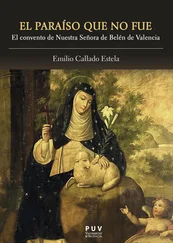significa que seas débil.
Simplemente significa
que eres inteligente.
ANÓNIMO
Cuando finalmente respondí que me encantaría que me ayudara, debí haber sentido una gran sensación de liberación, ya que era la primera vez que accedía a que alguien me ayudara después de todos estos años. En cambio, me sentí como una fracasada.
De camino a mi camioneta, Tara y yo nos hicimos amigas. Sin embargo, al llegar a mi camioneta, Tara, de diecinueve años, se convirtió en mi maestra.
Cuando al fin accedí a aceptar su sugerencia de sentarme al frente mientras ella acomodaba las bolsas, me cubrí la cara con las manos y lloré: “Me siento como un vejestorio inútil de doscientos años. Odio que alguien tenga que ayudarme a subir las bolsas a la camioneta”.
Tara se quedó parada frente a la puerta abierta donde estaba sentada.
—Sé que pudo haberlo hecho por su cuenta —aseguró—. Sin embargo, era mucho más sencillo permitirme hacerlo —y luego dijo algo que cambiaría mi vida—: Pedir ayuda jamás debe hacerla sentir mal. Siempre debe hacerla sentir bien.
Nunca olvidaré sus palabras. Era todo un cambio de perspectiva.
Abrió los brazos para abrazarme. Fue uno de los abrazos más significativos de mi vida.
En casa, me dejé caer en mi lugar favorito. Está frente a la chimenea donde me acuesto entre almohadas. Mi esposo Bob llegó y se acostó junto a mí. Cuando le conté de las bolsas, me limpió con ternura las lágrimas de los ojos.
—Cariño —dijo él—, ¿por qué te es tan difícil pedir ayuda?
—Tal vez sea por una negación de mi estado.
—Creo que se trata de otras dos cosas —repuso él—. Una, pedir ayuda te hace sentir inferior y dos, sientes que molestas a la gente; y tres...
—Dijiste “dos”.
—Se me acaba de ocurrir una tercera razón.
—Me encantaría oírla —le cubrí la cara con una almohada.
Se quitó la almohada y dijo:
—Si lo vuelves a hacer, te voy a...
Entonces lo hice de nuevo.
—¿Es acaso un tema delicado? —alcanzó a decir.
—Puedo enfrentarlo —mentí.
—La tercera es que pedir ayuda te recuerda todas las cosas que se te dificulta hacer o que ya no puedes hacer.
Esta vez cubrí mi propia cara con la almohada.
—¡Odio esto! —exclamé.
—Lo sé —en seguida me ayudó a levantarme. Es algo que ha hecho cientos de veces. Sin embargo, me había sentido culpable cada vez... hasta ese momento.
Fue gracias a Tara que cambié mi forma de pensar. Le conté a Bob mi nueva conclusión:
—Si pido ayuda, ¿acaso me vuelve inferior? Claro que no. ¿Le resulto molesta a alguien? Quién sabe. Pero si es así, ¿de quién es el problema en realidad? ¿Pedir ayuda me recuerda las cosas que ya no puedo hacer? Por supuesto que sí.
Bob entendió que mi reflexión había dado resultado gracias a una pizza.
Cuando abrió la caja de pizza que llevé a casa al día siguiente, se quedó muy sorprendido.
—¡Es redonda! ¡Pediste ayuda! —exclamó.
Verán, antes de conocer a Tara, nunca había dejado que nadie me ayudara a llevar una pizza a la camioneta. En cambio, utilizaba el bastón con el brazo derecho mientras llevaba la pizza tambaleándose con la mano izquierda, lo que daba por resultado que la caja se inclinara de un lado a otro. Cuando llegaba a casa, la pizza redonda se había convertido en una masa de queso apretujada en la esquina de la caja.
Bob y yo nos sentamos frente a la chimenea y comimos.
—¿Cómo te sentiste de aceptar ayuda? —preguntó él.
—Bueno, pues mi nueva forma de pensar ayudó. Pero en lo que se refiere a las cosas que ya no puedo hacer, como llevar una pizza, no me sentí bien.
Él me quitó un pedazo de queso de la barbilla y se lo comió. (Comemos como monos.)
—Cariño, quizá nunca te acostumbres a no poder hacer las cosas que antes hacías, pero es mejor estar consciente de ello que esconderlo bajo el pretexto de que “no necesitas ayuda”.
Por lo tanto, aprendí lo siguiente:
1. No me hace menos pedir ayuda.
2. Una muchacha de diecinueve años tenía más influencia sobre mí que el psicólogo que veía desde hacía dos años.
3. Una pizza redonda no sabe tan bien como una masa informe de queso pegajoso en la esquina de la caja.
SARALEE PEREL

Enfermera y paciente
Lo único que podía oír era el sonido de mis pies al tocar el pavimento en esos últimos pasos de mi rutina de salir a correr ocho kilómetros todos los días. Esos últimos pasos siempre golpean el pavimento con mayor fuerza, pero también son los más melódicos para mis oídos. Por más que me gustara correr, me encantaba más el segundo en que terminaba. Creo que me gustaba la idea de entrenar para el Maratón de la ciudad de Nueva York. Así soy (o era). Hacía las cosas en grande, por los retos. Algunos podrían llamarlo arrogancia. Mi amiga Sue lo llamaba “el poder”. Ella decía que lo tenía sobre cada aspecto de mi vida: trabajo, hombres, maratones, lo que quisiera.
Recuerdo que me sentía invencible. Me sentía muy cómoda con mi vida y con mi cuerpo. A los veintidós años me gradué de enfermera y, de inmediato, regresé a la escuela a buscar una maestría, compré mi primera casa a los veinticinco y me sentía absolutamente intocable.
La vida se contrae o
expande en proporción al
valor de cada uno.
ANAÏS NIN
Llegaba a casa, me bañaba y me iba a trabajar. Trabajaba en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, donde los padres eran pacientes tanto como los niños, e incluso algunas veces más. Nunca me importó. Amaba a mis pacientes y a sus familias. Como venía de una familia loca, creo que podía comprenderlos. En ese momento de mi vida ni siquiera conocía a ningún niño. Tal vez por eso era más eficaz en mi trabajo. Era sensible y cuidadosa, pero cuando veía a un niño enfermo, no veía a mi propio bebé como les pasa a muchas enfermeras.
Tenía una gran capacidad para tratar a los padres “difíciles”. Creo que lo veía como otro reto. Si lograba que los padres confiaran en que yo cuidaría su hijo enfermo el tiempo suficiente para ir a darse una ducha o salir a comer, sabía que era un triunfo. Ésa era toda la validación que necesitaba. Mucha gente piensa que la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos es una de las áreas más difíciles de la enfermería. En retrospectiva, quizá ésa fue la razón por la que la escogí en un principio. Este trabajo era estresante, triste, desgarrador y también gratificante. Eso me hacía sentir como un superhéroe.
La noche anterior había perdido a un paciente y cuando regresé a casa, quise despejarme un rato con mi rutina de siempre. La diferencia fue que estaba enojada en esta ocasión. No estaba poniendo atención y actuaba casi de manera mecánica en espera que las endorfinas surtieran efecto y me hicieran sentir mejor. Las lágrimas aún me escurrían por las mejillas; un aspecto de mi persona que nunca dejo que nadie vea. De hecho, era el tipo de persona que negaba sus sentimientos a tal grado que si tenía que llorar lo hacía en la ducha. Mi teoría era que si ya estaba mojada, no contaba. Sin embargo, ese día en particular no pude contener el llanto. Estaba tan enojada que no presté demasiada atención al hormigueo en las piernas de aquella mañana.
Al día siguiente logré desahogar algunas de las emociones que habían provocado que llorara de una forma tan poco característica en mí. Creo que estaba menos distraída porque el hormigueo de las piernas se había vuelto muy evidente. No me impidió correr, pero era perceptible. Después de todo, estaba entrenando para un maratón. No tenía tiempo para preocuparme de un leve cosquilleo. Varios días después, salí a cenar con un atractivo abogado cuyo nombre ya ni recuerdo. Mientras comíamos nuestras ensaladas griegas, exclamé de pronto: “¡calambres en las piernas!”. Estaba claro que todo ese entrenamiento estaba provocándome calambres. ¡Eso era! Era la explicación lógica y no podía entender cómo no me había dado cuenta antes.
Читать дальше