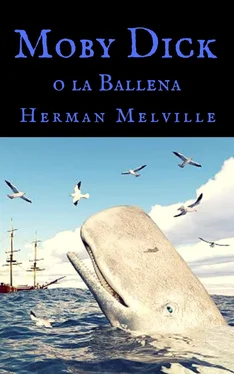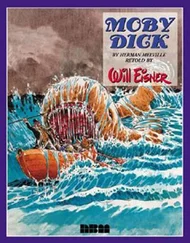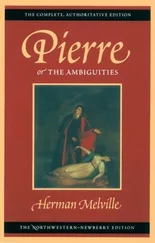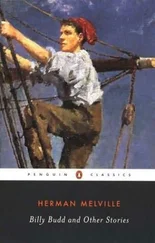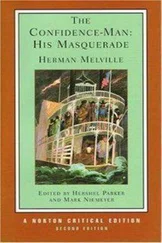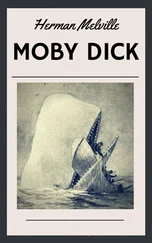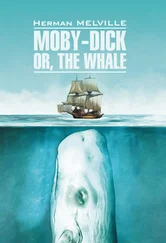Pasaron un día o dos, y hubo gran actividad a bordo del PequocL No sólo se remendaban las velas viejas, sino que se subían a bordo velas nuevas, y piezas de lona y rollos de jarcia; en resumen, todo indicaba que los preparativos del barco se apresuraban a su conclusión. El capitán Peleg rara vez o nunca bajaba a tierra, sino que estaba sentado en su cabaña india manteniendo una estrecha vigilancia sobre los tripulantes. Bildad hacía todas las compras y provisiones en los almacenes; y los hombres empleados en la bodega y en los aparejos trabajaban hasta mucho después de medianoche.
Al día siguiente de firmar Queequeg el contrato, se mandó aviso a todas las posadas donde se alojaba la gente del barco de que sus cofres debían estar a bordo antes de la noche, pues no cabía prever qué pronto podría zarpar el barco. Así que Queequeg y yo llevamos nuestros bártulos, aunque decididos a dormir en tierra hasta el final. Pero parece que en esos casos avisan con mucha anticipación, y el barco no zarpó en varios dias. No es extraño; había mucho quehacer, y no se puede calcular en cuántas cosas había que pensar antes que el Pequod quedara completamente equipado.
Todo el mundo sabe qué multitud de cosas —camas, cacerolas, cuchillos, tenedores, palas y tenazas, servilletas, cascanueces y qué sé yo— son indispensables para el asunto de llevar una casa. Lo mismo ocurre con la pesca de la ballena, que requiere tres años de llevar una casa sobre el ancho océano, lejos de todos los tenderos, fruteros, médicos, panaderos y banqueros. Y aunque esto también es cierto de los barcos mercantes, sin embargo no lo es hasta el mismo punto que en los balleneros. Pues además de la gran duración del viaje de la pesca de la ballena, del gran número de artículos requeridos para llevar a cabo la pesca, y de la imposibilidad de reemplazarlos en los remotos puertos que suelen frecuentarse, se debe recordar que, entre todos los barcos, los balleneros son los más expuestos a accidentes de todas clases, y especialmente, a la destrucción y pérdida de las mismas cosas de que depende más el éxito del viaje. De aquí los botes de repuesto, las vergas de repuesto, las estachas y arpones de repuesto, y los repuestos de todo, casi, salvo un capitán de repuesto y un duplicado del barco.
En la época de nuestra llegada a la isla, el aprovisionamiento más pesado del Pequod estaba casi completo, comprendiendo la carne, galleta, agua, combustible y zunchos y duelas de hierro. Pero, como ya se indicó más arriba, durante algún tiempo hubo un continuo acarreo a bordo de diversas cosas sueltas, tanto grandes como pequeñas.
La más destacada entre las personas que hacían el acarreo era la hermana del capitán Bildad, una flaca anciana de espíritu muy decidido e infatigable, pero no obstante muy benévola, que parecía resuelta a que si ella podía remediarlo, no se echara de menos nada en el Pequod una vez bien metido en el mar. Unas veces llegaba a bordo con un tarro de adobos para la despensa del mayordomo; otras veces, con un manojo de plumas para el escritorio del primer oficial, donde éste llevaba el cuaderno de bitácora; en otra ocasión, con una pieza de franela para la rabadilla reumática de alguno. Nunca hubo mujer que mereciera mejor su nombre, que era Caridad: tía Caridad, como la llamaban todos. Y como una Hermana de la Caridad, esta caritativa Caridad se afanaba de un lado para otro, dispuesta a extender su corazón y sus manos hacia todo lo que prometiera proporcionar seguridad, comodidad y consuelo a cuantos estaban a bordo del barco en que tenía intereses su amado hermano Bildad, y en que ella misma había invertido una veintena o dos de dólares bien ahorrados.
Pero fue desconcertante ver a esta cuáquera de excelente corazón subir a bordo, como lo hizo el último día, con un largo cucharón para aceite en una ¡nano, y un arpón todavía más largo en la otra. Y tampoco se quedaron atrás el propio Bildad ni el capitán Peleg. En cuanto a Bildad, llevaba consigo una larga lista de los artículos necesarios, y, a cada nueva llegada, ponía su señal junto a ese artículo en el papel. De vez en cuando Peleg salía renqueando de su guarida de hueso de ballena, rugía a los hombres en las escotillas, rugía a los aparejadores subidos en los masteleros, y luego terminaba por volver rugiendo a su cabaña india.
Durante esos días de preparativos, Queequeg y yo a menudo visitamos la nave, y también a menudo pregunté por el capitán Ahab, y cómo estaba, y cuándo subiría a bordo de su barco. A esas preguntas me contestaban que se estaba poniendo cada vez mejor y que le esperaban a bordo de un día a otro; mientras tanto, los dos capitanes, Peleg y Bildad, podían ocuparse de todo lo necesario para acondicionar el barco para el viaje. Si yo hubiera sido absolutamente sincero para conmigo mismo, habría visto con toda claridad en mi corazón que no me acababa de gustar comprometerme de ese modo a tan largo viaje sin haber puesto los ojos una sola vez en el hombre que iba a ser su absoluto dictador, tan pronto como el barco saliera a alta mar. Pero cuando un hombre sospecha algo que no está bien, ocurre a veces que, si ya está metido en el asunto, se esfuerza sin sentirlo por esconder sus sospechas incluso ante sí mismo. Y eso es lo que me pasó a mí. No dije nada, y trataba de no pensar nada.
Al fin, se anunció que a cierta hora del día siguiente el barco zarparía con toda seguridad. Así que a la mañana siguiente, Queequeg y yo nos levantamos muy pronto.
Eran casi las seis, pero sólo con un amanecer a medias, gris y neblinoso, cuando nos acercamos al muelle.
—Hay unos marineros que corren ahí delante, si no veo mal —dije a Queequeg—: no puede ser, una sombra: el barco zarpa al salir el sol, supongo. ¡Vamos allá!
—¡Esperad! —gritó una voz, cuyo propietario, llegando al mismo tiempo junto a nosotros, nos puso una mano a cada uno en el hombro, y luego, introduciéndose entre los dos, se quedó inclinándose un poco hacia delante, en la penumbra incierta, y lanzando extrañas ojeadas desde Queequeg a mí. Era Elías.
—¿Vais a bordo?
—Fuera las manos, ¿quiere? —dije.
—Cuidado —dijo Queequeg, sacudiéndose—: ¡váyase! —¿No vais a bordo, entonces?
—Sí que vamos —dije—, pero, ¿a usted qué le importa? ¿Sabe usted, señor Elías, que le considero un poco impertinente?
—No, no me daba cuenta de eso —dijo Elías lentamente y lanzando miradas interrogativas alternativamente a mí y a Queequeg, con las más inexplicables ojeadas.
—Elías —dije—, mi amigo y yo le estaríamos muy agradecidos si se retirara. Nos vamos al océano Pacífico y al Índico, y preferiría que no nos entretuviera.
—Conque os vais, ¿eh? ¿Volveréis para la hora de desayunar? —Está tocado, Queequeg —dije—, vámonos.
—¡Eh! —gritó Elías, inmóvil, hacia nosotros cuando nos apartamos unos pocos pasos.
—No te importe —dije—: Queequeg, vamos.
Pero él volvió a deslizarse hasta nosotros, y echándome de repente la mano por el hombro, dijo:
—¿Has visto algo que parecía unos hombres corriendo hacia el barco, hace un rato?
Sorprendido por esa sencilla pregunta positiva, contesté diciendo: —Sí, me pareció ver a cuatro o cinco hombres, pero estaba demasiado oscuro para tener la seguridad.
—Muy oscuro, muy oscuro —dijo Elías—. Tened muy buenos días.
Una vez más le dejamos, pero otra vez más llegó suavemente por detrás de nosotros, y tocándome de nuevo en el hombro, dijo:
—Mirad si los podéis encontrar ahora, ¿queréis?
—¿Encontrar a quién?
—¡Tened muy buenos días, muy buenos días! —replicó, volviendo a alejarse—. ¡Oh! Era para preveniros contra…, pero no importa, no importa…, es todo igual, todo queda en familia, también…; hay una helada muy fuerte esta mañana, ¿no? Adiós, muchachos. Supongo que no os volveré a ver muy pronto, a no ser ante el Tribunal Supremo.
Читать дальше