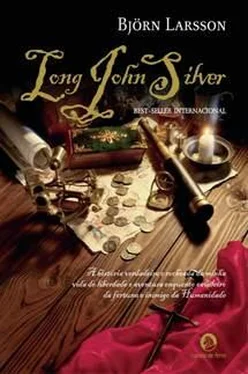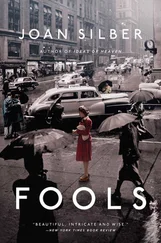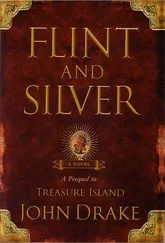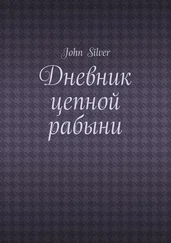– ¡Aceptado! ¡Aceptado!
– Mató a Hipps y a Lewis por su insolencia -dijo Flint secamente.
– ¡No importa!
Pew y otros cuantos estaban de acuerdo con él.
– ¡Silver es nuestro hombre! -gritó Pew para que aumentara el consentimiento.
Pero cuando el jaleo se hubo calmado, se alzó una voz inconfundible.
– No el mío -gritó Deval, ¿quién si no?, con su voz chillona-. John Silver contravino las decisiones del consejo y de Taylor y salvó la vida de England y del capitán Mackra.
Se hizo un silencio expectante en las filas. Todos sabían que aquella acusación que Deval había hecho era muy grave, una de esas por las que, entre dos caballeros de fortuna, se ponía en juego la vida y la muerte. Flint sonrió dándose la vuelta. Quería ver cómo me las componía para salir de aquel atolladero. Le divertía, al muy cabrón.
Y aquel piojo de Deval se imaginaba que por fin se iba a vengar. ¿Qué hacía allí? Comprendí que había acabado con la compañía de Taylor. Taylor, que tenía vista para aquellas cosas, había colmado a Deval de amabilidades y lo había convertido en su brazo derecho. Deval había acompañado a Taylor de vuelta a las Antillas, había vivido de su botín durante algún tiempo y después había conseguido enrolarse en el Walrus sin hacerse notar. Seguramente esperaba que Flint lo valorase a él igual que Taylor, pero si había alguien que no necesitaba una votación para romperle la crisma a cualquiera, ése era Flint. De todas formas, una cosa era segura, pensaba yo mientras me encontraba delante de aquella expectante tripulación del Walrus: si yo había sido una pesadilla para Edward England, Deval era la mía.
– El capitán Mackra puede arder en los infiernos, por lo que a mí respecta -empecé-. Pero sí, es verdad, aunque lo diga un miserable como ese Deval aquí presente: le salvé la vida a England. Y escuchad bien lo que os digo, porque lo volvería a hacer. England era un hombre honrado y un experto capitán. Bajo sus órdenes nos hicimos con veintiséis barcos y nunca se metió en las decisiones del consejo. Era demasiado íntegro para imponer la autoridad tiránica que caracterizaba a la mayoría de capitanes, ese hatajo de navegantes orgullosos y bocazas que elegíamos, a falta de algo mejor, para que guiasen nuestros barcos.
Por el rabillo del ojo vi cómo se helaba la sonrisa en los labios de Flint, pero sólo por un momento. No era tan lerdo como para no entender que era juego limpio utilizar los medios que tuviera a mi alcance.
– Es cierto -continué-, que me puse en contra de Taylor, y no sólo una vez, sino cien. Era un diablo cobarde y calculador que nunca había metido la mano en algo de verdad.
Los hombres se echaron a reír, porque todos sabían que las manos de Taylor no servían para mucho.
– Taylor -bramé- traicionaría incluso a su madre por un chelín. ¿Cuántos fueron los que recibieron su parte cuando Taylor volvió a las Antillas para comprarse el salvoconducto? ¿Cuántos? Taylor sólo quería salvar su propio pellejo. Le importaba un carajo la gente como vosotros. Y un tipo como él, ¿a quién creéis que eligió como verdugo? ¿Quién fue el que escogió Taylor para que fuera su sucio esbirro, si es ésa la palabra correcta? ¿Quién le lamía el culo a Taylor para que éste le diera una palmadita en el hombro? ¿Quién si no nuestro excelente compañero Deval, que hace cualquier cosa por una mínima muestra de amabilidad, incluso con tipos como Taylor? Y ya digo, no es de extrañar. Su madre era una puta que no quiso saber nada de él, y lo vendió por unas monedas a un putero que se llamaba Dunn, con el que tenía una cría. ¡Y Deval creía que lo habían acogido porque era él! Es la verdad, señores míos; ahora, decidan como les salga de los cojones.
– No es verdad -gritó Deval, bilioso de rabia, de humillación y de vergüenza.
– Maldita sea, no te toca juzgar a ti -le contesté-. Es asunto del consejo. Si quieres vértelas conmigo en privado, eso es otro cantar, pero tú me querías colgar delante de todos y tengo derecho a defenderme.
– ¡Bien dicho! -gritó alguien.
Y entonces se me ocurrió narrar la historia de Deval, pero antes de llegar a la mitad, Deval había desaparecido bajo cubierta, entre las burlas y las mofas de la tripulación. Miré a Flint a los ojos sin demostrar la más mínima emoción, y recibí a cambio una mirada de reconocimiento.
– ¿Se admite a John Silver? -preguntó.
Hubo gritos de júbilo. Si no antes, fue entonces cuando me di cuenta de lo que significa relatar historias que los demás consideren verídicas, aunque yo aquella vez había dicho la verdad.
Métetelo en la cabeza, Jim, aunque ya lo sabes bastante bien a juzgar por lo que escribiste acerca de mí.
Teníamos un grumete a bordo del Walrus, John se llamaba, que me consoló cuando perdí la pierna. Ya me fijé en él entonces, el primer día, porque no estaba lejos de mí y me miraba con los ojos como platos. John era el único que creía mis palabras y todo cuanto salía de mi boca era verdad para él. Se encariñó conmigo, Jim, como tú, por mi pico de oro. Es lo más importante, recuérdalo bien: hablar a la gente de manera que el mundo no sea tan endiabladamente solitario, sobre todo cuando esto se acaba y llega la hora de pasar cuentas.

Recordar mi primer día a bordo del viejo Walrus y ponerlo por escrito me levantó el ánimo. Volví a sentirme vivo. Había olvidado cómo era percibir el viento en las alas del alma y revelar todo lo que uno puede dar de sí. Desde luego, fue como si hubiera salido de la tumba después de despedirme de Snelgrave.
De manera que el cadáver todavía patalea. Muerto un día y vivo a la mañana siguiente. Por la noche comí como un lobo, una cena servida como en los viejos tiempos. Jack cenó conmigo y creo que se alegró de verme así. Le pregunté qué hacía durante el día. Sabía muy bien, dije, que me había vuelto un personaje bastante alicaído en los últimos tiempos, pero que pronto habría acabado y ya vería lo que aún podía el vejestorio.
– ¿En qué ocupas el tiempo? -pregunté.
– En nada -respondió-. Procuro que haya comida para los dos en la mesa, nada más.
– Ya lo sé -contesté-. No me gusta que me cuides. Aunque dentro de poco habré dicho mi última palabra y entonces, maldita sea, saldremos de nuevo de caza.
– No hace falta -dijo Jack.
– ¿Que no hace falta?
– No. Traen comida cada día, tanto pan como fruta y carne. Lo bajo a buscar al llano.
– Está bien -dije-. Mi dinero no tiene que llegar a pudrirse.
– No me cuesta nada.
– ¿Que no cuesta nada?
– No, es un regalo para John Silver.
– ¡Por todos los demonios! -exclamé-. ¿Por qué de pronto toda esta generosidad? Claro que sí, ya lo sé, esos diablos se compadecen de mí. Les doy lástima. ¿No es así? Creen que John Silver pasa penurias espirituales. Creen que me he vuelto loco, ¿no?
– No lo sé -dijo Jack.
– ¿Que no lo sabes? ¿Es que no has oído lo que se dice de mí?
– No, no he oído nada.
– ¿Es que no hablas con la gente?
– No es mi gente. No hablo su idioma.
– ¿Y los tuyos? ¿Y tus sakalava ?
– Se han largado todos. Sólo quedo yo.
Tengo que reconocer que se sentía muy mal, aunque no me iba a hacer perder el buen humor. Así pues, desde la fiesta en honor a la tripulación de Snelgrave, Jack no había podido hablar con nadie, ni una sola palabra, exceptuándome a mí. ¿Cuánto tiempo hacía que zarpó el Delight of Bristol ? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Un mes? ¿Dos? Y yo tenía el valor de preguntarle a Jack cómo aprovechaba su tiempo.
Читать дальше