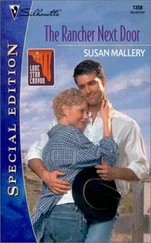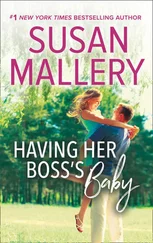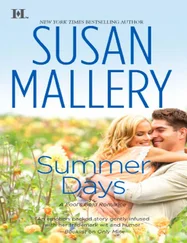– ¡Cuántas preguntas! -bromeó Kardal-. Y todavía no has visto la parte más impresionante.
Estaba a punto de preguntar qué podía haber más impresionante que aquel par de puertas cuando divisó un segundo patio. Sabrina miró a su alrededor con sumo interés. Los muros seguían rodeando la ciudad. ¿Qué amplitud tendría en total?, ¿Cuánto mediría el perímetro del muro?, ¿Tres kilómetros?, ¿Quince?, ¿Dónde…?
Levantó la cabeza y estuvo a punto de caerse de espaldas del caballo. Kardal detuvo al animal y dejó que Sabrina mirara lo que se alzaba ante ella: un castillo del mismísimo siglo XII.
Intentó hablar, pero no pudo. No estaba segura ni de si estaba respirando. El castillo subía hacia el cielo como una catedral antigua, con sus torres, su foso y su puente levadizo.
Un castillo. Ahí. En medio del desierto.
No podía creérselo. Y, sin embargo, ahí estaba. Mientras contemplaba el diseño, advirtió que lo habían construido por partes, que lo habían remodelado, ampliado y vuelto a remodelar. Había influencias occidentales y orientales, ventanas características del siglo xiv junto con torres del xviii. La gente iba de un lado a otro del puente principal.
– ¿Cómo es posible? -preguntó conmocionada-. ¿Cómo habéis mantenido el secreto tantos siglos?
– El paisaje, el sitio… Todo ayuda -Kardal se encogió de hombros.
Sabrina miró las piedras color arena del castillo, se fijó en las montañas pequeñas que bordeaban sendos extremos de la ciudad. Sí, tal vez no fuera imposible que pasase desapercibida desde un avión. Al menos con una cámara fotográfica normal.
– Algún gobierno tendrá conocimiento de la ciudad -murmuró, más para sí misma que para Kardal-. La habrán visto por infrarrojos, en imágenes tomadas desde algún satélite.
– Por supuesto -dijo él – Pero todos coinciden en el interés de mantener en secreto el paradero del enclave.
Se pararon justo a la entrada del castillo. Sabrina miró a ambos lados y confirmó las descripciones que había leído en los diarios. Estaba justo en medio de la Ciudad de los Ladrones. No había duda. Estaba emocionadísima. ¡Había tantas cosas que estudiar y aprender en un lugar así!
– Desmonto yo primero -dijo Kardal justo antes de hacerlo.
Sabrina esperó a que la ayudara a apearse. Solo entonces se dio cuenta de que se había reunido una multitud a su alrededor. Se sentía sucia y despeinada. Por suerte, apenas le prestaban atención. La gente estaba demasiado ocupada mirando a Kardal y murmurando.
Cuando rodeó el caballo para ayudarla a bajar, varios hombres vestidos con ropa tradicional hicieron una ligera reverencia. Sabrina tragó saliva. Tenía un mal presentimiento.
– ¿Por qué te miran? -preguntó-. ¿Has hecho algo mal?
– ¡Qué negativa! -Kardal sonrió, puso las manos en la cintura de Sabrina y la dejó en el suelo-. Solo me dan la bienvenida.
– No, dar la bienvenida sería saludarte, esto es mucho más.
– Te aseguro que no pasa nada fuera de lo normal.
Kardal echó a andar hacia las escaleras que conducían a la entrada del castillo. La gente se apartaba a su paso y todos se inclinaban ante él. Sabrina frenó en seco.
– ¿Quién eres? -preguntó, a sabiendas de que no le iba a gustar la respuesta.
– Ya te lo he dicho: Kardal.
Esperó, confiado en que Sabrina se diera por satisfecha, pero ella permaneció firme. Miró a la muchedumbre que se había agolpado en torno u ellos e insistió:
– Muy bien, Kardal, ¿qué me estoy perdiendo? -preguntó con cara de pocos amigos. Si no hubiera tenido las manos atadas, las habría colocado sobre las caderas -. Mira, llámame mimada si quieres, pero tonta te aseguro que no soy. ¿Quién eres? -volvió a preguntar, irritada, al ver que Kardal no contestaba.
Un anciano dio un paso al frente y sonrió. Tenía joroba y apenas le llegaba a Sabrina por la barbilla.
– ¿No lo sabes? -dijo el hombre – Es Kardal, príncipe de los ladrones. Es el señor de la ciudad.
Sabrina abrió la boca, la cerró. Había oído hablar de ese príncipe, por supuesto. Era un título tan antiguo como la propia ciudad.
– ¿Tú? -preguntó incrédula.
– Supongo que tenías que enterarte más tarde o más temprano. Sí, soy el príncipe. Dirijo todo lo que ocurre dentro de estos muros. El desierto es mi reino. Mi palabra es la ley – Kardal tiró del manto que cubría las manos de Sabrina, entrelazó los dedos con los de ella, caminó hasta la entrada del castillo y se giró para hablar a sus súbditos-. Esta es Sabrina. La he encontrado en el desierto y la reclamo para mí. Tocadla y habréis exhalado vuestro último suspiro.
Sabrina maldijo para sus adentros. Todo el mundo la miraba. Sintió que las mejillas se le encarnaban.
– Genial -rezongó-. Amenazas de muerte para los que intenten ayudarme a escapar. Muchas gracias.
– Lo he dicho para protegerte.
– Sí, claro. Además, me estás tratando como si fuese un objeto.
– ¿Olvidas que eres mi esclava?
– Lo haría si no me lo recordaras cada dos por tres -contestó malhumorada Sabrina-. Solo falta que me pongas un collar, como hace mi padre con sus gatos.
– Si te portas bien, quizá te trate como tu padre trata a esos gatos.
– Tampoco es que la idea me entusiasme.
Kardal rió mientras entraba en el castillo. Sabrina creía que le explotaría la cabeza. Estaban pasando demasiadas cosas de golpe. Le costaba asimilarlo todo.
– Si eres el príncipe de los ladrones – ¿de veras llevas robando toda la vida?
– Yo no robo. Esa práctica pasó de moda hace tiempo. Tenemos nuestros propios medios para generar ingresos.
Ella quiso preguntar a qué medios se refería, pero antes de formular la pregunta habían entrado en el castillo. Belleza por todas partes. Desde las lisas paredes de piedra hasta los elegantes mosaicos del suelo. Había candelabros de oro, marcos decorados con joyas, cuadros, muebles antiguos.
La habitación principal era inmensa, quizá del tamaño de un campo de fútbol. Tenía un mínimo de dos plantas, grandes cristaleras que dejaban pasar la luz. Se giró hacia los candelabros.
– ¿No usáis luz eléctrica? -preguntó mientras Kardal le cortaba la cuerda de las muñecas.
– Apenas. Y nunca en los aposentos. En ese sentido, vivimos como hace siglos.
Kardal le tomó una mano y tiró de ella. Sabrina intentó memorizar todo lo que veía, pero era imposible. Allá donde se giraban sus ojos se encontraba con alguna pieza preciosa, probablemente robada. Había cuadros de pintores antiquísimos. Reconocía el estilo, pero no al artista. Descubrió cuadros que había visto en libros, algunos de los cuales se daban por destruidos hacía tiempo.
Kardal la guió por un laberinto de pasillos, subiendo y bajando escaleras, girando una y otra vez hasta perderla por completo. La gente con la que se cruzaban se paraba a sonreírles y se inclinaban reverentemente. Si le hubiera quedado alguna duda sobre la identidad de su captor, se habría despejado para cuando pararon frente a las puertas de madera. El príncipe de los ladrones. Quién iba a decir que existía…
Podía haber sido peor, se dijo mientras Kardal empujaba una de las puertas. Podía ser el anciano de mal aliento, pensó justo antes de entrar en la habitación. Y quedarse sin respiración. Cuando Kardal la hubo soltado, se giró y dio una vuelta entera en torno a tan espaciosas dependencias.
Todos los muebles eran gigantescos. La cama era para seis o siete personas. Había un sofá de aspecto mullido con una tapicería del mismo color granate que la colcha de la cama. Una alfombra oriental de ensueño cubría el suelo y un mosaico exquisito decoraba una de las paredes. La chimenea era tan grande como la biblioteca, que albergaba cientos, quizá miles de libros antiguos.
Читать дальше