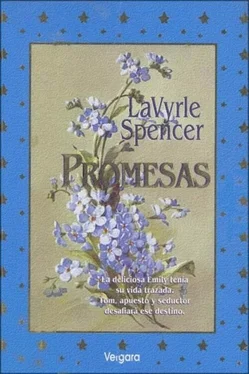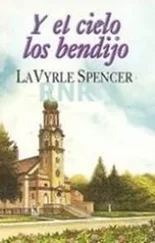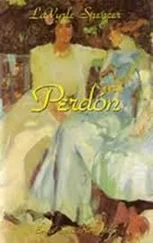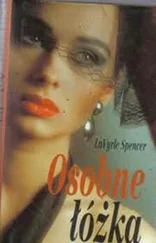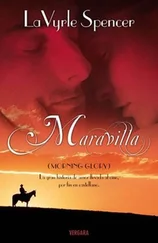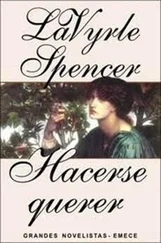Atravesaron el pueblo, las novias acurrucadas en brazos de los esposos, protegidos por un arco de varas de sauce y rosas blancas, seguidos por el repiqueteo de zapatos y teteras que chapoteaban en las calles mojadas, detrás del Studebaker.
El banquete de bodas, provisto por amigos, clientes y feligreses, se realizó en Coffeen Hall. La celebración duró hasta últimas horas de la tarde y, cuando terminó, el viento se había llevado lo que quedaba de nieve, dejando el valle desnudo, listo para recibir sus galas primaverales.
Una hora antes del atardecer, dos novias con sus novios abordaron una vez más el landó. Frankie se quedó, saludándolos con la mano con su traje nuevo arrugado y manchado de comida. Pasaría la noche en casa de Earl y, al día siguiente, como le prometió al padre, él y su amigo lavarían el coche, como regalo de bodas.
Pero en ese momento, fue rodando sobre el barro del deshielo, tan salpicado y manchado como la apariencia de los dos chicos, con las cintas sucias y las rosetas aplastadas. No importaba. El proceso de ensuciarlo fue dichoso y memorable.
El anochecer era tibio, las ruedas susurraban. Edwin guiaba, con la mejilla de Fannie apretada contra la manga. En el asiento de atrás, las manos de Emily y Tom se unían sobre la falda gris perla. Pero la mejilla de la muchacha no estaba apoyada en la manga del esposo sino expuesta al viento, caliente de expectativa, mientras Tom le oprimía la mano con vehemencia y los pulgares de los dos jugaban a perseguirse.
Al llegar a la casa de Tom, Edwin frenó a Jet. Se volvió, apoyó un brazo en el respaldo del asiento, y miró a su hija y a su flamante marido.
– Bueno… -Dirigió una sonrisa cariñosa a ambos-. Feliz día de boda -dijo, en tono suave y sincero-. Sé que lo ha sido para nosotros.
Tomó la mano de Fannie y, por un momento, volvió la sonrisa hacia ella.
– Para nosotros, también -respondió Emily-. Gracias, papá. -Lo besó sobre el respaldo del asiento y luego a Fannie-. Gracias a los dos. Ha sido un día maravilloso y el landó resultó una sorpresa estupenda.
– Eso pensamos -dijo Fannie-. Y fue divertido juntar varillas de sauce, ¿no es cierto, Edwin?
Rieron, aliviada por un momento la angustia que acompañaba el instante del adiós en que la hija se marchaba para siempre de la morada del padre. Tom se bajó, ayudó a Emily y se quedaron los dos junto al coche, mirando a la pareja que estaba en él. Tom se acercó, tomó una mano de Edwin y otra de Fannie, y las estrechó con franqueza:
– No os preocupéis por ella. Me encargaré de que sea tan feliz como lo seréis vosotros, el resto de su vida.
Edwin asintió, sin atreverse a hablar. Tom le soltó la mano y se inclinó para besar a Fannie.
– Sed felices -murmuró esta, apretándole las mejillas-. La felicidad lo es todo.
– Lo somos -repuso, dando un paso atrás.
– Fannie…
También Emily aceptó un beso y las emociones se agitaron otra vez.
Como siempre, Fannie supo cómo terminar ese delicado momento con la mezcla apropiada de afecto y decisión:
– Nos veremos mañana. Felicidades, querida.
– A ti también, Fannie.
– Adiós, papá. Hasta mañana.
– Adiós, preciosa.
El landó se alejó, arrastrando las cintas manchadas. Una pareja de novios lo vio irse, pero antes de que hubiese llegado a la esquina, se dieron la vuelta para mirarse entre sí.
El novio sonrió.
La novia sonrió.
Él le tomó la mano.
Ella se la dio sin reservas.
Caminaron juntos hasta la casa. En la escalinata del porche, Tom dijo:
– Lamento no poder entrarla en brazos, señora Jeffcoat.
– Podrás hacerlo en nuestras bodas de plata -respondió, mientras subían los escalones hombro con hombro.
Tom abrió la puerta y entraron en la cocina, donde todo estaba silencioso, sereno, bañado en la luz del sol. Juntaron las palmas, los pies tocándose, sin pensar en veinticinco años, sino en una sola noche.
– Ha sido un día de bodas maravilloso, ¿no? -preguntó Tom.
– Sí, lo ha sido. Lo es.
– ¿Estás cansada?
– No, pero tengo los pies mojados.
– ¿Los pies?
– De cruzar el patio.
– Ahora estás en casa. Puedes quitarte los zapatos cuando quieras.
La sonrisa no llegó a los labios, sólo fue una insinuación en los ojos.
– Está bien, lo haré, pero, ¿puedes besarme, primero? Lleva mucho tiempo quitarse los zapatos.
La sonrisa del hombre fue amplia, desbordante de alegría por esa falta de pudor.
– Oh, Emily… no hay nadie como tú. Me encantará ser tu esposo.
Estaban tan cerca que sólo tuvo que curvar los brazos para atraerla hacia él. La besó, ladeando la cara para encontrarse con la de ella levantada, estrechándola contra la curva del hombro, los dos casi inmóviles pegados uno al otro, apenas inclinados por la cintura. Fue un comienzo dulce, donde se saborearon con calma, sin prisa, dejando que las bocas cambiaran de forma, se ajustaran y se regodearan, manteniendo el resto del cuerpo casi inmóvil.
Cuando las bocas se separaron, aunque sólo el ancho de un cabello, Emily ya había olvidado cómo moverse.
– Los zapatos -murmuró el hombre, rozándole los labios con el aliento.
– Ah… mis zapatos -dijo, soñadora-. ¿Qué zapatos?
Tom sonrió y le besó con delicadeza el labio superior… el de abajo… la comisura de la boca, donde sondeó, inquisitivo con la punta de la lengua, para luego recorrerla como si estuviese cruzando el arco iris, hasta la otra comisura.
– Ibas a quitarte los zapatos -le recordó, con voz aterciopelada.
– Ah, sí… ¿dónde están?
– Por algún lado, ahí abajo.
– ¿Abajo, dónde?
– En alguna parte, en tus pies mojados.
– Ahh…
Tom inclinó la cabeza un poco más y su boca se acopló a la de ella con increíble perfección. Mientras las lenguas se hundían a fondo probando por segunda vez, la mano de Tom jugueteó al azar en la parte baja de la espalda de Emily. Todavía apoyados uno en otro, manteniendo un contacto mínimo, los dedos del hombre trazaron dibujos circulares en la cintura de la mujer, donde sobresalían ganchos y lazos en el vestido plateado. En un momento dado, la muchacha apartó los labios y murmuró, con la boca en la barbilla de él:
– ¿Thomas?
– ¿Eh?
– Mis zapatos.
– Ah, sí.
Se aclaró la voz, la llevó de la mano hasta un banco de la cocina, Emily se sentó y lo miró, con las mejillas teñidas de un adorable rubor. Tom se apoyó en una rodilla ante ella, buscó bajo la falda y encontró uno de los delicados tobillos, que atrajo hacia sí y examinó en silencio. Llevaba zapatos altos abotonados, de cuero gris perla con forro de seda, que encerraban el pie hasta más arriba del tobillo.
– Ya veo que esto no será fácil como la vez que te saqué la bota. ¿Trajiste un desabotonador?
– Está en el dormitorio, con mis cosas.
Tom alzó la vista y ninguno de los dos habló; le acarició el hueso del tobillo con el pulgar a través de la seda, creando una zona de calor que le recorrió la pierna hacia arriba. Por fin, dijo en voz queda:
– Supongo que tengo que ir a buscarlo. ¿Te gustaría acompañarme?
Sentada en la cocina veteada de oro, faltando una hora para el anochecer, Emily asintió con virginal incertidumbre.
Tom le soltó el pie y se levantó. Cuando alzó los ojos hacia él, leyó en ellos esa incertidumbre, la tomó de la mano y acabó las dudas llevándola por las largas barras de sol que rayaban el piso de la cocina hasta el pie de la escalera, luego al dormitorio, que ya tenía cortinas y persianas, y el tocador de Emily contra una de las paredes enjalbegadas.
– Búscalo -le ordenó, ya serio-, y quítatelos.
Читать дальше