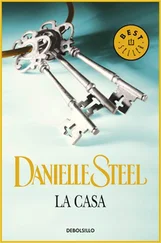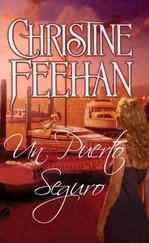Ophélie Mackenzie tomó la última curva cerrada de la carretera y atravesó el diminuto pueblo de Safe Harbour. La población consistía en dos restaurantes, una librería, una tienda de surf, un supermercado y una galería de arte. Ophélie había pasado una dura tarde en la ciudad. Detestaba acudir a las sesiones de grupo dos veces por semana, pero tenía que reconocer que la ayudaban. Iba desde mayo y le quedaban otros dos meses. Incluso había accedido a ir durante el verano, razón por la que había dejado a Pip al cuidado de la hija de los vecinos. Amy tenía dieciséis años, le gustaba trabajar de canguro, o al menos eso decía, y necesitaba el dinero para completar su asignación. Ophélie necesitaba ayuda, y a Pip parecía caerle bien Amy. Era un arreglo práctico para todas las partes interesadas. Pese a todo, Ophélie detestaba ir a la ciudad dos veces por semana, si bien solo tardaba media hora, cuarenta minutos a lo sumo. Aparte de los quince kilómetros de carretera sinuosa y curvas cerradísimas, era un trayecto fácil, y conducir por el acantilado, contemplando el mar, la relajaba. Sin embargo, aquella tarde estaba cansada. A veces resultaba agotador escuchar a otras personas, y sus problemas no habían mejorado gran cosa desde octubre, sino que más bien tenía la impresión contraria. Pero al menos contaba con el apoyo del grupo, con personas con quienes hablar. Y cuando lo necesitaba, podía desahogarse con ellos y reconocer lo mal que se sentía. No le gustaba cargar a Pip con sus cuitas; no le parecía justo para una niña de once años.
Ophélie atravesó el pueblo y al poco enfiló la calle sin salida que conducía a la zona privada de Safe Harbour. Casi todo el mundo se la pasaba, pero ella la encontraba por puro acto reflejo. Había tomado la decisión correcta; aquel era el lugar idóneo para pasar el verano. Necesitaba el silencio y la paz que ofrecía Safe Harbour, el silencio, la soledad, la playa larga, en apariencia interminable, de arena blanca, a veces casi invernal y a veces calurosa y soleada.
No le molestaban el frío y la niebla, pues en ocasiones casaban mejor con su estado de ánimo que el sol radiante y el cielo azul que los demás residentes de la playa tanto anhelaban. Algunos días ni siquiera salía de casa. Se quedaba en la cama o se acurrucaba en un rincón del salón, fingiendo leer, pero en realidad pensando, rememorando otros lugares, otros tiempos en que las cosas eran distintas. Antes de octubre. Habían transcurrido nueve meses, pero se le antojaba una vida entera.
Ophélie cruzó despacio la verja y correspondió con un asentimiento al saludo del guardia de seguridad. Lanzó un suspiro mientras salvaba a poca velocidad las bandas rugosas de la calle que conducía a su casa. Había niños montando en bicicleta, varios perros y unos cuantos paseantes. Era una de esas urbanizaciones donde la gente se conocía, pero pese a ello se ocupaba de sus propios asuntos. Llevaban un mes allí, y Ophélie no conocía a nadie ni sentía deseos de hacerlo. Al llegar al sendero de entrada de la casa apagó el motor y permaneció sentada en el coche unos instantes. Estaba demasiado cansada para moverse, ver a Pip o preparar la cena, pero sabía que no le quedaba otro remedio. Todo formaba parte de aquel interminable letargo que parecía hacer imposible acometer tareas más exigentes que la de peinarse o hacer algunas llamadas.
Por el momento tenía la sensación de que su vida había terminado. Le parecía tener cien años pese a que tan solo contaba cuarenta y dos y aparentaba treinta. Tenía el cabello largo, rubio, suave y rizado; los ojos, del mismo matiz brandy que su hija. Era menuda y delicada como Pip. En la escuela bailaba, y había intentado interesar a Pip por el ballet, pero su hija lo detestaba. Le parecía difícil y aburrido, odiaba los ejercicios, la barra, a las otras niñas tan empeñadas en alcanzar la perfección. Le importaban bien poco las piruetas, los saltos y los pliés . Ophélie había acabado por desistir y permitir que Pip hiciera lo que quisiera. La niña tomó clases de equitación durante un año, hizo un curso de cerámica en la escuela, y el resto del tiempo se dedicaba a dibujar. Era una niña solitaria y le gustaba que la dejaran en paz para así poder leer, dibujar, soñar o jugar con Mousse. En cierto modo se parecía a su madre, que también había sido solitaria de pequeña. Ophélie no sabía si era saludable permitir que Pip pasara tanto tiempo sola, pero la niña parecía feliz de ese modo y siempre sabía entretenerse sola, incluso en los últimos tiempos, cuando su madre le prestaba tan poca atención. Desde fuera, al menos, a Pip no parecía importarle, aunque su madre siempre se sentía culpable por la escasa relación que tenían. Lo había mencionado a menudo en las sesiones de grupo, pero se sentía incapaz de romper el letargo en que se veía sumida. Nada volvería a ser igual.
Ophélie se guardó las llaves del coche en el bolso, bajó y cerró la puerta sin poner el seguro; no había necesidad alguna. Al entrar en la casa, la única persona a la que vio fue a Amy cargando con mucha diligencia el lavavajillas. Siempre parecía muy ocupada cuando Ophélie llegaba a casa, lo que significaba que había pasado la tarde entera sin hacer nada y se veía obligada a recuperar el tiempo perdido en el último momento. De todos modos, había poco que hacer, pues la casa era luminosa, alegre y nueva, con mobiliario de apariencia limpia, suelos desnudos de madera clara y un ventanal que ocupaba toda la fachada y blindaba una panorámica espectacular del mar. Al otro lado se abría una terraza estrecha y alargada en la que se veían algunos muebles de exterior. Era la clase de casa que necesitaban. Tranquila, fácil de mantener y agradable.
– Hola, Amy. ¿Dónde está Pip? -preguntó Ophélie con ojos cansados.
Apenas se distinguía su procedencia francesa. Hablaba inglés con fluidez y acento casi perfectos. Solo cuando estaba agotada o trastornada en extremo se le escapaba alguna palabra delatora.
– No lo sé -repuso Amy con expresión repentinamente perpleja mientras Ophélie la observaba.
No era la primera vez que sostenían aquella conversación. Amy nunca sabía dónde paraba Pip. Como siempre, Ophélie sospechó al instante que la chica se había pasado la tarde hablando con su novio por el móvil. Era lo único de lo que se quejaba casi cada vez. Amy trabajaba de canguro para ella, y Ophélie esperaba que supiera dónde se metía Pip, máxime teniendo en cuenta que la casa estaba tan cerca del mar. Siempre la embargaba el pánico al pensar que podía ocurrirle algo.
– Creo que está leyendo en su habitación. Estaba allí la última vez que la he visto.
En realidad, Pip no había entrado en su habitación desde que se levantara por la mañana. Su madre fue a echar un vistazo, pero por supuesto la estancia estaba desierta. En aquel preciso instante, Pip corría por la playa en dirección a la casa, con Mousse haciendo cabriolas tras ella.
– ¿Ha bajado a la playa? -preguntó Ophélie con nerviosismo al volver a la cocina.
Tenía los nervios de punta desde octubre, algo impropio de ella hasta entonces. Pero todo había cambiado. Amy había puesto en marcha el lavavajillas y se disponía a irse, despreocupada por el paradero de la niña, segura y confiada como correspondía a su juventud. Pero Ophélie había aprendido la terrible lección de que la vida no era digna de confianza.
– No lo creo, o al menos no me ha dicho nada.
La chica parecía relajada y tranquila en contraste con el nerviosismo de Ophélie. Se suponía que la urbanización era segura, y en verdad tenía esa impresión, pero la enfurecía y asustaba que Amy permitiera a Pip campar a sus anchas sin vigilarla. Si resultaba herida, tropezaba con algún problema o la atropellaba un coche, nadie se enteraría. Había ordenado a Pip avisar a Amy antes de ir a ninguna parte, pero ni la niña ni la adolescente le hacían el más mínimo caso.
Читать дальше