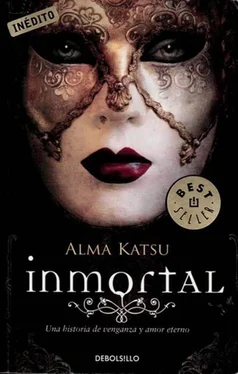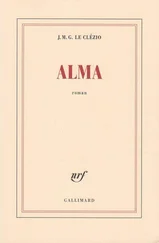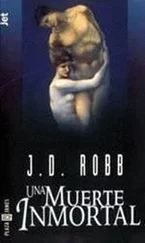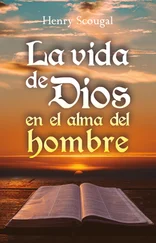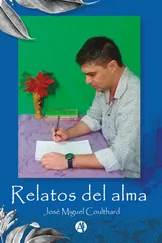Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que aquella fue una época difícil para mí, todavía atrapada en la adolescencia pero dando tumbos hacia la madurez. Había cosas que yo quería de Jonathan, pero todavía no podía ponerles nombre, y solo disponía del torpe marco de la infancia para compararlas. Era íntima suya, pero quería intimar más de una manera que no comprendía. Veía cómo miraba a las chicas mayores, y que con ellas se comportaba de modo diferente que conmigo, y pensaba que me iba a morir de celos. En parte, esto se debía a la intensidad de la atención de Jonathan, a su gran encanto; cuando estaba contigo, conseguía hacer que sintieras que eras el centro de su mundo. Sus ojos, aquellos ojos oscuros e insondables, se posaban en tu cara y era como si él estuviera allí por ti y nada más que por ti. Es posible que fuera una ilusión, puede que fuera simplemente el gozo de tener a Jonathan para ti sola. Fuera como fuese, el resultado era el mismo: cuando Jonathan te retiraba su atención, era como si el sol se ocultara tras una nube y un viento frío y cortante soplara a tu espalda. Lo único que querías era que Jonathan volviera, para disfrutar de nuevo de su atención.
Y él iba cambiando año tras año. Cuando bajaba la guardia, yo descubría facetas suyas que no había visto antes (o no me había fijado). Podía comportarse con rudeza, sobre todo si creía que no había ninguna mujer observándole. Exhibía algunos de los comportamientos toscos de los leñadores que trabajaban para su padre, decía groserías de las mujeres como si ya estuviera familiarizado con todo abanico de intimidades posibles entre los sexos. Más adelante me enteré de que a los dieciséis años había sido seducido y que se había dedicado a seducir a otras, que había entrado a formar parte (relativamente pronto en su vida) de aquel baile secreto de amantes ilícitos que se desarrollaba en Saint Andrew, un mundo oculto si no sabías buscarlo. Pero aquellos eran secretos que no se atrevía a compartir conmigo.
Lo único que sé es que mi hambre de Jonathan iba creciendo y sentía que a veces estaba casi fuera de mi control. Que había algo en su mirada provocativa o en su media sonrisa, o en la manera de acariciar deliberadamente la manga de la blusa de una chica cuando creía que nadie le observaba, que me hacía desear que me mirara y me acariciara de la misma manera. Y cuando pensaba en las groserías que le había oído decir, deseaba que también fuera grosero conmigo. Ahora comprendo que era una chica solitaria y confusa, que suspiraba por la intimidad y ansiaba pasión física (aunque era un misterio para mí), y ahora sé que mi ignorancia me acarrearía la ruina. Estaba locamente empeñada en ser amada. No puedo culpar solo a Jonathan. Cuán a menudo provocamos nuestra propia caída…
Hospital del Condado de Aroostook, en la actualidad
El humo hace remolinos en dos haces de luz en la sala de reconocimiento médico. A estas alturas, las correas de las muñecas están desatadas y la detenida está sentada, con la cama levantada como una silla, con un cigarrillo encendido entre los dedos. Dos colillas quemadas hasta los filtros están aplastadas en el fondo de una cuña colocada en la cama entre ellos. Luke se echa hacia atrás en su asiento y tose, con la garganta irritada por el humo, y su cabeza está embotada, como si hubiera estado ingiriendo calmantes toda la noche, como si hubiera estado en un sueño narcótico y se estuviera despertando del trance.
Suena un golpe de nudillos en la puerta y Luke se pone en pie con más rapidez que una ardilla trepando a un árbol, porque sabe que es la señal preceptiva y rutinaria que hacen los trabajadores del hospital antes de entrar en una sala de reconocimiento. Bloquea la puerta con su cuerpo, dejando que se abra solo un par de centímetros.
La mirada fría de Judy, distorsionada por las lentes de sus gafas, le taladra.
– Han llamado del depósito. Acaba de llegar el cadáver. Joe quiere que llames al médico forense.
– Es tarde. Dile a Joe que no tiene sentido llamar al forense ahora. Eso puede esperar a mañana.
La enfermera cruza los brazos.
– También quería que te preguntara por su detenida. ¿Puede marcharse ya o no?
Esto es una prueba, comprende Luke. Siempre se ha tenido por una persona honrada, y sin embargo no se resigna a dejarla marchar todavía.
– No, todavía no puede llevársela.
Judy le mira con tal intensidad que parece que podría atravesarlo.
– ¿Por qué no? No tiene ni un rasguño.
Una mentira brota al instante en su mente.
– Se ha alterado mucho. He tenido que sedarla. Debo asegurarme de que no tiene una reacción adversa al sedante.
La enfermera suspira sonoramente, como si supiera -no sospechara, sino supiera- que le está haciendo algo asqueroso al cuerpo de la chica inconsciente.
– Déjame, Judy. Dile a Joe que le llamaré cuando ella esté estable. -Y le cierra la puerta en la cara.
Lanny empuja la ceniza por la cuña con su cigarrillo encendido, evitando deliberadamente el contacto visual con él.
– Así que Jonathan está aquí. Ahora ya no tienes que fiarte de mi palabra -dice, mientras deja caer ceniza en la cuña y señala la puerta con la cabeza-. Ve al depósito. Échale una mirada tú mismo.
Luke se mueve con incomodidad en la banqueta.
– Pues sí, hay un muerto en el depósito. Pero lo único que demuestra eso es que es verdad que has matado a un hombre esta noche.
– No, hay algo más. Te lo voy a enseñar. -Se sube la manga de la bata de hospital y le muestra un pequeño dibujo en la blanca cara interior del brazo. Él se inclina para mirar más de cerca y ve que es un tosco tatuaje en tinta negra, el contorno de un escudo heráldico con una figura reptiliana dentro-. Verás en el brazo de Jonathan, en este mismo sitio…
– ¿El mismo tatuaje?
– No -dice ella, golpeándose el tatuaje con el pulgar-. Pero es del mismo tamaño y lo hizo la misma persona, así que parecerá similar, como si estuviera hecho con alfileres mojados en tinta, que es como se hizo. El suyo es como dos cometas girando una en torno a la otra, con las colas un poco extendidas.
– ¿Qué significan las cometas? -pregunta Luke.
– Que me muera si lo sé -responde ella, mientras se ajusta la bata y arregla la sábana-. Tú ve a ver a Jonathan y luego dime si no me crees.
Después de atarla de nuevo -torpemente, con correas que casi nunca se usan pero se tienen a mano para pacientes alterados-, Luke Findley se baja de la banqueta. Se escabulle por las puertas batientes, mirando antes para asegurarse de que nadie le ve marchar. El hospital sigue estando oscuro y silencioso, y a duras penas se distingue movimiento en los lejanos puntos de luz que iluminan el puesto de enfermeras al final del pasillo. Sus zapatos rechinan contra el limpio suelo de linóleo mientras baja a toda prisa la escalera y se dirige al norte, por un pasillo del sótano que conduce al depósito de cadáveres.
Durante todo el camino, tiene los nervios de punta. Si alguien le para y le pregunta qué está haciendo fuera de urgencias, por qué va al depósito, dirá simplemente… Se le queda la mente en blanco. Luke nunca ha sido un mentiroso convincente. Se ve a sí mismo como una persona fundamentalmente honrada, aunque para poco le ha servido. Pero a pesar de su honradez y de su miedo a que le pillen, ha accedido a la extravagante sugerencia de la detenida porque tiene curiosidad por saber si ese muerto es el hombre más guapo que jamás se ha visto en el planeta, y cómo es el hombre más guapo del mundo.
Empuja la pesada puerta batiente del depósito para abrirla. Luke oye música -al asistente nocturno del depósito, un joven llamado Marcus, le gusta tener la radio encendida en todo momento-, pero no ve a nadie. Su mesa presenta señales de ocupación (la lámpara está encendida, hay papeles esparcidos, un envoltorio de chicle, un bolígrafo con la caperuza quitada), pero ni rastro de Marcus.
Читать дальше