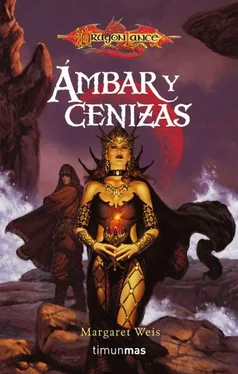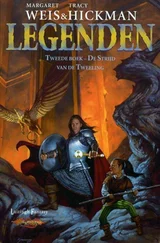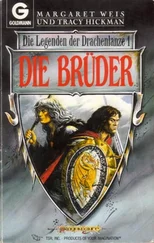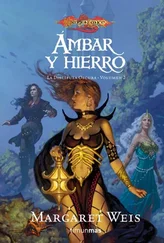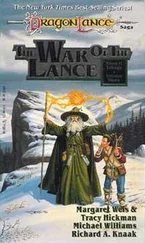La joven abrió una de las hojas de la ventana y pronunció una corta alocución en la que explicó que Chemosh había retornado al mundo con poderes nuevos y más fuertes que antes. El retumbo de los truenos y el chisporroteo de los relámpagos la interrumpían constantemente, pero ella perseveró y la multitud estuvo pendiente de cada palabra que decía. A Chemosh ya no le interesaba ir a cementerios para levantar a los muertos de sus tumbas, les explicó. Le interesaban la vida y los vivos, y tenía un don especial que ofrecer a cualquiera que lo siguiera. Todos sus fieles recibirían la vida eterna.
—Jamás os haréis más viejos de lo que sois hoy —prometió—. Jamás enfermaréis. No conoceréis el frío ni el cansancio ni el miedo. Seréis inmunes a las dolencias. Nunca saborearéis la amargura de la muerte.
—¡Yo me haré seguidor! ¡Pero sólo si bajas aquí y me enseñas el camino tú! —se burló un joven, uno de los mejores clientes de la taberna con el aguardiente enano.
La multitud se echó a reír. Mina le sonrió.
—Soy la Suma Sacerdotisa de Chemosh y he venido a transmitir el mensaje del dios a su pueblo —dijo en tono agradable—. Si dices en serio que te harás uno de sus seguidores, Chemosh verá dentro de tu corazón y te enviará a alguien en su nombre.
Después cerró la ventana, se retiró y desapareció en la habitación, fuera del alcance de la vista. La muchedumbre esperó un momento para ver si salía otra vez, mientras algunos se acercaban a las estatuas para tocarlas y darles golpecitos o para mirar cómo unos cuantos intentaban sin éxito arrancar esquirlas del mármol armados con cincel y martillo.
Ni que decir tiene que lo primero que hizo la gente fue correr a dar la nueva sobre las estatuas de mármol a Lleu, el clérigo de Kiri—Jolith.
Lleu no lo creyó.
—Eso es un truco de ilusionismo de tercera —dijo con sorna—. Rolf, el mozo de cuadra, es un crédulo donde los haya. No lo creo. —Se levantó del escritorio, donde había estado escribiendo una carta a su superior de Solanthus en la que explicaba su preocupación respecto a Chemosh—. Iré a desenmascarar a esa charlatana.
—No es un truco, Lleu —contestó Marta, sacerdotisa de Zeboim, mientras entraba en el estudio—. Las he visto. Son estatuas de mármol negro. Negro como el corazón de Chemosh.
—¿Estás segura?
Marta asintió con gesto sombrío y Lleu volvió a tomar asiento. La mujer sería sacerdotisa de una diosa cruel y caprichosa, pero era sincera, sensata y nada dada a las fantasías.
—¿Qué hacemos? —preguntó Lleu.
—No lo sé. Mi diosa no está contenta. —Un trueno tremendo que tiró varios libros de los estantes puso de manifiesto lo perturbado del estado de ánimo de Zeboim—. Pero si nos quedamos mirando boquiabiertos esas estatuas como cualquier otra persona de esta ciudad, lo único que conseguiremos será dar crédito a ese milagro. Mi opinión es que no hagamos caso.
—Tienes razón —admitió el clérigo—. Debemos hacer caso omiso. La tal Mina se habrá marchado dentro de uno o dos días y la gente lo olvidará por alguna otra maravilla, como un ternero de dos cabezas o algo semejante.
Se encogió cuando otro trueno aterrador sacudió la tierra.
—Ojalá pudiera convencer a su santidad de eso —murmuró Marta mientras echaba una ojeada al cielo encapotado. Sacudió la cabeza y abandonó el templo para volver al suyo.
Lleu sabía que su consejo era sensato, pero le fue imposible reanudar su trabajo. Empezó a pasear por el templo, confuso y en conflicto consigo mismo. Cada vez que pasaba delante de la estatua del dios, Lleu miraba el semblante severo e implacable y deseaba para sus adentros tener una determinación y una fuerza de voluntad tan firmes. Hubo un tiempo en el que había creído que así era. Se sentía angustiado al descubrir que quizá se había equivocado.
Seguía paseando cuando sonó una llamada en la puerta del templo. El clérigo abrió y se encontró con uno de los recaderos de la hostería. —Traigo un mensaje para el padre Lleu —dijo el muchacho. —Yo soy Lleu.
El muchacho le tendió un pergamino enrollado y atado con una cinta negra y lacrado con un sello en cera del mismo color.
Lleu frunció el entrecejo. Estuvo tentado de cerrar la puerta en las narices del chico, pero luego comprendió que se correría la voz de que estaba asustado. Era joven e inseguro, y llevaba poco tiempo en Staughton. Se había esforzado mucho para instaurar su religión y establecerse él mismo en una ciudad que mostraba bastante indiferencia. Aceptó el rollo de pergamino.
—Puedes marcharte —le dijo al chico.
—Tengo que esperar, padre, por si hay respuesta.
Lleu estuvo a punto de contestar que no la habría, que no tenía nada que decirle a una Suma Sacerdotisa de Chemosh, pero, una vez más, pensó en la impresión que daría hacer tal cosa. Soltó la cinta negra, rompió el sello y leyó la misiva con rapidez.
Estoy deseando sostener esa discusión contigo. Estaré libre para recibirte a la hora de la salida de la luna.
En nombre de Chemosh,
Mina
—Dile a la Suma Sacerdotisa Mina que me encantaría ir a hablar de teología con ella, pero que tengo asuntos urgentes que atender en mi propio templo —dijo Lleu—. Dale las gracias por su invitación.
—Yo que vos lo pensaría mejor, padre —dijo el recadero con un guiño—. Es una preciosidad.
—La Suma Sacerdotisa es una eclesiástica y mayor que tú —replicó Lleu con una mirada iracunda—. Igual que yo. Nos debes más respeto a los dos.
—Sí, padre —dijo el chico, antes de escabullirse.
Lleu regresó al altar. Volvió a contemplar el rostro de Kiri—Jolith, esta vez para buscar seguridad en él.
El dios lo miraba con frialdad y Lleu casi pudo escuchar su voz. «No quiero cobardes a mi servicio.»
Lleu no creía que estuviera siendo cobarde, sino sensato. No tenía que intercambiar ideas ni tener una charla con esa mujer, y por supuesto no estaba interesado en Chemosh.
Regresó al estudio para terminar la carta.
La péndola escupió tinta. El joven clérigo derramó la del tintero. Por fin se dio por vencido. Contemplando el aguacero que repicaba en el tejado del templo como un tambor que llamara a la batalla a todos los verdaderos caballeros, Lleu trató de quitarse de la cabeza toda idea sobre unos ojos ambarinos.
A la hora de la salida de la luna, Lleu se encontraba a la puerta de la hostería. Miró las estatuas de mármol, que irradiaban un brillo fantasmagórico a la luz plateada de Solinari. Al parecer Zeboim se había agotado y, enfurruñada, se había ido con su resentimiento a otra parte, ya que la tormenta había amainado y las nubes se habían disipado.
A Lleu las estatuas le resultaron muy inquietantes. Deseaba tocar una, pero le daba miedo que aún quedara gente observando. Tembló, ya que la noche primaveral era fría y húmeda, y echó una ojeada a su alrededor. El sonido de unas risas y de diversión llegaba a sus oídos, procedente del recinto ferial. Había cerveza y cerdo asado gratis en la feria y la mayoría de los vecinos asistían a la celebración. El silencio reinaba en la hostería.
Lleu alargó la mano para tocar una de las estatuas.
La puerta de la posada se abrió y el clérigo retiró bruscamente la mano.
Mina se hallaba en el umbral, su esbelta figura recortada contra la luz que irradiaba la chimenea.
—Entra —dijo—. Me alegra que cambiaras de parecer.
Su aspecto no era el de una gran sacerdotisa. Se había cambiado el tentador vestido suelto y ya no llevaba la cofia dorada y negra. Lucía un ropaje suave del mismo color, abierto por delante y ceñido a la cintura con una trencilla dorada. El cabello de color caoba lo llevaba tejido y enrollado en la cabeza, sujeto con una horquilla enjoyada hecha de ámbar.
Читать дальше