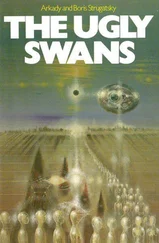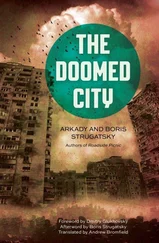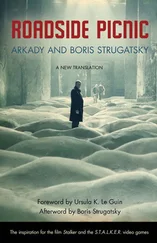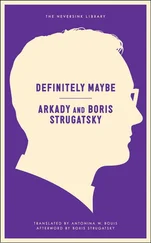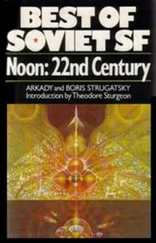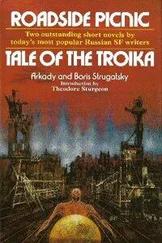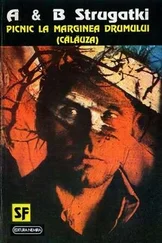—Tengo la impresión —dijo el coronel, levantando una ceja con ironía—, de que usted mismo tiene bastante miedo, señor Quejada. ¿Me equivoco?
—No se preocupe por mí, coronel —gruñó Quejada, mirándolo de reojo—. Si algo temo es recibir una bala por la espalda. Sin comerlo ni beberlo. Que personas a las que, por cierto, entiendo perfectamente, me maten.
—¿Es eso? —apuntó el coronel—. Qué se le va a hacer… No voy a emitir un juicio sobre la importancia de esta expedición y tampoco voy a indicarle a la jefatura de la expedición cómo debe actuar. Mi tarea consiste en cumplir las órdenes. Sin embargo, considero indispensable decir que todas esas consideraciones relativas a motines e insubordinaciones me parecen puras habladurías sin sentido. ¡Déjeme ocuparme de mis soldados, señor Quejada! Si lo desea, ponga bajo mi mando a esos geólogos en los que no confía. Me ocuparé de ellos… Debo llamar su atención, consejero —se volvió hacia Andrei y siguió hablando, con la misma cortesía letal—, que hoy aquí han hablado demasiado sobre los soldados precisamente aquellas personas que no tienen ningún vínculo oficial con ellos.
—Sobre los soldados han hablado personas —lo interrumpió Quejada—, que trabajan, comen y duermen todos los días junto con ellos.
En el silencio que siguió se oyó un ligero chirrido proveniente del butacón de piel: el coronel se sentó, muy derecho. Se mantuvo callado un rato. La puerta se abrió lentamente y Ellizauer regresó a su lugar con una expresión de confusión y culpa, haciendo una leve reverencia sobre la marcha.
«Sigue —pensó Andrei, mirando fijamente al coronel—. ¡Sigue dándole! ¡Córtale los bigotes! ¡Rómpele la cara!»
—Debo también pedirle —prosiguió, finalmente, el coronel— que preste su atención, consejero, al hecho de que en una parte de la plana mayor se ha detectado hoy una clara simpatía, y más aún, complicidad, con estados de ánimo totalmente comprensibles y habituales, pero totalmente indeseables, de los niveles inferiores del ejército. Como oficial superior, declaro lo siguiente: si la simpatía y la complicidad antes mencionadas adquieren algún tipo de manifestación práctica, actuaré contra los cómplices y simpatizantes como está estipulado en condiciones de campaña. En lo restante, señor consejero, tengo el honor de asegurarle que el ejército sigue dispuesto a cumplir todas sus órdenes.
Andrei suspiró muy quedamente y miró satisfecho a Quejada que, con una sonrisa torcida, encendía un cigarrillo con la colilla del anterior. Ellizauer ni se veía.
—¿Y cómo se actúa contra los cómplices y simpatizantes en condiciones de campaña? —preguntó con enorme curiosidad Izya, que también se veía muy satisfecho.
—Se los lleva a la horca —fue la seca respuesta del coronel.
De nuevo se hizo el silencio.
«Así son las cosas —pensó Andrei—. Espero que todo le haya quedado claro, señor Quejada. ¿O aún tendrá alguna pregunta? No, claro que ya no tiene ninguna pregunta, qué va. ¡El ejército! El ejército lo decide todo, amiguitos. Pero, sea como sea, no entiendo nada. ¿Por qué está tan seguro? ¿No se tratará solo de una máscara, coronel? Yo también tengo aspecto de estar bastante seguro. En todo caso, ese debe ser mi aspecto. Obligatoriamente.»
Miró al coronel de reojo. Seguía sentado, muy erguido, con la pipa apagada entre los dientes. Y estaba muy pálido. Quizá fuera solo a causa de la ira.
«Todo se va al diablo, al diablo —pensó Andrei con pánico—. ¡Un largo receso! ¡Enseguida! Y que Katzman me consiga agua. Mucha agua. Para el coronel. Solo para el coronel. Y desde esta misma noche, ¡doble ración de agua para el coronel!»
Ellizauer, todo torcido, asomó detrás del grueso hombro de Quejada.
—Perdóneme… Tengo necesidad… —masculló, lastimero—. De nuevo…
—Siéntese —le dijo Andrei—. Ahora terminamos. —Se reclinó en el butacón y se agarró de los brazos—. La orden para el día de mañana: haremos una parada prolongada. Ellizauer, todas las fuerzas se destinarán a la reparación del tractor. Le doy un plazo de tres días, cumpla con el trabajo en ese plazo. Quejada, mañana, ocúpese todo el día de los enfermos. Pasado mañana, dispóngase a tomar parte conmigo en una exploración en profundidad, Katzman, usted viene con nosotros… ¡Agua! —Golpeó la mesa con un dedo—. ¡Necesito agua, Katzman! ¡Señor coronel! Le ordeno que mañana descanse. Pasado mañana tomará el mando del campamento. Es todo, señores. Están libres.
Iluminando el camino con la linterna. Andrei subió con prisa al piso siguiente, el quinto al parecer. «Demonios, no llego…» Se detuvo, todo en tensión, esperando a que se le pasara el dolor agudo. En el vientre, algo se revolvió con un gruñido, y de repente se sintió mejor. Los muy puñeteros, todos los pisos estaban llenos de cagadas, no había dónde poner el pie. Llegó hasta el descansillo y empujó la primera puerta que encontró, que se abrió con un chirrido. Andrei entró y olfateó. Al parecer no había nada… Iluminó con la linterna. Sobre el parqué reseco, junto a la puerta, había huesos blanquecinos entre harapos, una calavera rodeada por mechones de cabellos mostraba los dientes. Estaba claro: echaron un vistazo, pero se asustaron… Moviendo los pies con dificultad. Andrei siguió por el pasillo casi a la carrera.
«Un salón… Diablos, algo parecido a un dormitorio… ¿Dónde estará el retrete? Ah, ahí…»
Después, ya más tranquilo a pesar de que el dolor de vientre no había desaparecido del todo, cubierto totalmente de un sudor frío y pegajoso, se abotonó los pantalones en la oscuridad y volvió a sacar la linterna del bolsillo. El Mudo seguía allí, con el hombro recostado en un armario de una altura infinita, con las manos blancas metidas bajo el ancho cinturón.
—¿De centinela? —le preguntó Andrei, distraído y bonachón—. Bien, vigila para que no aparezca nadie y me reviente la cabeza, ¿qué ibas a hacer entonces?
Se descubrió pensando que había adquirido la costumbre de conversar con aquel extraño hombre como si se tratara de un perro enorme, y la idea le produjo incomodidad. Amistoso, palmeó el hombro frío y desnudo del Mudo y siguió recorriendo el piso sin prisa, alumbrando con la linterna a izquierda y derecha. Detrás, sin acercarse ni alejarse, se oían los pasos suaves del Mudo.
Aquel piso era todavía más lujoso. Multitud de habitaciones llenas de pesados muebles antiguos, enormes lámparas de techo, gigantescos cuadros ennegrecidos en marcos como los de un museo. Pero casi todos los muebles estaban rotos: les habían arrancado los brazos a los sillones, las sillas yacían sin patas ni respaldos, las puertas de los armarios estaban arrancadas.
«Habrán cogido los muebles para la calefacción —pensó Andrei—. ¿Con semejante calor? Qué raro…»
En general, la casa era un poco extraña, no resultaba difícil entender a los soldados. Algunos pisos estaban abiertos de par en par, totalmente vacíos, no quedaba nada que no fueran paredes desnudas. Otros pisos estaban cerrados por dentro, a veces con los muebles formando barricadas, y si se lograba forzar la entrada, allí había huesos humanos por el suelo. Lo mismo ocurría en otros edificios cercanos, y se podía suponer que encontrarían lo mismo en los demás edificios de aquella manzana.
Aquello no guardaba la menor relación con nada conocido y ni siquiera Izya Katzman había logrado aventurar una explicación lógica de la razón que había hecho huir a unos habitantes de aquellos edificios, llevándose consigo todo lo que fueron capaces de cargar, libros incluso, mientras que otros se habían atrincherado en sus viviendas para morir allí, al parecer de hambre y sed. O quizá de frío: en algunos pisos habían encontrado lastimeras imitaciones de estufas, en otros habían encendido fuego directamente sobre el suelo o sobre planchas de hierro oxidado, seguramente arrancadas de las azoteas.
Читать дальше