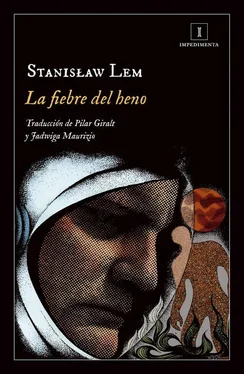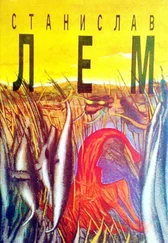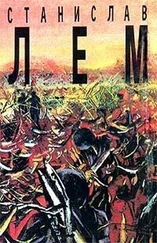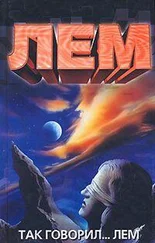—¿De modo que las víctimas no constituyen una serie?
—Hablemos de las víctimas, sí. Un mecanismo casual las ha convertido en tales. De la suma de imponderables, a los que he aludido al contarle la anécdota, ustedes han entresacado una fracción determinada, muchos de cuyos factores se parecen. La han considerado una serie completa, y por eso se le antoja tan enigmática.
—¿Así que usted cree, como el señor Lapidus, que deberíamos buscar casos abortivos?
—No, no lo creo, porque no los encontrarían. El conjunto «soldados del frente» contiene el subconjunto «muertos y heridos». Estos son fáciles de clasificar, pero no se puede distinguir entre los soldados que se han librado de ser alcanzados por un centímetro y aquellos a quienes los tiros han errado por un kilómetro. Por ello ustedes solo descubren cosas por casualidad. A un adversario que aprovecha la estrategia de la casualidad no se le puede vencer más que con la misma estrategia.
—¿Qué le está contando el doctor Saussure? —Una voz a nuestras espaldas nos interrumpió.
Era Barth, que se acercaba acompañado de un hombre flaco y canoso. Me lo presentó, pero no logré entender el nombre. Barth no trataba a Saussure como a un colaborador de su equipo, sino como a un excéntrico. Me enteré de que el matemático había trabajado hacía un año con los Futuribles, y de allí había pasado al grupo francés de la ceti, que estudiaba las civilizaciones cósmicas; pero no aguantó mucho tiempo en ninguno de los dos puestos. Le pregunté qué pensaba de estas civilizaciones, si él creía que tampoco existían.
—No se trata de un asunto tan sencillo —contestó, levantándose—. Existen otras civilizaciones, aunque al mismo tiempo no existen.
—¿Cómo debo interpretar eso?
—No existen tal como las imaginamos, y por consiguiente el hombre no podría jamás definir estas civilizaciones como tales.
—Es posible —concedí—, pero entre todas ellas también habría que incluir a la nuestra, ¿no es cierto? O puede que simplemente seamos un gris término medio del cosmos o una anormalidad, incluso tal vez extrema.
El resto de los integrantes del grupo se echó a reír. Escuché con asombro que había sido precisamente ese tipo de argumentaciones lo que había incitado a Saussure a abandonar la ceti. Fue el único que no se rio. Guardó silencio, haciendo bambolear su calculadora como si fuera una cadena de reloj. Lo conduje por entre los invitados hasta la mesa, le ofrecí una copa de vino, tomé otra para mí y brindé por su concepto de estas civilizaciones tan extrañas, tras lo cual le pedí que me hablara de ellas, que se explayase.
Era la mejor táctica, en estos casos; Fitzpatrick me la había enseñado. De ese modo, no se podía saber si mi interés era genuino o si estaba siendo irónico. Saussure empezó a explicarme entonces que toda la evolución del saber no era otra cosa que la renuncia gradual a la sencillez del mundo. El hombre desearía que todo fuera sencillo, aun cuando fuera al mismo tiempo misterioso. Un tipo de Dios, y desde luego en singular; un tipo de leyes naturales; un solo tipo de razón en el universo, etc. Tómese la astronomía, por ejemplo. Siempre había mantenido que todo cuanto existe son estrellas; estrellas en el presente, en el pasado y en el futuro, más pedazos escindidos que formaban planetas. Sin embargo, teníamos que admitir que muchas manifestaciones del cosmos no cuadraban con ese esquema. La necesidad humana de sencillez hizo posible el éxito del argumento defendido por la navaja de Ockham, que prohibe la multiplicación de existencias, o sea, de casillas de clasificación, más allá de lo estrictamente necesario. Sin embargo, la diversidad que nosotros no queríamos admitir terminó venciendo nuestros prejuicios, y hoy los físicos ya han vuelto del revés la sentencia de Ockham, afirmando que todo cuanto no está prohibido es posible. Al menos en el campo de la física. Y la diversidad de las posibles civilizaciones superaba con creces la diversidad de la física.
Me habría pasado la noche escuchándole, pero Lapidus me llevó junto a un grupo de médicos y biólogos. Su opinión era unánime: ¡los datos obtenidos eran insuficientes! Se imponía verificar la hipótesis de la serie desde el punto de vista de si las muertes podían tener como causa ciertas propiedades congénitas de un organismo alérgico a un determinado componente de la microbiosfera de Nápoles. Era preciso formar dos grupos, cada uno compuesto de unos cuarenta hombres, todos alrededor de los cincuenta años, de complexión pícnica, que se elegirían al azar; se los haría tomar baños sulfurosos, tostarse al sol, recibir masajes, asarse bajo la lámpara de cuarzo, sudar, pasar un poco de miedo con películas de horror, excitarse con algo de pornografía, y después se esperaría a que uno de ellos enloqueciera. Entonces sería necesario analizar sus características hereditarias, y buscar en su árbol genealógico casos de muertes repentinas e inexplicables, ¡para lo cual el computador prestaría un servicio sin duda impagable! Algunos hablaron conmigo y otros entre sí sobre la composición del agua de los baños, sobre el aire, sobre el adrenocromo, sobre la manía persecutoria provocada químicamente y basada en el metabolismo, hasta que el doctor Barth acudió en mi auxilio y me condujo hasta donde estaba el grupo de juristas. Algunos de ellos mencionaron a la mafia, y otros a una nueva y críptica organización que, por lo que supe, no tenía especial prisa por poner fin a aquellos misteriosos casos de asesinato.
¿Motivos? ¿Por qué motivo aquel japonés había matado en Roma a todos aquellos serbios, holandeses y alemanes? Me preguntaron si había leído los periódicos del día. Un turista de Nueva Zelanda, con el fin de protestar contra el secuestro de un diplomático australiano en Bolivia, había intentado secuestrar en Helsinki un avión chárter lleno de peregrinos que se dirigían al Vaticano. El famoso principio del derecho romano — id fecit cui prodest — no era válido para este caso. No, aquí estaba en juego la mafia. Cualquier italiano podía ser un mafioso, ya fuera comerciante, conserje, bañero o chófer; la aguda psicosis indicaba alucinógenos y estos no podían administrarse tranquilamente en un restaurante, pero ¿dónde mejor que en un balneario, después de sudar copiosamente en un baño caliente, al beber un refresco de un solo trago?
Los juristas fueron abordados por los médicos a quienes yo acababa de abandonar, y surgió una disputa acerca de la calvicie, que por otra parte no suscitó ninguna conclusión nueva. En realidad fue todo de lo más divertido. Hacia la una los grupitos aislados se unieron en una masa compacta, y con el champán empezó a hablarse del problema del sexo. La lista de medicamentos ingeridos por las víctimas tenía que estar necesariamente incompleta. ¡A la fuerza, ya que faltaban en ella los modernos elixires del amor, los afrodisíacos! ¡Seguro que los caballeros de cierta edad utilizaban alguno! Había gran cantidad de ellos disponibles: Topcra, Bios 6, Dulong, Antipraecox, Orkasfluid, Sex Tonicum, Sanurex Erecta, Elixir de Egipto, Erectovite, Topform, Action Cream… Tal erudición me abrumó, pero también me dejó perplejo, pues puso al descubierto una laguna de la investigación: nadie había estudiado la psicotropía de tales preparados. Me aconsejaron que me ocupara del asunto a la mayor brevedad. ¿No se había encontrado nada de ese estilo en ninguna de las víctimas? ¡Esto era altamente sospechoso! Un hombre joven no lo habría ocultado, pero los caballeros maduros son reconocidamente mendaces, escrupulosos y aficionados al disimulo. Toman la sustancia y luego tiran el envoltorio, y si te he visto no me acuerdo…
Había mucho bullicio, las ventanas estaban abiertas, los tapones de champán saltaban por los aires, Barth aparecía sonriendo por una u otra puerta, muchachas españolas iban de un lado a otro con bandejas; una rubia nacarada, al parecer esposa de Lapidus, atractiva a media luz, me dijo que le recordaba a un viejo amigo… La recepción estaba siendo un éxito sin paliativos, pero a mí me asaltó la melancolía, si bien algo dulcificada por el champán. Me sentía decepcionado. Ninguno de aquellos simpáticos entusiastas poseía esa chispa, esa sagacidad que es comparable a la intuición artística. La facultad de entresacar lo esencial de una abundancia de hechos. En lugar de pensar en la solución del problema, lo habían complicado todavía más formulando nuevas preguntas sin respuesta. Randy poseía esta facultad, pero le faltaban los conocimientos que tanto abundaban en casa de Barth.
Читать дальше