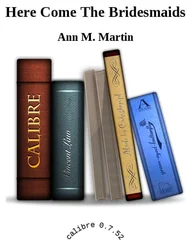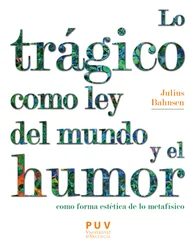Los invitados, al llegar, dejaban sus automóviles blindados en los fingidos establos para renos, construidos precariamente en la playa de estacionamiento. Allí los recibían enanos vestidos como duendes de Santa Claus.
Con su idea de alquilar la Estación para la fiesta, interrumpiendo por una semana la llegada y salida de trenes, Goransky había provocado un nuevo caos en las comunicaciones de la ciudad. Ese caos era parte del éxito. Los efectos espectaculares contribuían a la promoción de las fiestas, poniéndolas en primer plano en los medios. Los periodistas criticaban la inmoralidad de ciertas prácticas que atentaban contra el bien común y la fiesta se convertía en un tema público, comentario de todo el país.
Para evitar toda monotonía, la falsa inmensidad del salón estaba dividida en sectores donde se realizaban distintas actividades y cambiaba la decoración.
Había un baile de Osos, en el que participaban auténticos osos, controlados por entrenadores disfrazados de osos, mezclados con los invitados: los humanos disfrazados resultaban más verosímiles o quizás sólo más acompasados que los osos verdaderos.
Había un té de raposas blancas. Y un grupo de casitas laponas, en las que se servían platos exquisitos, no siempre en consonancia con el tema central de la fiesta en cuanto a sus ingredientes, pero sí en cuanto a su aspecto. En las casitas el tejado llegaba hasta el suelo y hacía un terrible calor en su interior, donde hombres atractivos y transpirados, con el torso desnudo y pantalones de cuero de reno arrollados hasta las rodillas servían a los invitados ostras disfrazadas de copos de nieve, con salsa blanca y claras batidas y tiernísimos lomos de ternero nonato girando sobre el fuego, como si fueran un solo trozo de carne adherido al enorme fémur que hacía de eje central: una pata de oso.
Había un lago helado, roto en mil pedazos todos desiguales, en el que sin embargo era posible patinar sin tropiezos porque las grietas eran falsas. En algunos lugares, sobre los grupos de mesas o sobre los iglúes, caía un ejército de copos de nieve. Los copos tomaban formas extrañas apenas tocaban el suelo: erizos, arañas, ositos, formas innominadas pero siempre con muchas patas que los llevaban a trepar, velozmente blancos, por las paredes para volver a caer una y otra vez, como el agua de una fuente.
Entre los invitados, sólo los más jóvenes eran capaces de entrar a los iglúes arrastrándose por el corredor de ingreso para comer, adentro, auténticos trozos de carne de foca delicadamente podrida, con la grasa chorreando sobre el fuego central.
Todos los mitos y las realidades relacionados con el Gran Frío estaban representados simultáneamente. Todas las tribus. Lapones, esquimales, fantasiosos indios onas y patagones, habitantes de Groenlandia, tribus de Alaska. Todos los animales del norte y del sur: cualquiera que mirara con atención las focas podía notar cómo los disfraces habían resguardado las diferencias entre las variedades de la especie. Había morsas y elefantes marinos o leones o lobos, y cada uno tenía el pelo, el hocico, los bigotes que le correspondían. Había pingüinos monarca y pingüinos emperador, pájaros ska, petreles, estorninos polares. Había mujeres hermosas en las que un hábil maquillador había acentuado aquellos rasgos en que la belleza se acerca a la crueldad para representar a la Rei na de las Nieves. Había hombres flacos con panzas postizas y rellenos en las mejillas para imitar la figura de Santa Claus.
Yo miraba con interés profesional el trabajo de mis colegas y poco a poco me invadía la placentera seguridad de que seguía siendo el mejor o por lo menos uno de los mejores. Los originales de siempre habían ocultado los rasgos de sus clientes debajo de espesas capas de masilla que remedaban hocicos de caribú o de zorra polar, pero todos se habían limitado a trabajar dentro de las convenciones populares acerca del Polo Norte y el Polo Sur. Nadie más que yo -salvo mi cliente disfrazado de Momia- había estudiado lo suficiente la cultura esquimal como para crear esos soberbios Espíritus del Bien y del Mal, los Tornraks. Goransky estaba feliz con mi trabajo, se sentía espléndido, el más grande, fuerte y temible de los Espíritus, adornado con el rojo de la sangre fresca vibrando sobre la nieve. Su alegría, la seguridad en sí mismo que le daba ese maquillaje que lo ocultaba y lo destacaba al mismo tiempo, me aseguraba futuros trabajos, la certeza de que si alguna vez llegaba a rodarse su película, allí estaría yo y no en último término entre sus colaboradores.
Tuve la alegría malévola de ver, en cambio, a la nueva y ya ex guionista de Goransky, mi reemplazante inmediata, esa chica joven, flaca y despeinada con quien lo había sorprendido en el estudio en uno de sus momentos de inspiración cinematográfica. La mujer vagaba desconcertada con un disfraz barato de joven esquimal que colgaba de su cuerpo como si estuviera intentando escaparse de ella. Refugiado con mi padre en el estudio de Goransky, había escuchado al personal comentar la excesiva reacción de la muchacha cuando se vio tan rápidamente reemplazada. Sin embargo, no había querido perderse la Fies ta: nadie había querido perdérsela. Incluso mi padre había insistido en que lo maquillara hasta hacerlo irreconocible para estar presente en la fiesta sin peligro, pero me negué a llevarlo conmigo. No esperaba situaciones de riesgo, simplemente estaba harto de él y quería disfrutar y trabajar tranquilo, sin críticas, sin testigos. Me costó persuadirlo de que no estaba todavía en condiciones de permanecer durante horas en una fiesta.
Había tragafuegos, políticos, saltimbanquis, periodistas, deportistas, bufones, historiadores, analistas políticos, actores, danzarinas árabes y sociólogos. La varia silva de la tele había elegido, en su mayor parte, ese estilo de disfraz inteligente que enfatiza en lugar de ocultar. Vi de lejos a Sandy Bell, bailando, magnífica en su recreación de la Reina Travestí de las Nieves: ¿hombre? ¿mujer? Por alguna estúpida, incontrolable razón mi cuerpo -¿mi mente?- sigue dándole importancia a esa duda que los tiempos ya no admiten. No me acerqué.
Mis clientes me estaban dando mucho trabajo, sobre todo Soledad, la esposa de Goransky, caracterizada como una joven esquimal de ojos violetas. A cada momento temía que su piel verdadera estuviera apareciendo a través de las capas de maquillaje, como si sus rasgos fueran lo bastante filosos como para cortar el juego de la ilusión. Después de varios viajes a la sala de retoque le entregué un espejito de aumento para que controlara su aspecto sin volverme loco. Odio los espejos, me dijo, a los de aumento los odio más. No le hice caso.
La momia esquimal, en cambio, ese viejo inteligente y amable, se movía con la felicidad rara que sólo provoca la absoluta pérdida de la esperanza. Su disfraz le permitía caminar relajado, exhibir la curva de su vieja espalda, acentuar su renguera, el leve tambaleo de sus pasos, los ojos enrojecidos y opacos.
Le había pedido a Goransky que invitara a mi hermana para poder conversar con ella en medio de la multitud, entre tantos testigos que nadie nos vería. Más de una hora estuve vagando en la confusión, lamentando no haberle pedido a Cora más precisiones sobre su disfraz. Yo mismo era una foca muy grande y mis ojos, limitado su campo visual por lo pequeño de las aberturas, se asomaban disimulados a la altura del cuello. Era como estar adentro de un muñeco, aunque los tajos debajo de las aletas me permitían asomar los brazos para trabajar cómodo. Sólo el personal contratado para la Fiesta usaba ese estilo de disfraz que ocultaba por completo las facciones y las formas. Yo hubiera podido elegir disfrazarme de cualquier modo, pero me sentía más seguro adentro de mi fantoche. A pesar de que mi razón me prometía seguridad, por todos lados creía ver, entre los disfrazados, guardias de la Casa.
Читать дальше