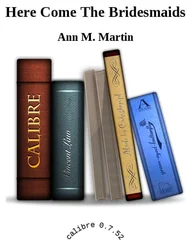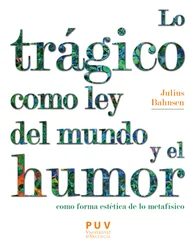No fue fácil. Algunas de las historias que te contaba eran ciertas, otras no. Las más ridículas, absurdas o extrañas eran por cierto las que en realidad habían sucedido. En cambio, a la hora de inventar, no me atrevía a crear más que mujeres convencionales, aventuras promedio, con un cuidado por la verosimilitud del que una oyente atenta hubiera debido sospechar. Vos siempre sospechabas -o fingías sospechar- al revés, de las historias verdaderas, y me dabas la oportunidad de abundar en detalles que te convencían y te divertían. Yo no quería hacerte sufrir o quizás quería pero no sabía cómo, todo te resultaba más gracioso, más entretenido de lo que yo me había propuesto, estabas demasiado segura de mí.
Nunca terminaste de creer lo de mi cantante de ópera, por ejemplo, y era verdad. Me fui a trabajar a la mañana mientras ella todavía dormía, pero antes de salir, todavía atontado por el sueño, con esa manía de ex marido bien entrenado, recogí toda la ropa que andaba tirada por ahí, la metí en una bolsa y la llevé conmigo al lavadero. Ella se quedó en mi cama, dormida y desnuda. Desnuda, despierta y furiosa la encontré esa noche, cuando volví a casa muy tarde: me había llevado toda su ropa y cuando quiso ponerse cualquiera de mis prendas para poder salir, se encontró con esa costumbre mía -tantas veces me la reprochaste- de ponerle llave a los placards. Su papel en la ópera era secundario pero muy importante para ella, en esa función la reemplazó una suplente y nunca me lo perdonó. Volvimos a vernos un par de veces pero seguía odiándome.
Cuando inventaba, en cambio, me atenía a oficios clásicos, convencionales, no era capaz de crear personajes más audaces que secretarias, dentistas, abogadas o cajeras de supermercado. Goransky me echó en cara más de una vez mi falta de vuelo para despegarme de situaciones trilladas, como si yo hubiera tratado de engañarlo haciéndole creer que era un brillante e imaginativo tejedor de tramas.
Sobre todo fracasaba siempre en el intento de provocarte ese desasosiego frío que yo obtenía de tus confesiones -¿cómo saber, pensándolo bien, pensándolo ahora, si no eran tan inventadas como las mías?- relatándote los detalles escabrosos, las circunstancias minuciosas de lo que me pasaba o les pasaba a esas supuestas mujeres en la cama. Te hablaba de sus olores, del color o el rizado de sus vellones, los describía ralos o tupidos, comparaba los sonidos que mi supuesto virtuosismo extraía de ellas, las palabras inconexas que aullaban o musitaban en la recta final y no conseguía más que acentuar tu interés, avivar tus preguntas, me pedías que repitiera en tu cuerpo aquello que había hecho o fantaseado en otros, te comportabas exactamente como había planeado comportarme yo en relación con tus respuestas y así volvías a enojarme; apenas podía dominar mi irritación cuando en lugar de pena o deseos de posesión exclusiva no manifestabas más que una especie de repugnante alegría sensual.
No creas que siempre te mentía. Era cierto que tenía otras mujeres, que me gustaban, que gozaba con ellas. Y todas eran para vos. ¿Era ése en realidad el efecto que te producía? ¿O era ése el que habías decidido mostrarme? Mentirse con la mente y con el cuerpo, ¿no es parte del amor? Era cierto, digo, que tenía otras mujeres incluso mientras estabas conmigo: me obligabas a tenerlas. Es cierto que también ahora tengo otras mujeres, pero, ¿cómo probártelo? ¿Cómo probarte, por ejemplo, la existencia de Margot? ¿Cómo probármela a mí mismo?
Dije que no estaba seguro de que Margot hubiera montado esa escena para mí. Ahora sí lo estoy, ahora pienso que esa exhibición de su cuerpo excesivamente maduro, desnudo y triste en los brazos de otro, de un hombre cuya masculinidad difícilmente pudiera hacerme sentir en competencia, fue diseñada a propósito -o sin propósito- para mí.
Margot no es sutil pero tampoco es tonta, tiene que haber percibido mi falta de pasión, lo correcto de mi comportamiento, ese afán por cumplir prolijamente con todos los rituales. Quizás su actuación con Romaris no fue más que un intento de probarme su existencia, cuya realidad en mi conciencia sentía amenazada.
Creo que fracasó. Margot no existe.
Un día, hace tiempo (vos ya te habías ido pero mis hijos todavía vivían aquí), fui a visitar a mi padre y me lo encontré en la cama, incorporado contra un almohadón, chupando un cubito de hielo. Se había hecho sacar todos los dientes. Me sonrió con las encías lastimadas y con orgullo.
– ¿Vos te crees que me dolió? Puedo aguantar eso y otras cosas peores: verte así -me miró con desprecio, resumiendo en un gesto esa mezcla de pena y triunfo que le provocaban mi fracaso, la ropa raída, las piernas flacas, el escaso ancho de mis hombros.
Ya no tenía sus dientes ni había forma de hacerlos volver, de manera que no valía la pena enojarse con él. Mamá andaba un poco ausente en esos días y se limitaba a traerle más hielo. Pero yo estaba furioso con Cora.
– ¡No te importa nada! ¿Por qué lo dejaste?
– ¿Te crees que me preguntó?
En el sistema de salud para jubilados los dentistas cobraban por capitación, es decir, por cada viejo que se anotaba en su registro, necesitara o no atención odontológica. De ese modo, lo que menos le convenía al profesional era arreglar los dientes de sus pacientes: con cada trabajo perdía tiempo y dinero en materiales. El dentista de mi padre lo había convencido de que podía ahorrarse penas y dolores sacándose todos los dientes de una vez y reemplazándolos por una dentadura postiza.
– No vas a conseguir en el mundo una dentadura tan barata -me dijo papá muy contento.
– No vas a dejar que se ponga esa basura -le dije a Cora.
– ¿Por qué yo? ¿Acaso soy más hija que vos? Todas las dentaduras postizas traen problemas. Si me meto, la culpa va a ser mía. Si lo dejo, no lo vamos a escuchar quejarse más.
Tenía razón. Cuando se le curó la boca, su dentista le puso a papá una dentadura blanca, enorme, perfecta, que le daba un aspecto un poco ridículo. Sobre todo, lo hacía extrañamente parecido a todos los viejos que andaban por ahí con la misma dentadura, como repentinos hermanos de sangre.
Una sola vez lo escuché hablar mal de sus dientes nuevos. Estábamos en un asado y uno de mis hijos le preguntó cómo era comer carne con dentadura postiza.
– Imagínate que entras en una habitación llena de mujeres -dijo papá-. Todas hermosas, todas de dieciocho años, todas con las tetas al aire. Pero no te podes sacar los guantes.
Por eso lo odiaba, por eso lo amaba. Aunque en ciertas circunstancias pusiera el dinero por encima de todo, mi padre también era capaz de beberse la vida a grandes tragos, gozando con el egoísmo absoluto de un bebé. Se lanzaba de cabeza al río de la vida mientras yo me quedaba en la orilla dudando y haciendo cálculos. Diciéndome a mí mismo que me preocupaba por los demás, intentando solazarme con mi conciencia ética, cuando quizás sólo tenía miedo.
Tengo presente, ahora, la imagen de la dentadura de mi padre, mientras busco en casas de ortodoncia una prótesis apropiada para la boca de mi cliente muerto, el compañero de Romaris. Quiero algo mejor, más natural que esos dientes de artificio, demasiado perfectos.
La puesta en escena de Margot no ha modificado mi interés profesional en este trabajo, ni siquiera mi simpatía por Alberto Romaris, que me tiene un poco de miedo y se ruboriza cuando me ve.
En su momento intentó explicarme lo que había pasado con lágrimas en los ojos, no sé si de pena, de vergüenza o de miedo. Cuando se aseguró de que no habría reacción violenta de mi parte, quiso más: que nadie lo supiera. No porque sus amistades vieran con malos ojos su relación con una mujer; al contrario, esa demostración de nuevas e inesperadas posibilidades eróticas lo dotaría probablemente de prestigio. Sino por una suerte de supersticiosa creencia (pero nunca me lo diría, se lo diría) de que el rumor pudiera llegar a oídos del cadáver. Como si su amigo, su amor, su compañero pudiera enterarse de algún modo, antes de ser enterrado, de que Romaris estaba siendo tan velozmente infiel a su memoria.
Читать дальше