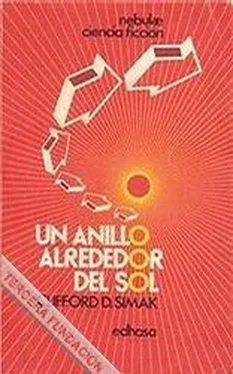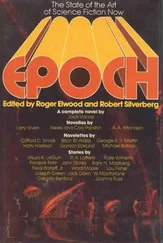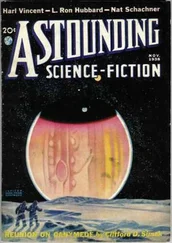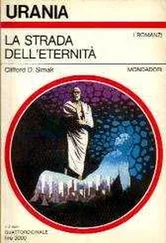Vickers, acostado en el colchón de cáscaras de trigo, abrió los ojos en la oscuridad, maravillado por la grandilocuencia de su imaginación. Sin embargo, algo le decía que no era imaginación, sino algo sabido. Pero ¿cómo podía saberlo?
Tal vez se debía al condicionamiento de su mente androide. O era un verdadero conocimiento, obtenido en cierto período de su vida bloqueado después, como el episodio de su viaje al país de las hadas. Un conocimiento que iba recuperando, tal como había recuperado la memoria de aquel paseo.
También podía deberse a recuerdos ancestrales, a una memoria específica que pasaba de padres a hijos, al igual que el instinto. El misterio consistía en que él, en su condición de androide, no tenía padres.
No tenía padres ni raza. Era una caricatura del ser humano, creada para un fin que ignoraba. ¿Para qué lo habían creado los mutantes? ¿Poseía acaso algún talento que les hiciera falta? ¿Qué utilidad pensaban darle?
Eso era lo que más dolía: ser utilizado y no saberlo. Que Ann tuviera un fin a cumplir y no lo sospechara.
La obra de los mutantes no se limitaba a aquellos pocos artículos fabricados y en circulación; superaba el asunto de los coches Eterno, las hojas de afeitar interminables y los carbohidratos sintéticos. Su obra era el rescate y la reeducación de una raza, el nuevo comienzo de una especie demasiado aturdida. Era el desarrollo de uno o muchos mundos donde la guerra no fuera sólo dominada, sino imposible; donde el miedo no asomara sus garras, donde el progreso tuviera un valor distinto al que le daba actualmente la humanidad.
¿Y cuál era el papel de Jay Vickers en un programa de esa especie?
En la casa que lo cobijaba se estaba dando un nuevo comienzo, duro, pero sólido. En una o dos generaciones más, las personas de esa familia estarían listas para recibir los adelantos mecánicos y el progreso que les era debido; cuando estuvieran preparados el progreso los estaría esperando.
Los mutantes quitarían a la raza humana los juguetes peligrosos y los mantendrían ocultos hasta que el hijo del hombre estuviera lo bastante crecido como para usarlo sin herirse ni herir al vecino. Era como quitar al niño de tres años el juguete para criaturas de doce, con el que podía dañarse, para devolvérselo a la edad debida, y tal vez perfeccionado.
La cultura del futuro, bajo la guía de los mutantes, no sería una mera cultura mecánica, sino una cultura social, económica, artística y espiritual. Los mutantes habían tomado a un hombre desviado para equilibrarlo; los años perdidos en ese proceso rendirían sus frutos a la humanidad en los años venideros.
Pero todo eso era mera especulación, ensoñaciones que no llevaban a ninguna parte. Lo único importante era que él, Jay Vickers, androide, tenía que tomar una decisión al respecto.
Antes de actuar debía averiguar qué ocurría y armarse de informaciones más sólidas. Allí, acostado en aquel colchón de trigo, no podría conseguirlas. Sólo había un lugar donde buscarlas.
Se deslizó silenciosamente de su lecho y manoteó en la oscuridad, tratando de encontrar sus harapos.
La casa estaba oscura y soñolienta bajo la luz de la luna; los árboles arrojaban sobre ella sus sombras altas. Vickers se detuvo bajo la sombra, frente al portón frontal mientras contemplaba el edificio recordó su antiguo aspecto, en aquellos tiempos en que una ruta pasaba junto a la cerca. Ya no había tal ruta. Recordó el efecto del resplandor lunar sobre los pilares blancos, aquella fantasmal belleza, las palabras intercambiadas entre los dos mientras contemplaban aquel espectáculo.
Todo estaba muerto y enterrado; sólo quedaba la amargura de saber que no era hombre, sino la imitación de un ser humano.
Abrió el portón y recorrió el sendero que llevaba al porche. Al cruzar la galería, sus pasos retumbaron en el silencio del plenilunio como para despertar a todos los habitantes de la casa.
Buscó el timbre y lo oprimió con el pulgar. Aguardó como lo había hecho antes. Pero en esa oportunidad no habría Kathleen que saliera a saludarlo.
Una luz se encendió en el vestíbulo central; a través del vidrio pudo ver la silueta de un hombre que se inclinaba hacia la cerradura. La puerta se abrió; el robot reluciente se inclinó con cierta rigidez, diciendo:
—Buenas noches, señor.
—¿Ezequiel?
—Ezequiel, señor —confirmó el robot—. Nos conocimos esta mañana.
—Salí a dar un paseo —explicó Vickers.
—¿Me permite el señor conducirlo ahora a su habitación?
El robot se volvió hacia las escaleras. Vickers siguió tras él.
—Hermosa noche, señor —comentó el robot.
—Lindísima.
—¿Ha cenado usted?
—Sí, gracias.
—De lo contrario podría traerle un bocadillo —ofreció Ezequiel—. Creo que ha quedado un poco de pollo.
—No —rechazó Vickers—. Gracias de todos modos.
Ezequiel abrió una puerta y encendió una luz. Después se hizo a un lado para permitir el paso a su huésped.
—¿Quisiera usted una copa antes de acostarse?
—Buena idea, Ezequiel. Whisky, si es posible.
—En seguida, señor. En el tercer cajón, contando desde arriba, encontrará algunos piyamas. Tal vez sean un poco grandes, pero han de servirle.
Los pijamas eran nuevos y bastante vistosos. Le quedaban un poco grandes, pero eran mejor que nada. El cuarto tenía un aspecto agradable; la enorme cama estaba cubierta por una colcha blanca bordada; las cortinas blancas flameaban al impulso de la brisa nocturna.
Vickers tomó asiento para esperar a que Ezequiel trajera la copa. Por primera vez en muchos días se sintió terriblemente cansado. Tomaría el whisky y después se echaría en la cama. A la mañana siguiente bajaría las escaleras para exigir la verdad definitiva.
Se abrió la puerta.
No era Ezequiel, sino Horton Flanders, vestido con una bata de color carmesí bien ajustada al cuello, azotando el suelo con las pantuflas. Cruzó el cuarto y tomó asiento en otra silla.
—Conque ha vuelto —dijo, mirando a Vickers con una semisonrisa.
—Vine para enterarme de todo —respondió el escritor—. Puede comenzar a explicarme todo ahora mismo.
—Claro que sí. Para eso me he levantado. En cuanto Ezequiel me dijo que usted estaba aquí supuse que desearía hablar.
—No, no quiero hablar, sino escuchar.
—Oh, sí, soy yo quien debe hablar.
—Y no sobre las reservas de conocimiento, tema que trata usted muy bien, sino sobre ciertas cosas bastante prácticas y mundanas.
—¿Por ejemplo?
—Por ejemplo, por qué soy androide, por qué lo es Ann Carter. Si existió realmente una persona llamada Kathleen Preston o si es sólo un cuento condicionado en mi mente. Y si existió esa persona, dónde está ahora. Y finalmente, cuál es mi papel en todo esto y qué piensan ustedes hacer.
Flanders asintió.
—Admirable conjunto de preguntas. Ha escogido precisamente las que no puedo responder muy a fondo.
—Vine a decirles que los mutantes son objeto de persecución en el otro mundo, que la gente está incendiando los negocios de chismes, que los seres humanos normales se defienden al fin. Vine a prevenirles de todo eso porque me creía también mutante…
—Puedo asegurarle, Vickers, que usted es mutante, un mutante muy especial.
—Un mutante androide.
—Usted se muestra difícil —observó Flanders—. Deja que la amargura…
—Claro que siento amargura —le interrumpió Vickers—. ¿Quién no la sentiría? Durante cuarenta años me he creído hombre y ahora descubro que no lo soy.
—¡Qué tonto!—exclamó Horton Flanders, con voz triste—. Usted no sabe lo que es.
Ezequiel llamó a la puerta y entró con una bandeja que depositó sobre la mesa. Vickers vio que en ella había dos vasos, una bebida mezclada, un recipiente con hielo y un poco de licor. Flanders dijo con más alegría:
Читать дальше