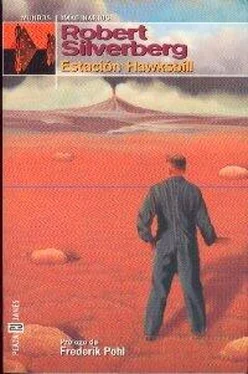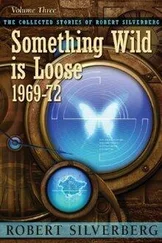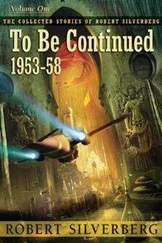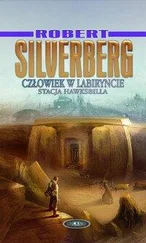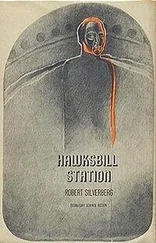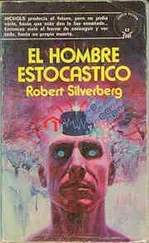—Pero lamentas el hecho de que la ciencia no pueda conocer nunca esta especie —dijo Hahn—. La ciencia del siglo xxi.
—Sí, claro. Pero no tengo yo la culpa. La ciencia conoce esta especie. Yo. Yo soy la ciencia. Soy el principal paleontólogo de esta época. ¿Acaso es culpa mía que no pueda publicar los descubrimientos en las revistas profesionales?
Funció el entrecejo y se marchó llevando al enorme crustáceo rojo.
Hahn y Barrett se miraron y sonrieron, respondiendo con naturalidad al malhumorado arranque de Rudiger. Entonces la sonrisa se borró de la cara de Barrett.
… termitas.:. un buen empujón… terapia… —¿Pasa algo? —preguntó Hahn.
—¿Por qué?
—De pronto puso una cara muy triste.
—Sentí una punzada en el pie —dijo Barrett—. Me pasa a veces. Vamos. Te ayudaré a llevar esas cosas. Está noche habrá cóctel fresco de trilobites.
Empezaron a subir por los escalones hacia la propia Estación. De repente se oyó un fuerte grito en lo alto, la voz de Quesada:
—¡Atrapadlo! ¡Va hacia vosotros! ¡Atrapadlo! Alarmado, Barrett levantó la cabeza y vio a Bruce Valdosto que bajaba apresuradamente por los escalones de la cara del acantilado, desnudo del todo y arrastrando jirones del colchón de gomaespuma donde había estado aprisionado. Quizá unos treinta metros más arriba estaba Quesada, chorreando sangre por la nariz, con cara de aturdido y apaleado. Valdosto, bajando hacia ellos, tenía un aspecto terrible. Nunca había sido un hombre ágil, a causa de las piernas, pero ahora, después de semanas bajo el efecto de los sedantes, apenas se podía tener de pie. Avanzaba tambaleándose, tropezando y cayendo, levantándose y recorriendo unos metros antes de volver a caer. Le brillaba el cuerpo velludo, cubierto de sudor, y tenía una mirada desorbitada; separaba los labios hacia atrás en una sonrisa rígida.
Parecía un animal que acaba de soltarse de la correa y huye al mismo tiempo, de manera desordenada, hacia la libertad y la destrucción.
Barrett y Hahn apenas tuvieron tiempo de dejar en el suelo la carga de trilobites cuando ya tenían a Valdosto encima.
—Ponga su hombro contra el mío —dijo Hahn—, así lo bloquearemos. Barrett dijo que sí con la cabeza, pero no pudo moverse con suficiente rapidez, y Hahn lo agarró del brazo y lo colocó en la posición correcta. Barrett se afirmó en la muleta.
Valdosto chocó contra ellos como una piedra. Bajaba medio corriendo y medio cayendo por los escalones, y cuando estaba todavía tres metros por encima de ellos se arrojó al aire.
—¡Val! —jadeó Barrett, tratando de detenerlo, pero entonces Valdosto lo golpeó entre el pecho y la cintura.
Barrett absorbió todo el impacto. La muleta se le incrustó en la axila, y giró sobre las rodillas, torciendo la pierna sana y mandando un violento mensaje de dolor a lo largo de todo el cuerpo. Para no dislocarse el hombro, soltó la muleta, y mientras la muleta caía sintió que también él iba hacia el suelo, y la atrapó antes de perder del todo el equilibrio. Al cambiar de posición, quedó un hueco entre él y Hahn. Como una pelota saltarina, Valdosto se metió por esa abertura. Eludió la mano de Hahn que intentaba aferrarlo y se alejó escaleras abajo.
—¡Val, vuelve aquí! —dijo Barrett con voz resonante—. ¡Val!
Pero lo único que podía hacer era gritan Vio con impotencia cómo Valdosto llegaba al borde del mar y, resbalando y zambulléndose, se lanzaba al agua. Movía los brazos de manera desenfrenada, remando como un loco. Su cabeza oscura asomó un momento; después una ola imponente le cayó encima y lo barrió. Cuando Barrett volvió a verlo, estaba a cincuenta metros de la orilla.
Para entonces Hahn había llegado al bote varado de Rudiger y estaba soltando las amarras. Lo llevó hasta el agua y se puso a remar con desesperación. Pero la marea estaba alta, y la marea era despiadada; las olas zarandeaban el bote como si fuera una ramita. Por cada metro que Hahn se apartaba de la orilla, las aguas lo hacían retroceder medio metro. Mientras tanto, Valdosto se iba alejando cada vez más, golpeando las olas con las manos abiertas, saliendo brevemente a la superficie y desapareciendo después un largo rato.
Barrett, aturdido, se había quedado dolorido y paralizado en el mismo sitio por donde se les había escapado Valdosto. Ahora Quesada estaba a su lado. —¿Qué pasó? —preguntó Barrett.
—Le estaba poniendo un sedante y se volvió loco. Estaba suelto en el catre y se levantó de golpe y me derribó. Echó a correr. Hacia el mar… Gritaba todo el tiempo que volvía a casa a nado.
—Eso está haciendo —dijo Barrett.
Observaron la lucha. Hahn, exhausto, trataba furiosamente de hacer avanzar un bote demasiado pesado para un solo remero ante olas demasiado encrespadas. Valdosto, usando las últimas energías, había dejado atrás las primeras rompientes y nadaba sin cesar hacia el mar abierto. Pero la plataforma de roca subía en la zona que tenía por delante, y el agua espumosa salpicaba los abultados dientes pedregosos. Con la marea alta se formaban allí remolinos. Valdosto avanzó sin dudar hacia las aguas más revueltas. Las olas lo arrebataron, lo levantaron y lo hundieron de nuevo. Pronto fue sólo una línea contra el horizonte.
Los demás estaban llegando ahora, atraídos por los gritos. Uno a uno se fueron acomodando a lo largo de la orilla o de la escalera de piedra. Altman, Rudiger, Latimer, Schultz, los cuerdos y los enfermos, los soñadores, los viejos, los cansados, se quedaron paralizados mientras Hahn azotaba el mar con los remos y Valdosto saltaba entre las olas. Ahora Hahn estaba volviendo. Se abría paso entre el oleaje, y Rudiger y dos o tres más salieron de aquel estado de trance, agarraron el bote y lo arrastraron a tierra y lo amarraron. Hahn bajó tropezando, pálido de cansancio. Cayó de rodillas y se puso a hacer arcadas sobre las piedras mientras las olas le lamían las botas. Cuando se hubo repuesto, se levantó tambaleándose y caminó hasta donde estaba Barrett.
—Hice todo lo posible —dijo—. El bote no se movía. Pero intenté rescatarlo.
—Está bien —dijo Barrett con suavidad—. Nadie lo podría haber hecho. Las aguas estaban demasiado revueltas.
—Quizá si hubiera intentado nadar…
—No —dijo Doc Quesada—. Valdosto estaba loco. Y era muy fuerte. Te habría hundido si las olas no lo lograban antes.
—¿Dónde está? —preguntó Barrett—. ¿Alguien lo ve? —Allá, junto a las rocas —dijo Latimer—. ¿No es él?
—Se ha hundido —dijo Rudiger—. Hace tres o cuatro minutos que no sale a la superficie. Es mejor así. Para él, para nosotros, para todo el mundo.
Barrett volvió la espalda al mar. Nadie se acercó a él. Conocían su relación con Valdosto, los treinta años de amistad, el apartamento compartido, las noches desaforadas y los días tormentosos. Algunos de ellos estaban allí aquel día no tan lejano en el que Valdosto había caído sobre el Yunque y Barrett, que no lo veía desde hacía más de una década, había soltado un grito de alegría y de placer. Acababa de cortarse uno de los últimos lazos con el pasado lejano; pero Barrett sabía que Valdosto ya se había ido hacía mucho tiempo.
Estaba oscureciendo. Despacio, Barrett empezó a subir por el acantilado hacia la Estación. Media hora más tarde se le acercó Rudiger.
—El mar está ahora más tranquilo. Las aguas arrastraron el cuerpo de Val hasta la orilla. —¿Dónde está?
—Dos de los muchachos lo están trayendo para el funeral. Después lo pondremos en el bote y lo llevaremos a enterrar.
—Bien —dijo Barrett.
Había una sola forma de entierro en la Estación Hawksbill, y era el entierro en el mar. Cavar tumbas en la roca viva resultaba casi imposible. Entonces Valdosto sería enterrado dos veces. Devuelto por las olas, habría que sacarlo, ponerle unas pesas y enviarlo a su última morada. Por lo general habrían celebrado el funeral en la orilla, pero ahora, como tácita concesión por el impedimento de Barrett, para no obligarlo a otra extenuante caminata por el acantilado, llevaban a Valdosto hasta arriba. En cierto modo parecía absurdo andar arrastrando aquella carne sin vida de un lado para otro. Habría sido mejor, pensó Barrett, que el mar se hubiera llevadoa Val la primera vez.
Читать дальше