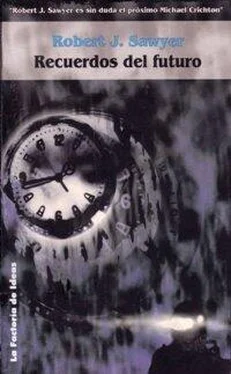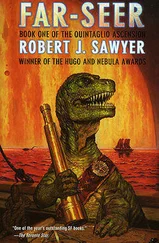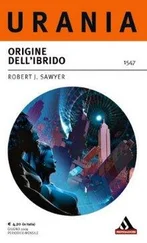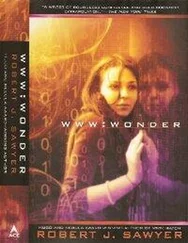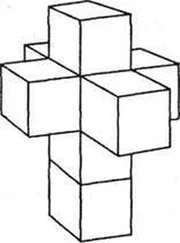Tardó un minuto en acercarse al hombre, que trabajaba junto a una de las bombas de aire; el ruido que provocaba debió de enmascarar el sonido de Theo al acercarse. Sobre el suelo del túnel descansaba un deslizador, un disco de metro y medio de diámetro con dos asientos bajo la cúpula. Aquellos aparatos se habían desarrollado para los campos de golf, pues eran mucho más cuidadosos con los green que los antiguos vehículos a motor.
En los viejos tiempos había miles de empleados del CERN a los que Theo no conocía ni de vista, pero ahora, siendo unos pocos centenares, se sorprendió al ver a alguien a quien no reconocía.
—Hola —dijo Theo.
El hombre, un tipo blanco y enjuto de unos cincuenta años, con el pelo blanco y ojos grises oscuros, se giró, claramente sorprendido. Tenía una caja de herramientas, sí, pero…
Había abierto una gran plancha de acceso en el lateral de una bomba de aire, y acababa de insertar un dispositivo en su interior…
Un dispositivo con el aspecto de una pequeña maleta de aluminio, con una cadena de números azules en un costado.
Números azules brillantes que no dejaban de contar hacia atrás.
Una de las paredes del bunker estaba cuajada de armarios. Jake cogió de ellos un casco amarillo, indicándole a Moot que hiciera lo mismo. Dentro había un ascensor, así como una escalera que conducía abajo. Jake llamó al ascensor y esperaron unos interminables segundos hasta que llegó la cabina.
—Quien haya entrado debe seguir ahí abajo —dijo—. De otro modo, el ascensor hubiera estado esperando arriba.
—¿No ha podido coger las escaleras?
—Supongo, pero son cien metros, el equivalente a un edificio de treinta plantas. Incluso bajando es agotador.
El ascensor llegó y entraron en él. Jake pulsó los botones para activarlo, pero el descenso fue de una lentitud frustrante, tardando un minuto en llegar hasta el nivel del túnel. Desembarcaron para ver un deslizador esperándolos, y Jake se dirigió hacia él.
—¿No dijo que debería haber dos deslizadores?
—Eso es lo que esperaba, sí.
Jake se sentó en el asiento del conductor, y Moot en el del pasajero. Encendió los faros y activó los ventiladores. El aparato se desplazó hacia arriba y se adentraron en el túnel, en el sentido contrario a las agujas del reloj, a tanta velocidad como permitía el vehículo.
A lo largo del camino, el túnel se enderezó un trecho; lo hacía cerca de los cuatro detectores principales, para evitar la radiación del sincrotrón. En medio de la sección recta vieron la gigantesca cámara hueca, de veinte metros de altura, empleada para albergar el detector solenoidal compacto de muones, con su imán de catorce mil toneladas. En el momento de su construcción, el CMS había costado más de cien millones de dólares americanos. Tras el desarrollo del colisionador de taquiones-tardiones, el CERN lo había vendido, igual que el ALICE, que se encontraba en una cámara similar en otro punto del túnel. El gobierno japonés los había comprado para su empleo en el acelerador KEK de Tsukaba. Michiko Komura había supervisado el desmantelamiento de las inmensas máquinas en Suiza, así como su reensamblaje en Japón. El sonido de los motores del deslizador resonaba en la vasta cámara, lo bastante grande como para albergar un pequeño edificio de apartamentos.
—¿Queda mucho? —preguntó Moot.
—No.
Prosiguieron.
Theo miró al hombre, que seguía arrodillado en el túnel, frente a la bomba de aire.
— Mein Gott —dijo el intruso en voz baja.
—Usted —demandó Theo en francés—. ¿Quién es?
—Hola, Dr. Procopides.
Theo se relajó. Si el tipo sabía quién era, no podía ser un intruso. Además, le parecía vagamente familiar.
El hombre miró la sección del túnel por la que había llegado. Entonces metió la mano en la chaqueta de cuero oscuro que vestía y sacó una pistola.
El corazón de Theo dio un vuelco. Por supuesto, hacía años, después de que el joven Helmut mencionara la Glock 9mm, había buscado una imagen del arma en la red. Aquella pistola semiautomática era la que lo apuntaba ahora; en su cargador cabían hasta quince balas.
El hombre miró la pistola, como si también él se sorprendiera al verla en su mano.
—Algo que compré en los Estados Unidos. Allí son mucho más fáciles de conseguir. Y sí, sé lo que está pensando. —Hizo un gesto a la maleta de aluminio con el cronómetro azul—. Piensa que puede ser una bomba, y eso es exactamente. Supongo que la podría haber puesto en cualquier parte, pero bajé al túnel en busca de un lugar en el que esconderla, para que nadie la encontrara. El interior de esa máquina parecía un lugar adecuado.
—¿Qué… —Theo se sorprendió ante el sonido de su propia voz. Tragó saliva, intentando recuperar el control— qué es lo que pretende?
El hombre se encogió de hombros.
—Debería ser evidente. Intento sabotear su acelerador de partículas.
—Pero ¿por qué?
Señaló a Theo con la pistola.
—No me reconoce, ¿no?
—Me parece familiar, pero…
—Vino a visitarme a Alemania. Uno de mis vecinos había contactado con usted; mi visión me había mostrado viendo una noticia grabada en vídeo sobre su muerte.
—Cierto —dijo Theo—. Lo recuerdo.
No se acordaba de su nombre, pero sí del encuentro, hacía veinte años.
—¿Y por qué estaba viendo aquella noticia? ¿Por qué había adelantado la cinta para ver la historia sobre su muerte? Porque comprobaba si tenían alguna prueba que me incriminara. Nunca pretendí matar a nadie, pero lo haré si es necesario. Es justo, ¿no? Usted mató a mi mujer.
Theo comenzó a protestar, a decir que él no había matado a nadie, pero entonces lo recordó. Vino a él la visita a aquel hombre. Su mujer había caído por unas escaleras del metro durante el desplazamiento temporal; se había roto el cuello.
—No había modo de saber lo que iba a pasar, no había modo de prevenirlo.
— Claro que podían haberlo prevenido —saltó el hombre… Rusch era su nombre, recordó Theo: Wolfgang Rusch—. Claro que sí. No tenían por qué hacer lo que hicieron. ¡Tratar de reproducir las condiciones del nacimiento del universo! ¡Tratar de forzar la obra de Dios, exponiéndola a la luz del día! Dicen que la curiosidad mató al gato, pero fue su curiosidad, y fue mi mujer la que terminó muerta.
Theo no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle la ciencia (la necesidad, la búsqueda) a alguien que era obviamente un fanático?
—Mire —dijo—, ¿dónde estaría el mundo si no…?
—¿Cree que estoy loco? —preguntó Rusch—. ¿Cree que estoy tarado? —sacudió la cabeza—. No soy un tarado. —Buscó en el bolsillo trasero y extrajo su cartera, tratando de sacar una tarjeta laminada amarilla y azul para enseñársela a Theo.
El griego la miró. Era una tarjeta de identificación de profesor en la Universidad Humboldt.
—Profesor numerario —dijo Rusch— del Departamento de Química, doctorado por la Sorbona. —Era cierto. En 2009 le había dicho que enseñaba Química—. Si llego a saber entonces de su papel en todo esto, nunca hubiera hablado con usted. Pero vino a verme antes de que el CERN hiciera pública su responsabilidad.
—¿Y ahora quiere matarme? —el corazón de Theo corría desbocado, tanto que pensó que le iba a estallar. Sintió el sudor empapando todo su cuerpo—. Eso no le devolverá a su esposa.
—Oh, sí, claro que sí.
Sí que estaba loco. Maldición, ¿por qué había bajado solo al túnel?
—No su muerte, por supuesto —dijo Rusch—, pero sí lo que voy a hacer. Sí, recuperaré a Helena gracias al principio de exclusión de Pauli.
Читать дальше