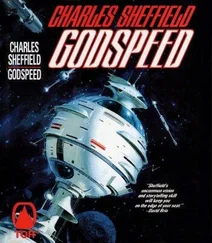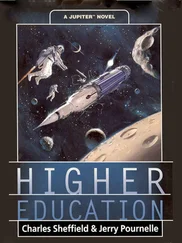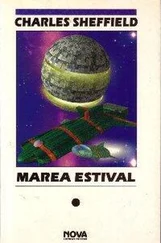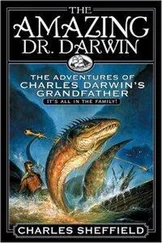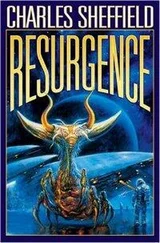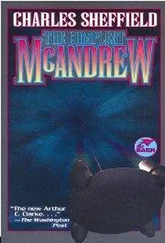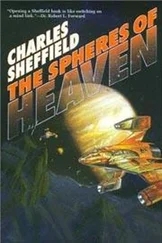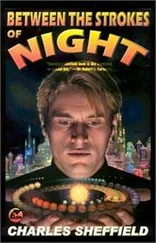Hans les estaba esperando cuando llegaron, y tenía la atención fija en una pantalla que mostraba la Tierra en su centro. La imagen procedía de un satélite observador geoestacionario emplazado a treinta y cuatro mil kilómetros de altura, de manera que todo el globo parecía una pelota que llenaba la mayor parte de la pantalla.
—Desde esta distancia no se ve nada del tamaño de una nave —dijo Hans—, así que tenemos que trucarlo. Si queremos ver naves, el ordenador genera gráficos y los hace aparecer en la pantalla. Observad ahora. La acción empezará en un par de minutos.
Charlene y Wolfgang permanecieron tras él mientras Hans, indiferente, tecleó una corta secuencia de comandos. La pantalla permaneció silenciosa, mostrando Europa, Asia y África como un disco medio iluminado bajo una capa de nubes. Los segundos se alargaron hasta parecer una eternidad.
—¿Bien? —dijo Wolfgang por fin—. Aquí estamos. ¿Dónde está la acción?
Se inclinó hacia delante. Al hacerlo, la pantalla cambió. De repente, desde seis puntos diferentes del hemisferio, aparecieron una serie de chispas brillantes de luz roja. Primero fueron media docena, fáciles de distinguir. Pero a los pocos minutos el número se multiplicó, como luciérnagas pululando sobre el globo que había debajo. Cada una empezó a ejecutar la lenta inclinación hacia el este que mostraba que se dirigían a la órbita. Pronto fueron demasiado numerosas para que pudieran contarlas.
—¿Veis la de la izquierda? —dijo Hans—. Esa viene de Aussierport. La mayor parte de vuestros colegas estará a bordo: Judith, y De Vries, y Cannon. Estarán aquí dentro de hora y media.
—Santo Dios. —Charlene sacudió la cabeza, con el ceño fruncido—. No pueden ser naves. No hay tantas en todo el mundo.
Estaba demasiado absorta en la escena para captar la referencia familiar que Hans Gibbs había hecho sobre la directora del Instituto, pero Wolfgang dirigió a su primo una rápida mirada de comprensión.
—Charlene tiene razón —dijo Hans. Parecía satisfecho por su reacción—. Si sólo consideras las Lanzaderas y otras reutilizables, no hay tantas naves. Pero no disponíamos de tiempo. Salter Wherry me dijo que trajera aquí arriba a todo el mundo, gente y suministros, y al infierno con el coste. Es el jefe, y era su dinero. Por el modo en que se han ido desarrollando las cosas, si hubiera esperado más tiempo, nunca habríamos podido traer lo que necesitamos. Lo que veis ahora es la mayor emigración de personas y equipo que veréis nunca. Conseguí permiso para que pudieran despegar todas las naves que encontré, en todas partes del mundo. Observad ahora, hay más.
Una segunda oleada había comenzado, esta vez mostrada con un fuerte color naranja. Al mismo tiempo, otros brillantes puntos rojos empezaron a asomarse desde el lado oscuro de la Tierra. Los lanzamientos hechos desde el hemisferio invisible estaban apareciendo también.
Hans pulsó otra tecla y un puñado de puntos verdes apareció en la pantalla, esta vez en una órbita más alta.
—Esas son nuestras estaciones, todo el Imperio Wherry, excepto las arcologías, que están demasiado lejos para que las pueda mostrar la escala. Dentro de otra media hora veréis cómo la mayor parte de los lanzamientos empiezan a converger en las estaciones. En las próximas treinta y seis horas nos encontraremos con multitud de encuentros y atracadas.
—¿Pero cómo sabes dónde están las naves? —preguntó Charlene con los ojos completamente abiertos, hipnotizada por el remolino de chispas brillantes—. ¿Está todo calculado a partir de datos introducidos previamente?
—Mejor aún. —Hans señaló con el pulgar otra de las pantallas que tenía al lado—. Nuestros satélites de reconocimiento registran constantemente todo lo que despega. Señales térmicas infrarrojas para los despegues, apertura sintética del radar después. El software convierte los datos de velocidad y distancia en posiciones, y los muestra en la pantalla. Wherry instaló los sistemas de observación y seguimiento hace unos pocos años, cuando empezó a temer que algún loco en la Tierra intentara atacar una de estas Estaciones. Pero es ideal para usarlo de este modo.
Una tercera oleada comenzaba. Alrededor del ecuador, un nuevo lazo de brillantes reflejos azules se expandía sobre la superficie de la Tierra. El planeta estaba rodeado por una confusión multicolor de puntos de luz en forma de espiral.
—Por el amor de Dios. —Wolfgang olvidó cualquier pretensión de hacerse el tonto—. ¿Cuántas hay? He contado más de cuarenta, y ni siquiera he intentado sumar los lanzamientos del hemisferio americano.
—Doscientas seis naves de todas las formas y tamaños—, y la mayoría de ellas no están diseñadas para el tipo de puertos que tenemos aquí. El número de lanzamientos aparece registrado aquí. —Hans señaló una parte del aparato, pero tenía la atención fija en la pantalla.
—Va a ser una pesadilla —dijo alegremente—. Tenemos que ocuparnos de todas. La verdad es que ni siquiera vamos a intentar que todas lleguen aquí. Muchas se quedarán en una órbita baja y les enviaremos los remolcadores para que recojan a los pasajeros. No tuve tiempo para preocuparme por lanzamientos extra. Ya teníamos bastantes problemas para hacer que muchas de esas chatarras se pusieran en órbita.
Una cuarta oleada había empezado. Pero ahora era demasiado difícil seguir la pantalla. Los puntos de luz convergían, y la limitada resolución del aparato hacía que muchas parecieran a punto de colisionar, a pesar de que miles de kilómetros las separaran en el espacio. Los dos hombres parecían hipnotizados mientras contemplaban el carrusel de naves en órbita. Charlene se acercó al mirador y contempló directamente la Tierra debajo. No se veía nada. Las naves eran demasiado pequeñas para que se notaran contra el gigantesco creciente del planeta. Sacudió la cabeza, y se volvió a mirar el contador de lanzamientos. La suma continuaba a medida que se confirmaba la velocidad orbital de un nuevo grupo.
Hans se dio la vuelta y los tres permanecieron inmóviles, codo con codo. La sala permaneció totalmente silenciosa durante varios minutos, a excepción del suave bip de los contadores.
—Ya casi han partido todas —dijo por fin Charlene. Aún contemplaba el contador—. Doscientas tres. Cuatro. Cinco. Falta una. Ahí está. Doscientas seis. ¿Tenemos que aplaudir?
Sonrió a Wolfgang, quien le apretó la mano casi inconscientemente. Entonces se dio la vuelta hacia el contador. Lo contempló durante un segundo. De repente, se sentía insegura de lo que estaba viendo.
—¡Eh! Hans, creí que habías dicho que eran un total de doscientas seis. El indicador señala doscientas catorce, y continúa.
—¿Qué? —Hans giró la cabeza para mirar, mientras el resto de su cuerpo lo hacía hacia el otro lado para compensar el movimiento en la baja gravedad—. No puede ser. Escogí todas las naves que podían volar. No hay manera…
Su voz se debilitó. En la pantalla había brotado una fuente de brillantes puntos de luz. Estaba centrada en una zona del sudeste asiático. Mientras miraban, uno de los altavoces de la consola crepitó y cobró vida.
—¡Hans! ¡Alerta roja! —la voz era ronca y débil, pero Wolfgang reconoció el tono de autoridad. Era Salter Wherry—. Conecta nuestros sistemas de defensa. Los monitores muestran un lanzamiento de misiles en el oeste de China. Aún no hay información sobre la trayectoria. Lo mismo podrían estar dirigidos hacia América, la Unión Soviética o hacia nosotros. Es demasiado pronto para decirlo. No he seguido mirando. Avisa a las otras estaciones. Estaré en el control central dentro de un minuto.
A pesar de su tono agónico, la voz había dado sus órdenes con tanta rapidez que las palabras se atropellaron unas a otras. Hans Gibbs ni siquiera intentó replicar. Se puso de pie y se dirigió hacia otra de las consolas. Quitó un sello de plástico y pulsó el interruptor que había detrás antes de que Wolfgang o Charlene pudieran moverse.
Читать дальше