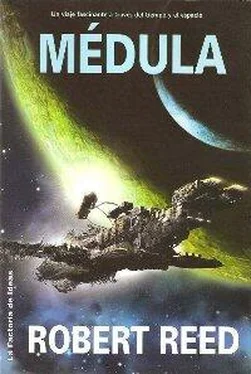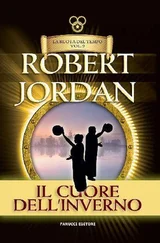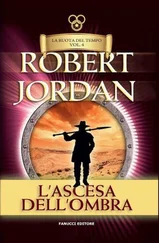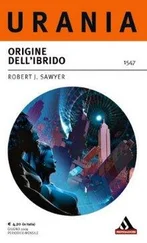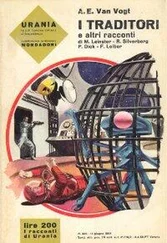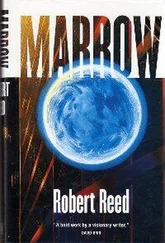Los desahucios eran inevitables, aunque solían realizarse con toda cortesía.
Un jefe local, presidente o sacerdote (su rango exacto era vago) apartaba a un lado un plato de pastel de ácaros medio comido o un cuenco de gusanos del acero crudos. Luego se levantaba con cierta majestuosidad y recordaba a sus invitados:
—Aquí sois, en primer lugar, nuestros invitados.
Los unionistas asentían, apartaban su áspera comida y esperaban.
—Nuestros invitados aquí —repetía el patrón y luego otra vez, a veces con las mismas palabras—. «Aquí» —les decía el jefe— significa el centro del universo. Que es Médula. «Nuestros» implica la discreción siempre debida a los propietarios legítimos. Los «invitados» son siempre temporales. No permanentes. Y cuando los constructores lo deseen, no tendremos más alternativa que excluiros del centro del universo.
Las palabras siempre se pronunciaban con una sonrisa.
Luego, con un tono grave lleno de sencillez, el jefe añadía:
—Cuando os sentáis con nosotros, hacéis desgraciados a los constructores. Podemos oír su ira. En nuestros sueños y detrás de nuestros ojos, la oímos. Y por vosotros pensamos que deberíais volver a vuestras dependencias de invitados. Ahora.
Hablaban de las ciudades unionistas.
Si los invitados se negaban a irse se producía una serie de pequeños robos. Los costosos sensores y los generadores de campos se evaporaban de forma misteriosa, y si con eso no cambiaban de opinión, lo que se evaporaba entonces de sus escondites eran las cajas de munición, cada una de ellas repleta de las últimas pistolas y granadas.
Solo una vez Miocene ordenó a un equipo que no se retirara. Pidió voluntarios y luego preguntó:
—¿De qué son capaces los rebeldes? —Hablaba para sí y también para ellos—. Que lo roben todo —ordenó—. Todo salvo vuestras vidas. Eso es lo que quiero.
Se trasladó el equipo por aire hasta el escenario de una erupción situado a dos mil kilómetros de la capital, y después de unas cuantas transmisiones codificadas retransmitidas a través de zánganos de altitud no se volvió a saber nada más de ellos. Pasaron seis años y Diu llevó un grupo de rebeldes a un asentamiento de la frontera. Trajo al equipo desaparecido con él. De pie, descalzo y casi desnudo, en una calle pavimentada con acero nuevo, dijo:
—Esto no debería haber pasado. No había necesidad. Decidle a esa puta de Miocene que, si quiere jugar, juegue con su propia e importante vida.
Una docena de cuerpos yacía sobre una docena de trineos, desatados y de espaldas, y vivos solo en el sentido más ínfimo. Les habían sujetado los párpados abiertos para dejar que la luz del cielo los cegara. Unos ganchos de púas mantenían las bocas abiertas y permitían que la luz cociera lenguas y encías. El hambre y una falta total de agua les había encogido el cuerpo hasta una tercera parte de su tamaño original. Pero lo peor de todo era el modo en que a cada prisionero le habían roto el cuello. Tres veces al día, sin excepción, un rebelde joven y fuerte aplastaba las vértebras y la espina dorsal, manteniéndose así siempre por delante de los lentos mecanismos de curación y dejando a sus invitados indefensos, inertes y despojados de su dignidad, exactamente igual que en otro tiempo Miocene había tratado a su hijo.
Por lo general, una vez por siglo, y a veces dos, los unionistas se tropezaban con una de aquellas antiguas cámaras.
Siempre estaban vacías, y después de un examen meticuloso todas ellas se declaraban inútiles y a disposición de los rebeldes que la quisieran comprar a cambio de sulfuro, silicio y tierras raras. Los tratos se hacían por lo general en la misma ciudad, muy pequeña, a la que Diu había llevado a los prisioneros. Río Acaecido se llamaba así por un rasgo desaparecido siglos antes; la ciudad ya se había trasladado varias veces desde entonces. Un maestro adjunto se encargaba siempre de las prolongadas y cada vez más difíciles negociaciones, y Locke siempre representaba a los rebeldes. Washen y Diu servían de observadores, presentes porque siempre lo habían estado, pero innecesarios durante aquellas tediosas y prolijas negociaciones.
Como cualquier pareja de antiguos amantes, sentían un placer ligeramente incómodo al estar en compañía del otro.
Washen tenía órdenes estrictas de hablar con Diu, aunque no hacía ninguna falta que la azuzaran. De pie a su lado, alta y elegante, ataviada con su último uniforme, las antiguas charreteras brillando bajo la luz del cielo, paseaba por la orilla de un río nuevo. Diu, por contraste, parecía más pequeño, con el cuerpo un poco encogido debido a la dura existencia rebelde; sobre los músculos carentes de grasa, nada salvo el único calzón que poseía. Un calzón de lana de imitación, observó ella. No de cuero. Seguía siendo demasiado capitán para desollarse vivo.
Ahora y siempre, Diu era un hombre inquieto. Nervioso, rápido. Y encantador, con un encanto incesante y fácil.
Sin pensar en sus órdenes, sino por pura curiosidad, Washen mencionó a los rebeldes:
—Según nuestros mejores cálculos, tenéis el doble de nuestra población. O cuatro veces más. U ocho.
—¿Vuestros mejores cálculos? —se rió él.
— No valen una mierda —admitió ella.
Diu asintió y sonrió, y después de una pausa llena de melodramatismo, admitió:
—Ocho veces más es muy poco. Dieciséis veces se acerca más.
Lo que proporcionaba a los rebeldes algo más de veinticinco millones de ciudadanos. Una masa ingente de cuerpos y mentes. Washen se permitió preguntarse en qué pensarían tantas mentes modernas diseñadas para llevar vidas interminables y llenas de interés. Sin literatura, aparatos digitales, ciencia o historia que abrazar, y con esa negación continua del placer digna de cualquier asceta… ¿qué clase de ideas podían mantener ocupada una mente como esa?
Estaba intentando plantear la pregunta. Pero cuando habló, lo que salió de su boca fue algo por completo diferente.
—¿Te acuerdas del helado?
Diu lanzó una risita.
—Esa tiendecita de ahí. —Washen la señaló—. Vende algo que se parece mucho.
Bajo aquel calor perpetuo, cualquier cosa fría sabía bien. En un mundo en el que escaseaba el azúcar, todos los dulces eran un tesoro, incluso cuando el tesoro era el producto de unas gomas muertas combinadas con la magia de la bioquímica. El propietario de la tienda ignoró de forma ostensible al rebelde. Washen pagó las golosinas de los dos, así como el alquiler de los cuencos y las cucharas de acero. Se sentaron al lado del río, en una pequeña mesa con repujados dorados y colocada en un patio de ladrillos de hierro tratados con un cianuro que les daba un matiz azul. El río era una mezcla de manantiales nativos y la escorrentía de las industrias locales, lo que creaba un estofado químico al que Médula se había adaptado con rapidez. El olor bacteriano no era agradable, pero tenía cierta fuerza y honestidad. Eso era lo que pensaba Washen mientras contemplaba a Diu, que le estaba dando un cuidadoso bocado al helado. Luego el hombre abrió los ojos aún más.
—¿El chocolate sabe así? —preguntó.
—No estamos seguros —admitió ella—. Cuando no tienes nada en lo que basarte salvo recuerdos que ya tienen mil años… Los dos se echaron a reír en voz baja.
La gente deambulaba a su lado por la cercana pasarela. Amantes abrazados. Amigos charlando. Socios planeando un futuro próspero. Una pareja llevaba a su pequeño sujeto en un carrito con ruedas. Como todos los demás, ellos tampoco llegaron a mirar al rebelde sentado que se comía un helado a la vista de todos. Solo su hijo se los quedó observando asombrado. Washen se encontró pensando en los prisioneros que Diu había devuelto a Río Acaecido. No había desempeñado ningún papel en su tortura. Ella nunca le había preguntado, pero Diu se había declarado inocente de todos modos. Ya hacía décadas de eso. ¿Por qué pensar siquiera en ello? Luego lo miró y sonrió mientras intentaba cambiar el flujo de pensamientos de su antigua mente.
Читать дальше