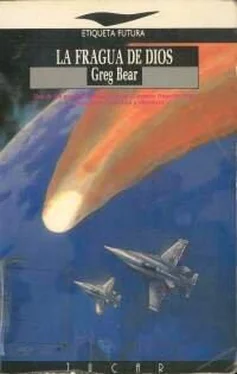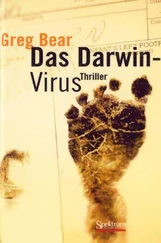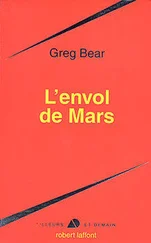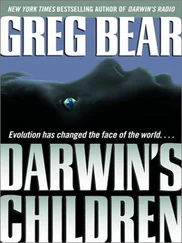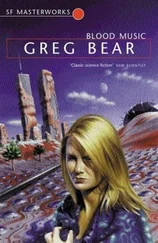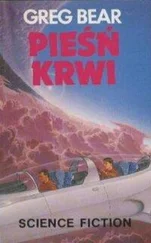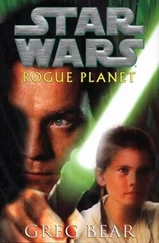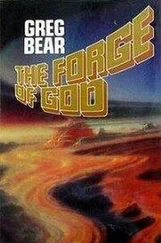Necesitó casi veinte minutos para calmarse lo suficiente para volver a la carretera. San Francisco y el Área de la Bahía habían estado adecuadamente protegidos. De pronto, y sin ninguna reserva —sin ninguna persuasión tampoco—, amó a los Jefes y a la red y a todas las fuerzas alineadas para protegerles y salvarles. Su amor era feroz y primordial. Así es como se siente un partisano, contemplando cómo es saqueado su país.
—¿Han bombardeado Seattle? —preguntó ella—. ¿Los… alienígenas, o los rusos?
—No los rusos. Los devoradores de planetas. Intentaron bombardear San Francisco también. — Y Cleveland, que ha sobrevivido, y Shanghai, que no, y quién sabe cuántos otros emplazamientos de las arcas. Un nuevo estremecimiento lo agitó desde los hombros al sacro—. Cristo. ¿Qué harán los rusos? ¿Qué haremos nosotros?
El volante del coche vibró. Por encima del ruido del motor, oyeron y sintieron un estremecedor gruñido. Las vibraciones rocosas de la muerte de Seattle pasaron debajo de sus ruedas.
A las dos de la mañana, hora de Washington, D.C., Irwin Schwartz tendió la mano hacia el urgente zumbar del teléfono junto al camastro de su oficina y pulsó el botón de comunicación.
—¿Sí? —Sólo entonces oyó el poderoso batir de las palas del helicóptero y el chillante rugir de las turbinas a chorro.
Era la última noche del oficial de guardia de estado mayor en la Casa Blanca.
—Señor Schwartz, el señor Crockerman está siendo evacuado. Desea que se reúna usted con él en el helicóptero.
Schwart anotó debidamente la reluctancia del oficial a llamar a Crockerman «presidente». Ahora era estrictamente el «señor Crockerman». Si no actúas en el cargo, no tienes derecho al título.
—¿Qué tipo de emergencia?
—Ha habido un ataque contra Seattle y algún tipo de acción contra Cleveland, Charleston y San Francisco.
—Jesús. ¿Los rusos?
—No lo sabemos, señor. Señor, debería bajar usted tan pronto como pueda.
—De acuerdo. —Schwartz ni siquiera tomó su chaqueta.
En el césped delante de la Casa Blanca, vestido con la ropa interior y los pantalones que había llevado para dormir, Schwartz inclinó instintivamente la cabeza bajo las altas y enormes palas del rotor y subió la escalerilla, su calva cabeza desprotegida contra el frío chorro de aire descendente. Un agente del Servicio Secreto aguardó al lado del aparato hasta que fue cerrada la portezuela, y luego observó elevarse el aparato para llevarles a todos a la Base Grissom de las Fuerzas Aéreas en Indiana.
El oficial de estado mayor y un marine de guardia estaban apretados a ambos lados de Crockerman, el marine con la «pelota de fútbol» fuertemente sujeta con ambas manos y el oficial llevando un MODACC, un centro de mando y banco de datos móvil, conectado al sistema de comunicaciones del helicóptero.
Había tres agentes del Servicio Secreto a bordo del aparato, así como Nancy Congdon, la secretaria personal del presidente. De haber estado en la Casa Blanca la señora Crockerman, también hubiera sido evacuada.
—Señor presidente —empezó el oficial de estado mayor—, el Secretario de Defensa se halla en Colorado. El de Estado está en Miami en una reunión con el gobernador. El vicepresidente está en Chicago. Creo que el portavoz de la Cámara está siendo traído por vía aérea desde su casa. Tengo alguna información relativa a lo que nuestros satélites y otros sensores nos han dicho ya. —Hablaba más alto de lo necesario para cubrir el ruido del motor; la cabina estaba bien insonorizada.
El presidente y todos los demás a bordo escucharon atentamente.
—Seattle ha sido borrada del mapa, y Charleston está en ruinas… El golpe pareció centrarse a veinte kilómetros mar adentro. Pero nuestros satélites no muestran ningún lanzamiento de misiles desde la Unión Soviética o ningún buque en alta mar. Tampoco han sido detectados misiles de ninguna clase procedentes de la Tierra. Y al parecer algún tipo de sistema defensivo ha actuado en San Francisco y Cleveland, y quizás en algunos otros lugares también…
—No poseemos ese tipo de defensas —dijo roncamente Crockerman, con voz apenas audible. Clavó sus ojos en Schwartz. Schwartz pensó que parecía como si llevara ya dos días muerto, con sus ojos pálidos y sin vida. El voto para el impeachment le había arrebatado sus últimas energías. Mañana debía empezar —debería haber empezado— la vista en el Senado para decidir si debía seguir en el cargo o ser retirado de él.
—Correcto, señor.
—No son los rusos —observó uno de los agentes del Servicio Secreto, un alto negro de Kentucky de mediana edad.
—No los rusos —repitió Crockerman, recuperando un poco el color de su rostro—. ¿Quiénes, entonces?
—Los devoradores de planetas —dijo Schwartz.
—¿Ya ha empezado? —preguntó el joven marine, aferrando el maletín como si quisiera impedir que se le escapara de las manos.
—Sólo Dios lo sabe —dijo Schwartz, agitando la cabeza.
El MODACC zumbó, y el oficial de estado mayor escuchó atentamente por sus auriculares insonorizados.
—Señor presidente, es el premier Arbatov, desde Moscú.
Crockerman miró de nuevo a Schwartz por un largo momento antes de tomar el micrófono y los auriculares. Schwartz supo lo que significaba aquella mirada. Sigue siendo el Hombre, malditos seamos todos nosotros.
Arthur metió el coche por el camino particular de la casa de Grant y Danielle en las colinas de Richmond justo antes de medianoche. Todavía estaba alterado; el recuerdo del dolor y la pérdida que se había transmitido por toda la red permanecía como un extraño y amargo regusto en su lengua. Se quedó sentado durante unos instantes con las manos sobre el volante, mirando directamente al frente, a la puerta de madera del garaje, y luego se volvió a Francine.
—¿Estás bien? —preguntó ella.
—Creo que sí. —Miró por encima del respaldo de su asiento a Marty. El niño estaba reclinado en el asiento de atrás, los ojos cerrados, la cabeza colgando ligeramente a un lado, la boca abierta.
—Gracias a Dios se ha dormido —dijo Francine—. Nos asustaste terriblemente a los dos.
—¿Os asusté? —preguntó Arthur, sintiendo que su debilidad se quebraba ante un repentino resurgir de la rabia—. Jesús, si hubierais sentido lo que yo sentí…
—Por favor —dijo Francine, con el rostro terriblemente serio—. Ya hemos llegado. Ahí está Grant.
Abrió la portezuela de la camioneta y bajó. Arthur siguió en su asiento, confuso, luego cerró los ojos por un momento, buscando tentativamente la red, intentando averiguar lo que había ocurrido. Había habido muy poco por la radio, más allá de los repetidos informes de algún desastre desconocido en Seattle; había sido hacía menos de una hora.
Medio había esperado que las superpotencias se lanzaran a una guerra nuclear; quizás algunos miembros de la red estuvieran impidiendo ahora que esto ocurriera. Pero tenía que tener fe. Por el momento, estaba desconectado del circuito de comunicaciones de la red.
Arthur tomó en brazos a un murmurante Marty. Grant les condujo a un dormitorio con una amplia cama de matrimonio y una cama plegable. Danielle —estaba dormida en aquellos momentos, les dijo Grant— había hecho las camas y había preparado toallas para ellos, así como una cena ligera a base de sopa y fruta en la encimera de la cocina. Francine metió a Marty en la cama plegable y se reunió con Grant y Arthur en la cocina.
—¿Has oído lo que ha ocurrido? —preguntó a Grant.
—No… —La camisa y los pantalones de Grant estaban arrugados y su canoso pelo alborotado; al parecer había echado una cabezada en el sofá, despertándose al oír acercarse su vehículo.
Читать дальше