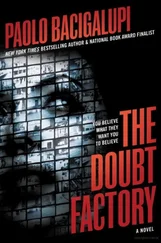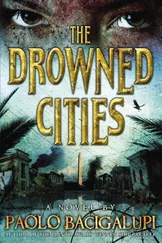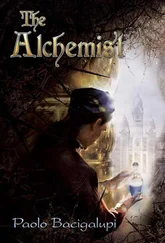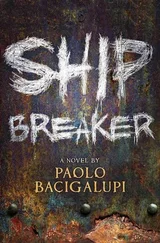Hace una mueca y vuelve a concentrarse en los libros abiertos, obligándose a atender el verdadero problema, el enigma que lo ha llevado al fin del mundo a bordo de clíperes y dirigibles: Gi Bu Sen. La chica mecánica había dicho Gi Bu Sen.
Anderson revuelve los libros y las hojas sueltas; encuentra una fotografía. Un hombre obeso, sentado junto a otros científicos del Medio Oeste en una conferencia sobre la mutación de la roya patrocinada por AgriGen. Su mirada rehúye la cámara, parece aburrido, le cuelga la papada.
«¿Sigues estando igual de gordo?», se pregunta Anderson. «¿Te dan de comer los thais tan bien como nosotros?»
Solo había tres posibilidades: Bowman, Gibbons y Chaudhuri. Bowman, que desapareció justo antes de que el monopolio de SoyPRO se viniera abajo. Chaudhuri, que bajó de un dirigible y se perdió de vista en los estados indios, secuestrado por PurCal o fugitivo. O muerto. Y Gibbons. Gi Bu Sen. El más listo de todos ellos, y el menos probable. Después de todo, se le había dado por fallecido. Sus hijos habían rescatado sus restos calcinados de entre las cenizas de su hogar… y a continuación los habían incinerado antes de que la empresa pudiera solicitar una autopsia. Pero se le había dado por fallecido. Y cuando los hijos fueron interrogados con detectores de mentiras y sueros de la verdad, lo único que acertaron a decir fue que su padre siempre había insistido en que no quería que le practicaran ninguna autopsia, que no soportaba la idea de que alguien troceara su cadáver y lo llenara de conservantes. Pero el ADN coincidía. Era él. Todos estaban seguros de que era él.
Solo que es fácil dudar cuando no se dispone más que de un puñado de recortes genéticos del supuesto cadáver del mejor pirata genético del mundo.
Anderson baraja más papeles en pos de las transcripciones de los últimos días del fabricante de calorías, recogidas por los instrumentos de escucha ocultos en los laboratorios. Nada. Ni el menor indicio de sus planes. Y de repente, murió. Y a ellos no les quedó más remedio que creer que era verdad.
De esa manera, los ngaw casi tienen sentido. Igual que las solanáceas. A Gibbons siempre le había gustado alardear de sus logros. Era un egotista. Todos sus colegas lo decían. Gibbons disfrutaría jugando con todas las posibilidades de un banco de semillas completo. Un género entero resucitado y unas gotitas de tradición local para aderezar la mezcla. Ngaw . Al menos, Anderson supone que la fruta es autóctona. Pero ¿quién sabe? Quizá se trate de una creación completamente nueva. Algo surgido en exclusiva de la mente de Gibbons, como Eva de la costilla de Adán.
Distraído, Anderson acaricia los libros y los apuntes que tiene delante. En ninguna parte se mencionan los ngaw . Las únicas pistas de las que dispone son el término thai y la singular apariencia del fruto. Ni siquiera sabe si ngaw es la denominación tradicional del fruto verde y rojo o una palabra de nuevo cuño. Albergaba la esperanza de que Raleigh recordara algo, pero el tipo está muy mayor, y deteriorado por el opio; si conocía algún término angrit para esta fruta histórica, ya lo ha olvidado. En cualquier caso, no existe ninguna traducción evidente. Habrá de pasar al menos un mes antes de que Des Moines pueda analizar las muestras. Y ni siquiera así hay forma de saber si estará en sus catálogos. Basta con que haya sufrido suficientes alteraciones para que su ADN continúe eludiéndolos.
Una cosa es segura: el ngaw es nuevo. Hace un año, ninguno de los encargados de los inventarios describió nada parecido en sus informes del ecosistema. Los ngaw han surgido de un año a otro. Como si el suelo del reino hubiera tenido el antojo de recuperar el pasado y depositarlo en los mercados de Bangkok.
Anderson hojea otro libro, rastreando. Desde su llegada, se ha esforzado por crear una biblioteca, una ventana histórica a la Ciudad de los Seres Divinos, tomos que datan de antes de las guerras calóricas y las plagas, antes de la Contracción. Sus incursiones lo han llevado desde las librerías de viejo hasta los escombros de las torres de la Expansión. Casi todo el papel de esa época está ya quemado o podrido por culpa de la humedad tropical, pero a pesar de todo ha descubierto yacimientos de saber, familias que valoraban sus libros más que como una forma rápida de encender una fogata. La acumulación de conocimientos reviste ahora sus paredes, volumen tras volumen de información ribeteada de moho. Es deprimente. Le recuerda a Yates, su desesperado afán por exhumar el cadáver del pasado y resucitarlo.
«¡Imagina!», le gustaba exclamar a Yates con voz ronca. «¡Una nueva Expansión! Dirigibles, muelles percutores de última generación, vientos de comercio justo…»
Yates tenía sus propios libros. Tomos polvorientos que había robado de las bibliotecas y de las escuelas de toda Norteamérica, los conocimientos olvidados del pasado; un concienzudo saqueo de Alejandría que había pasado completamente inadvertido porque todo el mundo sabía que el comercio internacional estaba muerto.
Cuando llegó Anderson, los libros atestaban las oficinas de SpringLife y cubrían la mesa de Yates a montones: La dirección global llevada a la práctica , Relaciones comerciales interculturales , La mentalidad asiática , Los tigres de Asia , Cadenas de abastecimiento y logística , Thai pop , La nueva economía internacional , Consideraciones de la tasa de cambio de las cadenas de suministro , Hacer negocios en Tailandia, Competencia internacional y regulación . Cualquier cosa relacionada con la historia de la antigua Expansión.
En los últimos momentos de desesperación, Yates los señalaba con el dedo y decía: «¡Podríamos recuperarlo todo! ¡Absolutamente todo!». Después rompía a llorar, y Anderson sentía lástima por él. Yates había consagrado su vida a un imposible.
Anderson pasa las páginas de otro libro, examinando viejas fotografías una a una. Pimientos. Montones de ellos, exhibidos ante algún fotógrafo fallecido hace mucho. Pimientos. Berenjenas. Tomates. Otra vez todas esas solanáceas prodigiosas. De no ser por ellas, la sede jamás hubiera enviado a Anderson al reino, y Yates podría haber tenido una oportunidad.
Anderson busca la cajetilla de cigarros Singha liados a mano, enciende uno y se tumba de espaldas, contemplativo, estudiando el humo de la antigüedad. Tiene gracia que los thais, aun muriéndose de hambre, hayan sacado tiempo y energías para resucitar la adicción a la nicotina. Reflexiona sobre la inmutabilidad de la naturaleza humana.
El sol lo aporrea con su fulgor, bañándolo de luz. En medio de la humedad y el humo del estiércol quemado se distingue tenuemente el polígono industrial a lo lejos, con sus estructuras espaciadas a intervalos regulares, tan distinto del amasijo de baldosas y óxido de la antigua ciudad. Y detrás de las fábricas, el borde del rompeolas se yergue con el colosal sistema de compuertas que permite la salida de las mercancías al mar. El cambio está cerca. El regreso al verdadero comercio internacional. Líneas de suministro que den la vuelta al mundo. Todo ello está cerca, aunque les esté costando volver a aprender la lección. A Yates le encantaban los muelles percutores, pero el concepto de la historia resucitada le gustaba todavía más.
– Aquí no eres miembro de AgriGen, ¿sabes? Tan solo otro mugriento empresario farang intentando ganarse la vida con los buscadores de jade y los tripulantes de los clíperes. Esto no es la India, donde uno puede pasearse por ahí enseñando el símbolo del trigo de AgriGen y requisando lo que le apetezca. Los thais no se ponen panza arriba tan fácilmente. Te cortarán en pedazos y te mandarán de vuelta a casa convertido en carne picada si descubren quién eres.
Читать дальше