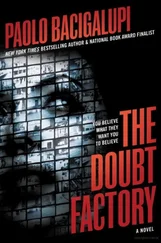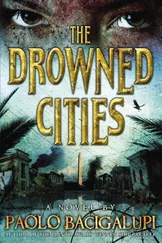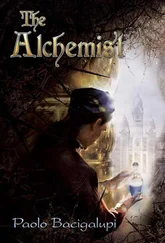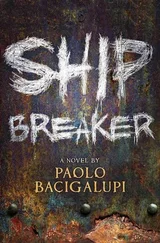– ¿Se sabe algo nuevo? -resopla Hock Seng.
– ¿Has visto el impacto de ese misil? -pregunta uno de los tipos. Levanta la cabeza-. Tarjetas amarillas -murmura. Sus compañeros intercambian miradas furtivas al reparar en el machete de Chan el Risueño, sonríen nerviosos y comienzan a retirarse.
Hock Seng ensaya una torpe reverencia.
– Solo queremos enterarnos de las noticias.
Uno de ellos escupe un salivazo teñido de areca, sin dejar de observarlos con suspicacia.
– Está hablando Akkarat. -Les invita a escuchar con un gesto. Su compañero vuelve a levantar la antena, atrayendo un estallido de estática.
– … queden en sus casas. No salgan a la calle. El general Pracha y sus camisas blancas han intentado derrocar a Su Majestad la Reina. Es nuestro deber defender al reino… -La voz se trunca, perdida la señal, y el hombre empieza a toquetear los botones del aparato.
Uno de ellos menea la cabeza.
– Es todo mentira.
– Pero el somdet chaopraya… -disiente el encargado de sintonizar la radio.
– Akkarat mataría al mismísimo Rama si creyera que eso podría beneficiarle en algo.
Su compañero baja la antena. La señal se pierde por completo con un siseo de estática mientras replica:
– El otro día entró un camisa blanca en mi tienda, quería llevarse a casa a mi hija. Dijo que era un «regalo de buena voluntad». Son todos unos lagartos. Un poco de corrupción no hace daño a nadie, pero esos heeya …
Otra explosión sacude la calle. Todos se vuelven, thais y tarjetas amarillas por igual, intentando localizar el punto de impacto.
«Somos como monitos, intentando comprender la inmensa selva.»
La idea atemoriza a Hock Seng. Están reuniendo pistas, pero les falta el contexto. No importa cuánto averigüen, nunca será suficiente. Lo único que pueden hacer es reaccionar a los acontecimientos conforme sucedan, y encomendarse a la suerte.
Hock Seng tira del brazo de Chan el Risueño.
– Vamos.
Los thais ya se han apresurado a recoger la radio y refugiarse en su tienda. Cuando Hock Seng vuelve a mirar, la esquina está completamente desierta, como si el momento de debate político jamás hubiera tenido lugar.
El conflicto se recrudece a medida que se acercan al polígono industrial. El Ministerio de Medio Ambiente y el ejército parecen estar en todas partes, enfrentados. Y por cada unidad profesional en las calles hay otra compuesta de voluntarios, asociaciones estudiantiles, civiles y partidarios del doce de diciembre movilizados por las distintas facciones políticas. Hock Seng se detiene en un portal, sin aliento, mientras resuenan las explosiones y los disparos.
– Soy incapaz de distinguir unos de otros -musita Chan el Risueño al paso de un grupo de universitarios con machetes y cintas amarillas en los brazos; su objetivo es un tanque que se dedica a bombardear una torre de la antigua Expansión-. Todos llevan algo amarillo.
– Todo el mundo es leal a la reina.
– ¿Pero existe siquiera?
Hock Seng se encoge de hombros. Las cuchillas de la pistola de resortes de un estudiante rebotan en el blindaje del tanque. El vehículo es inmenso. Hock Seng no puede evitar sentirse impresionado porque el ejército haya logrado introducir tantos tanques en la capital. Supone que la armada y sus almirantes habrán contribuido a ello. Lo que significa que el general Pracha y sus camisas blancas se han quedado sin aliados.
– Están todos locos -musita Hock Seng-. Da igual quién es quién. -Inspecciona la calle. Le duele la rodilla; la antigua herida lo ralentiza-. Ojalá encontráramos alguna bicicleta. La pierna… -Hace una mueca de dolor.
– Si anduvieras en bicicleta, dispararte sería tan fácil como disparar a una abuela encorvada.
Hock Seng se frota la rodilla.
– Aun así, estoy demasiado mayor para esto.
Otra explosión descarga una lluvia de cascotes sobre ellos. Chan el Risueño se sacude los escombros del pelo.
– Espero que valga la pena este viaje.
– Podrías estar en el arrabal, churruscándote vivo.
– Eso es verdad. -Chan el Risueño asiente con la cabeza-. Pero démonos prisa. No quiero seguir tentando a la suerte.
Más intersecciones oscuras. Más violencia. Los rumores vuelan por las calles. Ejecuciones en el Parlamento. El Ministerio de Comercio en llamas. Los alumnos de la Universidad de Thammasat agrupándose en nombre de la reina. Y otra emisora de radio. Una frecuencia nueva, dicen todos, amontonados en torno al diminuto altavoz. La locutora parece nerviosa. Hock Seng se pregunta si tendrá el cañón de una pistola de resortes apoyado en la sien. Khun Supawadi. Siempre ha sido muy popular. Siempre ha presentado programas de radio muy interesantes. Pero ahora, con voz temblorosa, ruega a sus compatriotas que mantengan la calma mientras los tanques recorren las calles, asegurándolo todo, desde los amarraderos hasta el malecón. El altavoz de la radio crepita con el sonido de los disparos de mortero. Segundos más tarde, las explosiones reverberan a lo lejos como truenos amortiguados, el eco perfecto de los que retumban en la radio.
– Está más cerca de la acción que nosotros -dice Chan el Risueño.
– ¿Eso es buena o mala señal? -se pregunta Hock Seng.
Chan el Risueño intenta responder pero lo interrumpen los bramidos de rabia de un megodonte, seguidos del silbido de las pistolas de resortes. Todo el mundo mira calle abajo.
– Eso tiene mala pinta.
– Escondámonos -sugiere Hock Seng.
– Demasiado tarde.
Una oleada de personas dobla la esquina en tropel, corriendo y gritando. Un trío de megodontes blindados atruena tras ellos. Sus colosales cabezas oscilan a ras de suelo, embistiendo a un lado y a otro, ensartando a los fugitivos en sus colmillos rematados en hojas de guadaña. Los cuerpos se parten como naranjas y vuelan como hojas al viento.
Los nidos de ametralladoras abren fuego desde las grupas de los megodontes. Una lluvia de cuchillas plateadas cae sobre la multitud apiñada. Hock Seng y Chan el Risueño se agazapan en un portal mientras la turba pasa corriendo ante ellos. Los camisas blancas que hay en su seno disparan sus pistolas de resortes y sus fusiles de un solo tiro sobre la marcha, pero los discos son completamente inofensivos contra las bestias acorazadas. El Ministerio de Medio Ambiente no está equipado para librar este tipo de batalla. La munición rebota en todas direcciones mientras no cesa el traqueteo de las ametralladoras. Los cuerpos se desploman formando pilas ensangrentadas, retorciéndose y aullando de agonía mientras los megodontes los pisotean. El polvo, el humo y el almizcle abarrotan la calle. Un hombre es arrojado a un lado por un megodonte y va a estrellarse contra Hock Seng. La sangre mana a borbotones de su boca, pero ya está muerto.
Hock Seng sale a gatas de debajo del cadáver. Hay más personas formando y disparando contra los megodontes. Estudiantes, piensa Hock Seng, tal vez de Thammasat, pero resulta imposible saber a quién son leales, y Hock Seng se pregunta si sabrán ellos siquiera a quién están enfrentándose.
Los megodontes maniobran y cargan. La gente se agolpa contra Hock Seng, intentando apartarse de su camino. Su masa le oprime el pecho. Le cuesta respirar. Intenta pedir auxilio, abrirse paso, pero la presión es demasiado grande. Grita. El peso de las personas que huyen desesperadamente lo apisona, amenaza con exprimirle hasta el último aliento. Un megodonte embiste contra ellos. Retrocede y vuelve, cargando entre la gente y haciendo oscilar sus colmillos erizados de cuchillas. Los estudiantes arrojan botellas de aceite contra las bestias, seguidas de antorchas encendidas, remolinos de luz y fuego…
El diluvio de discos afilados arrecia. Hock Seng se encoge cuando los cañones apuntan en su dirección, escupiendo plata. Un muchacho le mira a los ojos, con la cara ensangrentada cubierta con un pañuelo amarillo. La pierna de Hock Seng estalla de dolor. No sabe si ha recibido un disparo o si se ha roto la rodilla. Profiere un alarido de frustración y terror. La avalancha humana lo arroja al suelo. Va a perecer aplastado, enterrado bajo los muertos. A pesar de todo, no supo entender el carácter caprichoso de la guerra. La arrogancia le hizo creer que podía estar preparado. Estúpido…
Читать дальше