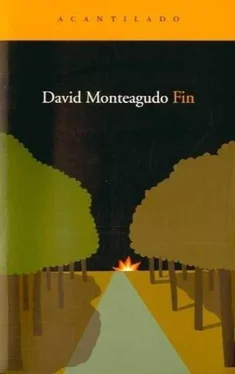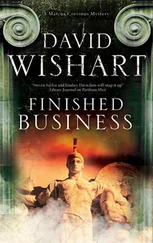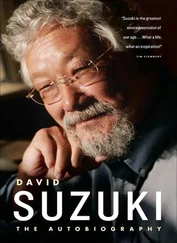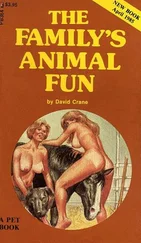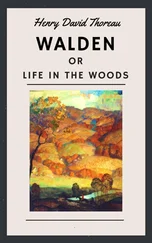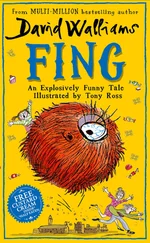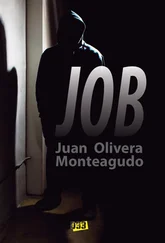El mugido de los animales parece haberse intensificado. Mirando hacia la granja, los ciclistas tienen que alzar la voz para hacerse oír entre ellos.
– ¡Llevan casi dos días sin comer!-dice María.
– ¡Ahora gritan más-berrea Amparo-, debe ser porque nos han oído!
– U olido…
– ¡Pobres!-dice Nieves-, ¡pensarán que por fin llega el granjero!
– ¡No sabía que las vacas hicieran este ruido!-grita Amparo-. Parecía… parecía algo…
– Yo sí que las había oído a veces-dice Nieves-, no tanto pero sí… no sé cómo no me he dado cuenta…
– El miedo, nena, el miedo-la interrumpe Amparo-, estábamos todos… ¡Oye, para ya!
El manillar de la bicicleta de Nieves, que ya le había rozado en algún momento, se apoya ahora, como una verdadera molestia, en la cadera de Amparo. Nieves estaba a la derecha de la carretera, al lado de Amparo, en el momento en que las bicis se pararon. Pero al mirar todos hacia la granja, ella quedó, por decirlo así, en la última fila que contemplaba el espectáculo.
Amparo se dispone a recriminar a Nieves, porque el manillar se le está clavando en el hueso, pero cuando se da la vuelta Nieves ya no está allí: tan sólo está su bicicleta, inclinada, todavía en pie precisamente porque se apoyaba en su trasero. Amparo da un grito. Ginés se da la vuelta y comprende al instante lo que ha ocurrido.
– ¡Mierda!-dice con verdadera rabia, en el momento en que María se da la vuelta, y la bicicleta de Nieves cae al suelo, como resultado del empujón que le ha dado Amparo.
Ginés, María y Amparo están en una gasolinera, a la sombra del cobertizo que da techo a los surtidores. Están sentados en unas sillas, en un lugar en el que nadie, en circunstancias normales, habría tomado asiento, pues es lugar de tránsito y parada para los coches. Frente a ellos, apoyadas en los surtidores de gasolina, reposan las bicicletas, dos de las cuales han sido cambiadas y equipan alforjas que contienen botellas de agua y un botiquín de primeros auxilios. Detrás de los ciclistas está el edificio que alberga la caja y una pequeña tienda. No hay cristal en el escaparate; la enorme luna rectangular yace por el suelo hecha añicos; y sólo en su periferia, adheridos al marco, sobreviven algunos trozos de vidrio cuarteado, como un mosaico.
Aparentemente, la gasolinera estaba operativa en el momento en que se produjo el apagón y cesó bruscamente su actividad, pero los tres supervivientes no han encontrado manera de abrir la puerta de entrada al negocio, de accionamiento eléctrico, y han optado por la solución expeditiva de romper el cristal. Por lo demás, el hecho de que el local se haya mantenido cerrado les ha permitido acceder a algunos alimentos intactos y en un aceptable estado de conservación. Han podido ver, a lo largo del día, los estragos que los perros y otros animales han causado en cualquier comestible que haya quedado al descubierto, y el recuerdo de esa corrupción les ha hecho escoger lo más aséptico que han encontrado dentro de la escasa oferta proteica de la gasolinera: unos emparedados de origen industrial, cada uno con su envase de plástico de forma triangular, alineados sobre el blanco higiénico de los estantes de una vitrina frigorífica, ahora templada.
Los rayos del sol ya son bastante oblicuos, pero todavía hace calor, incluso a la sombra, y la luz, clara y luminosa, aún no amarillea. Más allá del cuadrado de sombra que cubre la zona de los surtidores se despliega un panorama de papeleras y guardarraíles, de asfalto manchado de aceite y macizos de hierba agostada. La vista tiene que viajar muy lejos, hasta el horizonte, para divisar el azul de las sierras remotas, brumoso y gris por la calima estival.
Después de haberlos olisqueado repetidamente, con aprensión, con desconfianza, María y Ginés mastican en silencio los primeros bocados que han arrancado a sus respectivos emparedados. Comen sin apetito, con expresión hosca, abatida, con la mirada perdida y absorta en sus cavilaciones.
Amparo consume su merienda con parecida desgana, pero su expresión tiene un matiz de indiferencia, un velo de insustancial distracción que oculta o sustituye a su auténtica mirada. Mientras distrae en su boca los bocados a medio masticar, pobremente insalivados, Amparo mira a un lado y a otro, a las grises papeleras, al techo que les da sombra, con la indolente curiosidad de un niño al que han puesto en una clase nueva. Y de pronto, como si se acordara súbitamente de algún asunto importante, empieza a rebuscar en los bolsillos de su pantalón, hasta que su mano emerge abrazando, ocultando un pequeño objeto.
Con los ojos bajos, subrepticiamente, María observa los movimientos de Amparo, e inmediatamente frunce el ceño al darse cuenta de que es un teléfono móvil lo que su compañera sujeta entre las manos, entre las dos manos, porque además ha dejado el sándwich a un lado, sobre el mismo suelo. Entonces María busca el rostro, la expresión que acompaña a esos gestos; pero Amparo, con la cabeza baja, ladeada, oculta la mirada a su acompañante y la concentra toda en el teléfono, cuyos botones ha empezado a tocar con obsesiva insistencia.
Parece que María va a decir algo, que le va a decir algo a Amparo, incluso llega a abrir la boca para empezar a hablar. Pero su boca se cierra emitiendo algo parecido a un suspiro, su cuerpo se afloja, y la mirada preocupada, pensativa, se posa sin verla en la bicicleta que tiene delante, a cuatro metros de distancia.
Ginés-sentado al otro lado, a la izquierda de María- no ha percibido estos sutiles movimientos: con una botella de zumo, ya mediada, junto a una pata de su silla, mastica con aire distraído, con la mirada ausente, una mirada que delata el fluir constante de sus pensamientos. Y de pronto el fluir se detiene, la mirada se intensifica y la masticación se va haciendo más lenta, más lenta, hasta que se detiene por completo, y Ginés se queda inmóvil, con la boca llena, con el bocadillo sujeto con ambas manos, a la altura del pecho.
– Hay un sitio en el que no hemos mirado-dice apartando la comida a un lado de la boca, con la vista fija, aparentemente, en los surtidores de gasolina.
– ¿Qué sitio?-dice María.
Ginés tarda tres o cuatro segundos en responder, lo justo para que su silencio empiece a llamar la atención. Finalmente engulle el bocado con precipitación y dice, sin dejar de mirar al frente:
– En el tanatorio.
– Joder…-dice María.
Ahora se produce un silencio un poco más largo. María se queda inmóvil durante unos instantes; después gira la cabeza y mira a Ginés, pero éste sigue en la misma posición, como si estuviera contemplando los surtidores: tan sólo ha bajado un poco el bocadillo, hasta apoyar los antebrazos sobre los muslos. Amparo en cambio no ha tenido la menor reacción: como si las palabras de Ginés no hubieran llegado a sus oídos, continúa toqueteando en el teléfono cada vez más encorvada, cada vez más atenta a su muda pantalla.
– ¿Y eso…?-dice María cautamente, como si temiera la respuesta.
– Tengo curiosidad-responde Ginés, con una entonación que se esfuerza en resultar neutra-. Si la gente no ha sido evacuada, sino que… desaparece… habría que ver si alguien que ha… fallecido, que ha fallecido recientemente…
– Recientemente…-repite María, en actitud pensativa.
– Sí, recientemente… pero antes del apagón-dice Ginés, acercando de nuevo la comida a la boca, pero sin llegar a tocarla.
María aparta la vista de Ginés, mira hacia el suelo unos segundos, en actitud pensativa, y luego, de repente, levanta la cabeza.
– A lo mejor no había nadie-dice, mirando de nuevo a Ginés-, ningún muerto… no sabemos si cada día… ¿Cuántos habitantes tiene…?
Читать дальше