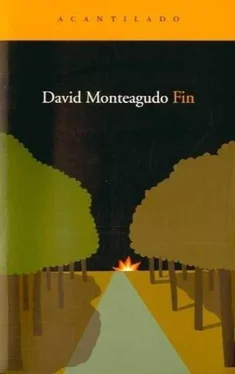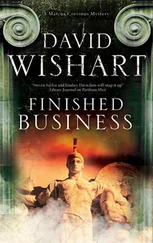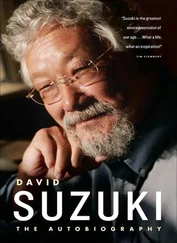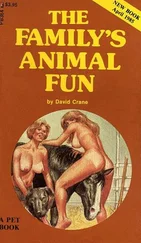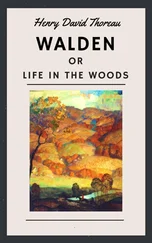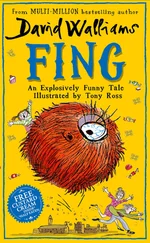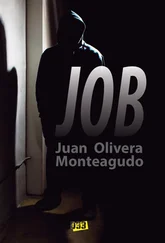María menea la cabeza con desdén, sin dignarse responder.
– ¡Claro que lo sabe!-dice Amparo-. ¿No ves que lo dieron otra vez, hace unos años?
María sigue escurriendo su cabellera, con la cabeza ladeada, casi en horizontal. No ve a Hugo, que se ha levantado de la silla y avanza sesgadamente hacia ella, con unos pasos rápidos y silenciosos que resultan muy cómicos, en parte por el flanear nervioso de la carne sobrante de su pecho y su cintura.
– Ahora que ya estás bien seca…
Hugo sujeta a María por la cintura, la estrecha contra su cuerpo, y la levanta al mismo tiempo que gira con ella, con la evidente intención de lanzarla de nuevo a la piscina. María se debate durante unos segundos, pero al final se afloja y colabora para minimizar la violencia de la caída.
Después del chapuzón, María reaparece enseguida; se agarra al borde la piscina, y con la cabeza baja, como si estuviera meditando, resopla largamente, con un resoplido que es casi un suspiro.
– Al menos ayúdame a subir-dice de pronto alargando el brazo hacia Hugo.
Hugo le ofrece el brazo sin perder su sonrisilla burlona, se agacha un poco, y entonces María se aferra a la muñeca que se le ofrece, se encoge, y con un rápido movimiento tira con todas sus fuerzas de Hugo, que no esperaba el ataque y acaba cayendo al agua.
– ¡Toma ya!-dice Nieves-. ¡Por abusar de los más pequeños!
Hugo todavía no ha salido, y María ya está de pie sobre el bordillo, después de remontarlo con un impulso todavía más ágil, más rápido y gimnástico que el anterior.
– ¿Quién tiene el champú?-dice escurriendo de nuevo su cabellera.
Lo tiene Amparo, entre su ropa; pero no responde porque está distraída, mirando al agua con desusada intensidad, como si fuera un pescador primitivo que acechase la presencia de un pez para arponearlo.
– Hugo…-dice de pronto, con la alarma pintada en el rostro-no acaba de salir…
– ¿Qué dices?-pregunta Ginés, poniéndose inmediatamente en guardia.
– ¿Quién tiene…?-María se interrumpe; se acaba de dar cuenta, a mitad de la pregunta, de que ocurre algo raro a su alrededor.
– ¿Dónde está?-dice Amparo-. ¿Dónde está Hugo? ¡No lo veo!
Las palabras de Amparo producen una brusca agitación: es Nieves, que chapotea histérica, como si a dos metros de la escalera se hubiera olvidado, de pronto, de nadar.
– ¡Quietos!-grita Ginés-. ¡No se ve nada! ¡No me dejáis ver si…!
Ginés está en el centro de la piscina. En posición vertical, mirando en todas direcciones, hace esfuerzos denodados por mantenerse a flote sin agitar el agua, por distinguir algo a través de su superficie rizada. Pero el nerviosismo de Nieves ha provocado una pequeña tempestad, y la sigue provocando: tanto que Amparo-que permanece sujeta a la escalera-ha tenido que alargarle la mano para ayudarla a alcanzar el borde.
– ¡Maribel!-dice entonces María-. ¡Tampoco aparece!
– ¡Es el agua! ¡Es el agua!-grita Nieves, pugnando por alcanzar la escalera.
– ¡Parad, por favor!-suplica Ginés-. ¡No puedo… no puedo ver si…!
Tampoco María, desde su altura, puede ver con la suficiente claridad. La agitación que producen Nieves y Amparo, incluso Ginés, provoca una imagen tan cambiante y fragmentaria del fondo de la piscina, tan llena de reflejos, que no le permite llegar a ninguna conclusión categórica. La confusión de gritos y frases entrecruzadas, entrecortadas, tampoco ayuda a discernir: es como otra superficie, en este caso sonora, que pierde su transparencia a base de acumulación y superposición.
– Pero Maribel… ¿qué hacía Maribel?
– ¡Estaba buceando!
– ¡Es el agua! ¡Desaparecen… desaparecen cuando van al fondo!
Ginés-cada vez más agotado-todavía tiene menos perspectiva, con los ojos a un palmo del agua y la violenta refracción que esto produce.
– ¡Salgamos… salgamos todos!-dice finalmente, cuando Nieves ya está subiendo por la escalera, gimoteando, resbalando en cada escalón, mientras Amparo opta por remontar el bordillo.
Ginés alcanza la otra escalera, sube los escalones, todo ello con movimientos cuya lentitud se debe más al agotamiento que a la prudencia
– ¡Es el agua! ¡Es el agua!
– ¡Silencio…!-grita Ginés, jadeante pero todavía autoritario. Está al lado de la escalera, de pie pero con la cintura doblada, encogiendo e hinchando el estómago en cada respiración, apoyando las manos en las rodillas, mirando el agua con febril expectación, como hacen María y Amparo, e incluso Nieves.
Pero el agua se va calmando, poco a poco; las rayas negras, paralelas, que surcan el fondo de la piscina, se recomponen como un puzzle en movimiento; abandonan la tumultuosa promiscuidad que las hacía entremezclarse, y retornan lentamente a su condición lineal y geométrica; y al final sólo queda una piscina vacía y silenciosa, impasible, con las rayas del fondo arqueadas hacia los extremos como efecto de la refracción, y esa fría transparencia del agua.
– Todo se está cumpliendo-dice Amparo-… tal como ella decía: Hugo ya no sufría y… y ella… ella le paró los pies aquella vez, en la furgoneta… Tenía que ser la siguiente.
Ginés no replica a Amparo; se queda mirando fijamente a la piscina sin pronunciar palabra, respirando por la boca, encogiendo y distendiendo el estómago cada vez más despacio, dejando más tiempo entre una respiración y otra.
MARÍA – GINÉS – NIEVES – AMPARO
La calle es larga y rectilínea; es una calle estrecha, de una sola dirección, que desciende en suave bajada hasta la salida del pueblo. Los edificios de dos y tres pisos-antiguos unos y otros más recientes-se agolpan a un lado y otro sin dejar un resquicio, en monótona sucesión de paredes y ventanas cerradas, que le dan a la calle el aspecto de un angosto pasillo o corredor. Las bicicletas avanzan sin que haya que pedalear, a una velocidad constante y moderada que hace innecesario el uso de los frenos. Son cuatro bicicletas; tres mujeres y un hombre empuñan los manillares. No es mediodía, todavía no, pero la orientación de la calle hace que el sol caiga de lleno sobre el asfalto y las aceras, sin conceder ni un estrecho pasillo de sombra.
A pesar del ambiente veraniego, las prendas frescas y coloridas y las flamantes zapatillas deportivas; a pesar de ser la bicicleta un vehículo amable y eminentemente festivo, los cuatro ciclistas avanzan con rostros serios, reconcentrados, con expresiones sombrías, en medio de un silencio sepulcral en el que sólo se oye el tintineo cuadriplicado del piñón de la rueda trasera. Nadie ha pronunciado una palabra desde que subieron a las bicis hace unos minutos. Ya van por la mitad de la calle cuando el hombre-el único hombre de este cuarteto-rompe finalmente el silencio.
– Verano azul…-dice Ginés con amargura.
– Es curioso…-dice María-. Lo echo de menos, ahora… lo echo en falta.
– ¿El qué?
– A Hugo-responde María.
Nadie responde a las palabras de María, nadie se atreve a añadir nada; sólo se oye el crepitar inocente y festivo, como una matraca en sordina, de los piñones de las bicicletas. Un perro ladra, a lo lejos.
– No habían pasado doce horas-dice de pronto Nieves, con la mirada turbia, con una entonación de reproche-. No habían pasado doce horas; lo de Ibáñez fue… era la última guardia, no hace ni… ni…
De nuevo el silencio. Una bocacalle se abre a la izquierda; los ciclistas ven pasar fugazmente la perspectiva de la calleja recta y empinada. Ya han pasado cuando la mente analiza la imagen y avisa de una pequeña anomalía.
– Había algo al final-observa Amparo.
– Ya lo he visto-dice Ginés-. Será un perro.
– Parecía… parecía más grande-dice Amparo.
Читать дальше