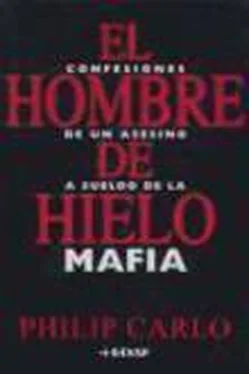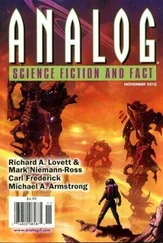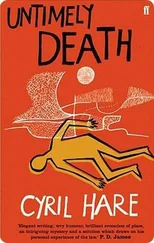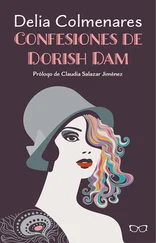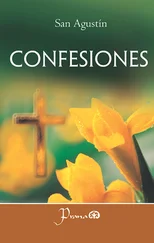– Sí… claro, vale -dijo Richard-. Sin problema. Lo que quiero es dejar contento al cliente.
– Bien -dijo Genovese. Se dieron la mano. El contrato estaba sellado.
Richard, contento de que Carmine le hubiera dado un nuevo «encargo», salió de casa de este con la mente absorta de pronto en la tarea que tenía por delante. Como revelaría más tarde, aquella era la parte que más le gustaba, el acecho de la víctima. Richard comprendió inmediatamente la manera de hacerlo, y la esperó con impaciencia. Estaba claro que Richard se había convertido en un sádico psicótico que había descubierto el modo de hacer daño a las personas y matarlas y que encima le pagaran por ello. Qué buena era la vida.
El depósito de coches usados era amplio. Estaba adornado con banderines colgados a lo largo y a lo ancho, en todos los sentidos. Richard encontró enseguida a la víctima. Era alto y delgado y solía vérsele recorriendo el depósito con clientes. Hasta salía con ellos a probar algún coche. Antes de hacer nada, Richard pasó dos días observando el lugar, se enteró de cuándo había allí más gente, de a qué hora llegaba la víctima y de cuándo se marchaba. Cuando Richard tuvo en la cabeza un plan claro, aparcó su coche a varias manzanas de distancia, en una calle tranquila de almacenes abandonados. Cuando aparecían menos clientes a ver coches usados era hacia las once de la mañana, justo antes del almuerzo, y fue a esa hora cuando Richard entró en el depósito y se encaminó directamente a la víctima, con una sonrisa amistosa en la cara de pómulos marcados. Era a finales de marzo. El tiempo había empezado a templarse. Richard llevaba una cazadora amplia. En un bolsillo llevaba una Derringer del 38, en el otro un rompecabezas, una especie de porra con una pieza de plomo macizo del tamaño de un paquete de cigarrillos, forrada de cuero negro, con mango corto y delgado, ideal para dejar inconsciente a una persona de un solo golpe. Richard, sonriente, dijo a la víctima que necesitaba enseguida un coche barato, que el suyo se lo habían robado y que le hacía falta un vehículo para su trabajo.
– Que sea fiable -dijo-. No tengo maña con los motores, y no quiero quedarme tirado en alguna parte por la noche -explicó, adoptando de pronto una expresión seria. Richard era, de hecho, un actor consumado. Tenía el don natural, adquirido sin duda en la calle, de mirar fijamente a los ojos a una persona mientras le mentía descaradamente.
– Tengo el coche perfecto para usted -dijo la víctima, y lo condujo hasta un Ford de dos puertas. Richard lo inspeccionó cuidadosamente, dio patadas a las ruedas.
– ¿puedo salir a probarlo? -preguntó Richard.
– Claro -dijo la víctima-. Voy a por las llaves.
Pasó a la pequeña oficina que estaba a la izquierda. Richard ya había tendido la trampa; pronto la haría saltar. Subieron al coche. Se pusieron en marcha. Richard recorrió varias manzanas con el coche, comentando lo bien que se manejaba, y acto seguido se dirigió hacia su coche. La víctima, absolutamente inconsciente de lo que estaba a punto de paar, seguramente iría calculando mentalmente la comisión que se iba a llevar. Richard aparcó junto a su propio coche y dijo que quería mirar el motor.
– ¿Le importa? -preguntó educadamente, con una sonrisa.
– Claro, sin problema. No hay nada que ocultar. Está limpio como los chorros del oro.
La víctima estaba completamente metida en la situación, y no tenía ni idea de que en el maletero del coche de Richard había un hacha, una cuerda y una pala. Richard se bajó del Ford y abrió el capó. La víctima lo i siguió, claro está. Richard le señaló una cosa y, cuando la víctima se acercó a mirar, Richard le golpeó con el rompecabezas en la sien. Cayó allí mismo, como una piedra. En cuestión de segundos, Richard lo metió en el maletero de su coche, lo amordazó con cinta adhesiva industrial, le ató los pies y las manos a la espalda. Tranquilo y sereno, Richard salió a la carretera de peaje y se dirigió al sur, a los pinares de Jersey, unos bosques desiertos que eran perfectos para lo que tenía pensado. Era el mismo lugar donde se había quitado de encima a Charley Lañe, el matón de la urbanización, hacía tantos años. Richard ya tenía localizado un buen lugar, donde ocultó su coche tras una densa cortina de pinos muy oportunos. Allí abrió el maletero, sacó del coche al hombre aterrorizado y lo ató a uno de los árboles, de espaldas al árbol. Richard tomó un pedazo de cuerda, la metió a la fuerza en la boca de la víctima y ató el otro extremo al áspero pino, de manera que la lengua de la víctima le presionaba con fuerza la garganta, que se le contraía rápidamente. La víctima lloraba, intentaba hablar, pedir, suplicar, pero no profería más que gruñidos apagados, ininteligibles. Parecía que sabía por qué le estaba pasando aquello, como si lo hubiera estado esperando en cierto modo. Richard le dijo entonces claramente que terna que sufrir antes de morir, y volvió a su coche y sacó el hacha y la pala, disfrutando mucho con aquello.
Se aseguró de que la víctima veía el hacha y la pala, de que entendía bien lo que significaban en las enormes manos de Richard. La víctima se puso a chillar, intentó liberarse, pero era imposible. Se orinó en cima, cosa que Richard vería muchas veces en los años venideros. Richard empezó entonces a destrozar los tobillos y las rodillas de la víctima con el hacha. Después le cortó los dedos, de uno en uno. Richard retrocedió para apreciar el grado de dolor que estaba sufriendo la víctima. Había pensado llevar a Genovese los dedos en prueba de su sufrimiento, pero de pronto se le ocurrió una idea mejor, como dijo él…
Cuando Richard mató por fin a la víctima, excavó un hoyo en el terreno cubierto de agujas de pino, arrojó al hoyo lo que quedaba de la desventurada víctima, tomó la prueba que le había pedido Genovese y se volvió a Hoboken, llevándola en una bolsa de plástico que se había traído, y escuchando música country por el camino.
Encontró a Genovese en su casa.
– ¿Has hecho el trabajo? -le preguntó Genovese.
– Sí, está hecho -dijo Richard.
– ¿Me has traído algo bueno? -le preguntó Genovese.
– Desde luego -dijo Richard, divertido, dejando la bolsa en la mesa de la cocina. Genovese miró en su interior con curiosidad y vio que contenía la cabeza de la víctima. Una gran sonrisa llenó el rostro grande y redondo de Genovese.
– Qué hijo de puta… precioso… lo has hecho bien, hijo de puta -dijo Genovese, comprendiendo que en aquel polaco gigante había encontrado a un hombre poco común-. ¡Muy bien! Molto bravo… molto bravo! -añadió.
– ¿Quieres que me deshaga de esto? -preguntó Richard.
– No… déjalo aquí. Quiero enseñárselo a mi amigo. ¿Sufrió? -preguntó Genovese.
– Sí, ya lo creo que sufrió -dijo Richard; y Genovese le pagó allí mismo diez mil dólares al contado, por «un trabajo bien hecho».
Richard salió de casa de Genovese con un bulto agradable de dinero en el bolsillo, y sabiendo que se había terminado de labrar una reputación como asesino a sueldo eficiente.
El esbirro
Richard solía pensar frecuentemente en matar a su padre, Stanley.
Se ponía a pensar en él, recordaba la brutalidad y la insensibilidad que había sufrido, se ponía furioso por dentro y le daban ganas de matarlo a golpes. En varias ocasiones llegó a ir a un bar que frecuentaba Stanley, cerca de la urbanización, con idea de meterle una bala en la cabeza; pero Stanley no estaba.
Era como una idea repentina, explicaba Richard. El tenía suerte, porque cuando iba a buscarlo no estaba. Hasta ahora mismo, quiero decir aquí sentado, hablando de él, lamento mucho no haber acabado con él… ¡el muy cabrón!, ¡el muy cabrón sádico!
Читать дальше