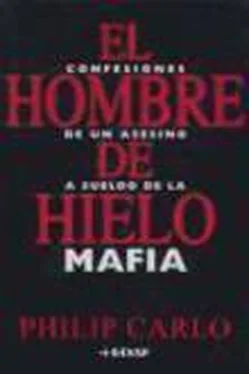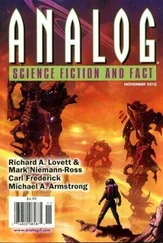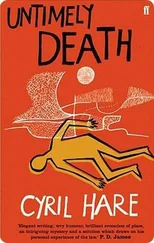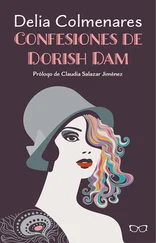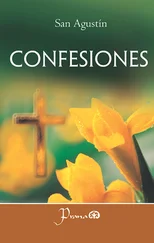Bob Carroll tomó la palabra.
– Dom, en estos momentos la clave es el cianuro; procura hacerle hablar más del asunto… cómo funciona, cuánto tiempo tardan los efectos, si puede engañar de verdad a un forense. Detalles. Haz que te hable de los detalles, de otras víctimas…
– Sé exactamente lo que quiere, y lo conseguiré -dijo Polifrone. Todos sabían que Polifrone era el hombre ideal para ese trabajo. A todos los presentes les saltaba a la vista que Polifrone sabía lo que tenía que hacer y decir.
– El problema es que ya me ha avisado por el busca -añadió Polifrone-, y le he devuelto la llamada, y está muy interesado en ese cianuro.
– Sí, bueno; pues no podemos darle cianuro bajo ninguna circunstancia -dijo el capitán Brialy. Figuraos las complicaciones que podría acarrear si lo utiliza para matar a alguien.
– No podré darle largas mucho tiempo. Quiero decir, si no se lo consigo yo, lo conseguirá por medio de otro, y entonces bien podría perderlo. Ahora mismo, el cianuro es el cebo, el anzuelo y el sedal.
– No le falta razón -dijo Carroll; y debatieron los pros y los contras de proporcionar a Richard cianuro auténtico; pero al final se rechazó la idea. No podían dar cianuro a Richard Kuklinski, de ninguna manera.
– Dale largas -dijo Bob Carroll-, sigue dándole largas, y mientras tanto le tiras de la lengua. A mí me parece que a estas alturas se cree por encima de la ley, cree que no lo van a atrapar nunca, y nosotros nos aprovecharemos de esto en su contra.
Acto seguido, comentaron la noticia de que alguien había puesto cianuro en un paquete de sopa Lipton en un supermercado de Camden (no había sido Richard), y que un hombre de Nueva Jersey había comprado la sopa, se la había tomado y había muerto. La noticia había llamado mucho la atención, y Polifrone dijo que podría servirle de excusa para dar largas a Richard. Mientras estaban hablando, sonó el busca de Polifrone. Por una notable casualidad, se trataba del misino Richard. El capitán Brialy quería que Polifrone le devolviera la llamada inmediatamente.
– Que se aguante un poco -dijo Polifrone-. No quiero parecer demasiado impaciente.
– Agente Polifrone, le ha llamado su vigilado…, ¡devuélvale la llamada! -insistió el capitán.
Polifrone repitió lo que había dicho. Tenía razón, por supuesto. Pero parecía que Brialy tenía un pique con el agente de la ATF. Por último, tuvo que intervenir Carroll, que dijo al capitán que Polifrone decidiría el modo de llevar aquello.
– ¿Quién está llevando esta investigación? ¿La ATF o nosotros? -preguntó el capitán.
– Esta es una operación conjunta -dijo Carroll-, y yo tengo una confianza absoluta en la experiencia de Dominick.
El capitán Brialy tuvo que aceptar aquello. Se quedó mirando a Dominick como si quisiera tirarle un bocado.
Dominick sabía desde el principio que aquel era uno de los problemas más graves en la colaboración entre agencias, por llamarla de algún modo: todos querían ser jefes, todos querían llevarse los laureles. Pero Polifrone se disponía a llevar aquel caso como a él le pareciera oportuno, sin hacer caso de lo que dijera aquel tipo estirado de uniforme. El que se estaba jugando el culo era él, no Brialy No parecía que las cosas marcharan demasiado bien, pero él haría todo lo que pudiera por sacarlas adelante.
A continuación, y sobre la base del primer contacto de Polifrone con Kuklinski, Carroll pensaba solicitar órdenes judiciales para intervenir todos los teléfonos de Kuklinski; y se trazó un plan complicado que permitiría grabar las conversaciones de manera legal, en un local camuflado próximo a la casa de los Kuklinski. Un equipo de mecanógrafos escucharía las conversaciones y las pasaría a formato de texto en otro lugar. Para que las cintas pudieran tener validez ante un tribunal, los mecanógrafos tendrían que recoger con precisión hasta la última palabra. Cuando quedaron ultimados todos los detalles prácticos de esta parte de la operación ya eran las 9 de la noche y Dominick devolvió entonces la llamada a Kuklinski. Lo había tenido esperando dos horas.
Richard le dijo que quería que se reunieran para discutir la opera ción de las armas, que él llevaría ai traficante que conocía y que podían verse en el área de servicio Vince Lombardi, en la autopista de peaje de Nueva Jersey, en Ridgefield. Aquello pillaba a Dominick a contrapié, en primer lugar porque Richard pretendía presentarle a su contacto, y en segundo lugar porque no había tiempo para montar una operación de vigilancia como es debido. Si lo que había oído decir Polifrone de Kuklinski era verdad, y no tenía por qué dudarlo, Kuklinski era el hombre más peligroso con el que había tenido que vérselas, con diferencia, y antes de correr el riesgo quería asegurarse de que todo estaba en orden. Otra cosa que preocupaba a Polifrone era que aquella era una operación conjunta entre varias agencias. Por lo tanto, no había un centro de mando único. Por decirlo de manera sencilla, había muchos generales y pocos soldados. Polifrone tenía una esposa a la que amaba mucho, tres hijos a los que quería con locura, y no estaba dispuesto a renunciar a todo aquello por tener que sufrir las consecuencias de un pique entre agencias.
Además, Polifrone no tenía idea de si Phil Solimene jugaba limpio o hacía de agente doble. Bien podía ser que Solimene hubiera estado pasando información a Kuklinski y preparándole a él una encerrona. Había oído contar cosas mucho más raras que aquella. Sabía que con los tipos de la Mafia no había manera de saber lo que iban a hacer. Eran criaturas selváticas, peligrosas e imprevisibles, que no se regían por la costumbre ni por la razón.
Richard tenía, en efecto, sus planes para con aquel tal Dominick Provanzano, y los planes consistían en organizar una falsa venta de armas, quitarle el dinero, matarlo y deshacerse de su cadáver. Iba a hacer que John Spasudo le ayudara a engañar a Dominick, le tomara el pedido para todo el «material pesado» que decía que quería, pero en vez de entregar armas a Dominick le iba a pegar un tiro en la cabeza y, al mismo tiempo, iba a matar también a Spasudo. A Richard seguía royéndolo por dentro que Spasudo hubiera llevado a gente hasta su casa, y tampoco se había olvidado de la niña que había visto en la cama de Spasudo. A Spasudo no solo lo mataría, sino que lo echaría vivo a las ratas. Sí, eso era mejor. Spasudo moriría la muerte de los mil mordiscos, como había llegado a llamarla Richard para sus adentros, diver-
tido por su propia creatividad. Cuando hubiera conseguido el veneno por medio de Dominick, se desharía de los dos al mismo tiempo y se quedaría todo el dinero. Todo muy limpio y bien organizado.
Barbara tenía razón. Richard había cambiado de manera notable. La llegada de visitas a su casa lo alteraba hasta tenerlo en un estado de frenesí constante. Richard se echaba la culpa a sí mismo. Se estaba volviendo descuidado, estaba perdiendo la agudeza. Pensaba que la vida de casado, la vida de familia, le había pasado factura, lo había ablandado, lo había vuelto menos diligente… menos atento. Lo había distanciado de la vida. Había sido temerario en muchos sentidos, pero siempre había tenido suerte. Creía que la suerte se le estaba agotando, al parecer. Tomó la resolución de empezar a ahorrar dinero, de empezar a guardar en lugar seguro todo el dinero que ganaba. Dejaría el juego, dejaría de correr riesgos innecesarios. Sabía que, si no obraba con más cautela, iba a acabar mal. Cuando hubiera matado y enterrado a aquel hombre, Pat Kane, que era la espina que tenía clavada, podría llevar adelante sus planes: ahorrar mucho dinero y dejar de una vez la vida criminal, dejar de matar a la gente por dinero y por gusto.
Lo que Richard temía más que ninguna otra cosa, el temor que lo acosaba ahora, era que lo descubrieran, la vergüenza y la deshonra que tendría que padecer y soportar su familia sin duda. Ellos no habían tenido nada que ver con ninguno de sus muchos crímenes, con todo el dolor y sufrimiento que había causado él: eran verdaderamente inocentes. Pero sabía que sufrirían mucho, quizá de manera irreparable, si a él lo encontraban, lo descubrían, lo desenmascaraban. Solo pensar en aquello le producía dolores de cabeza terribles, le daba mareos.
Читать дальше