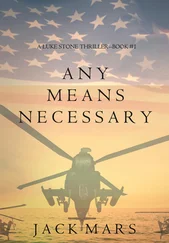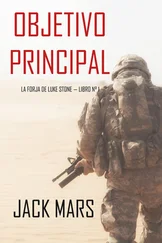Maria se encogió de hombros tímidamente. “Podría ser”.
“Eso no es justo”, protestó. “Tú conoces el mío”.
“No estoy diciendo que no sea mi verdadero nombre”. Ella estaba disfrutando esto, jugando con él. “Siempre puedes llamarme Agente Maravilla, si lo prefieres”.
Se rio. Maravilla era su nombre en clave, para su Cero. Para él era casi una tontería usar nombres en clave cuando se conocían personalmente – pero, de nuevo, el nombre Cero parecía infundir miedo a muchos de los que se había encontrado.
“¿Cuál era el nombre en clave de Reidigger?” preguntó Reid en voz baja. Casi le dolía preguntar. Alan Reidigger había sido el mejor amigo de Kent Steele – no , pensó Reid, era mi mejor amigo – un hombre de lealtad aparentemente inquebrantable. El único problema era que Reid apenas recordaba nada de él. Todos los recuerdos de Reidigger se habían ido con el implante de memoria, el cual Alan había ayudado a coordinar.
“¿No te acuerdas?” Maria sonrió gratamente al pensarlo. “Alan te dio el nombre de Cero, ¿sabías eso? Y tú le diste el suyo. Dios, no había pensado en esa noche en años. Estábamos en Abu Dabi, creo, saliendo de una operación, borrachos en el bar de un hotel de lujo. Te llamó “Zona Cero” – como el punto de detonación de una bomba, porque tendías a dejar un desorden detrás de ti. Eso se acortó a Cero, y así quedó. Y tú lo llamaste…”
Sonó un teléfono, interrumpiendo su historia. Reid miró instintivamente su propio celular, acostado sobre la mesa, esperando ver el número de la casa o el número de Maya en la pantalla.
“Relájate”, dijo ella, “soy yo. Lo ignoraré…” Miró su teléfono y su frente se entretejió perpleja. “En realidad, es trabajo. Sólo un segundo”. Ella respondió. “¿Sí? Mm-hmm”. Su mirada sombría se elevó y se encontró con la de Reid. La sostuvo mientras su ceño se hacía más profundo. Lo que sea que se dijera en el otro extremo de la línea claramente no era una buena noticia. “Entiendo. Está bien. Gracias”. Ella colgó.
“Pareces preocupada”, señaló. “Lo sé, lo sé, no puedes hablar de cosas del trabajo…”
“Él escapó”, murmuró ella. “El asesino de Sion, ¿el que está en el hospital? Kent, escapó, hace menos de una hora”.
“¿Rais?” dijo Reid con asombro. Inmediatamente le salió sudor frío de la frente. “¿Cómo?”
“No tengo detalles”, dijo apresuradamente mientras volvía a meter su teléfono celular en su cartera. “Lo siento mucho, Kent, pero tengo que irme”.
“Sí”, murmuró. “Entiendo”. La verdad es que se sentía a cientos de kilómetros de su acogedora mesa en el pequeño restaurante. El asesino que Reid había dejado por muerto – no una vez, sino dos veces – seguía vivo y, ahora, en libertad.
Maria se levantó y, antes de irse, se inclinó y apretó los labios contra los de él. “Volveremos a hacer esto pronto, lo prometo. Pero ahora mismo, el deber me llama”.
“Por supuesto”, dijo. “Ve y encuéntralo. ¿Y Maria? Ten cuidado. Él es peligroso”.
“Yo también”. Ella guiñó el ojo, y luego salió corriendo del restaurante.
Reid se sentó allí solo durante un largo momento. Cuando la camarera se acercó, ni siquiera escuchó sus palabras; sólo hizo un gesto con la mano para indicar que estaba bien. Pero estaba lejos de estar bien. Ni siquiera había sentido el nostálgico hormigueo eléctrico cuando Maria lo besó. Todo lo que podía sentir era un nudo de pavor formándose en su estómago.
El hombre que creía que era su destino matar a Kent Steele había escapado.
Adrian Cheval aún estaba despierto a pesar de lo tarde que era. Se sentó sobre un taburete en la cocina, con los ojos borrosos y sin parpadear en la pantalla de la computadora portátil frente a él, con los dedos escribiendo frenéticamente.
Se detuvo lo suficiente para escuchar a Claudette bajando suavemente las escaleras alfombradas desde el desván en sus pies descalzos. Su piso en Marsella era pequeño pero acogedor, una unidad final en una calle tranquila a cinco minutos a pie del mar.
Un momento después, su cuerpo delgado y su pelo ardiente aparecieron en su periferia. Ella puso sus manos sobre sus hombros, deslizándolas hacia arriba y alrededor, bajando por su pecho, su cabeza descansando sobre la parte superior de su espalda. “ Mon chéri” , ronroneó. “Mi amor. No puedo dormir”.
“Ni yo tampoco”, respondió en voz baja en francés. “Hay mucho que hacer”.
Ella le mordió suavemente en el lóbulo de la oreja. “Dime”.
Adrian señaló su pantalla, en la que se veía la estructura cíclica de ARN de doble cadena de la variola major – el virus conocido por la mayoría como viruela. “Esta cepa de Siberia es… es increíble. Nunca había visto nada parecido. Según mis cálculos, su virulencia sería asombrosa. Estoy convencido de que lo único que pudo haber impedido erradicar a la humanidad primitiva hace miles de años fue el período glacial”.
“Un nuevo Diluvio”. Claudette gimió un suave suspiro en su oído. “¿Cuánto falta para que esté lista?”
“Debo mutar la cepa, pero manteniendo la estabilidad y la virilidad”, explicó. “No es una tarea sencilla, sino necesaria. La OMS obtuvo muestras de este mismo virus hace cinco meses; no hay duda de que se está desarrollando una vacuna, si es que no lo ha sido ya. Nuestra cepa debe ser lo suficientemente única como para que sus vacunas sean ineficaces”. El proceso se conocía como mutagénesis letal, manipulando el ARN de las muestras que había adquirido en Siberia para aumentar la virulencia y reducir el periodo de incubación. Según sus cálculos, Adrian sospechaba que la tasa de mortalidad del virus variola major mutado podría alcanzar hasta el setenta y ocho por ciento – casi tres veces mayor que la de la viruela natural erradicada por la Organización Mundial de la Salud en 1980.
A su regreso de Siberia, Adrian había visitado Estocolmo y había utilizado la identificación del estudiante Renault para acceder a sus instalaciones, donde se aseguró de que las muestras estuvieran inactivas mientras trabajaba. Pero no podía permanecer bajo la identidad de otra persona, así que robó el equipo necesario y regresó a Marsella. Instaló su laboratorio en el sótano sin usar de una sastrería a tres cuadras de su piso; el amable y viejo sastre creía que Adrian era un genetista que investigaba el ADN humano y nada más, y Adrian mantenía la puerta cerrada con un candado cuando él no estaba presente.
“El Imán Khalil estará contento”, dijo Claudette respirando en su oído.
“Sí”, estuvo de acuerdo Adrian en voz baja. “Estará complacido”.
La mayoría de las mujeres probablemente no estarían muy interesadas en encontrar a su pareja trabajando con una sustancia tan volátil como una cepa altamente virulenta de viruela – pero Claudette no era la mayoría de las mujeres. Ella era pequeña, sólo un metro sesenta y dos para la figura de Adrian de un metro ochenta y dos. Su pelo era de un rojo ardiente y sus ojos tan verdes como la selva más densa, lo que sugiere una cierta serenidad.
Se habían conocido sólo el año anterior, cuando Adrian estaba en su punto más bajo. Acababa de ser expulsado de la Universidad de Estocolmo por intentar obtener muestras de un enterovirus poco común; el mismo virus que le había quitado la vida a su madre unas semanas antes. En ese momento, Adrian estaba decidido a desarrollar una cura – obsesionado, incluso – para que nadie más sufriera como ella. Pero fue descubierto por la facultad de la universidad y despedido de inmediato.
Claudette lo encontró en un callejón, tirado en un charco de su propia desolación y vómito, medio inconsciente por la bebida. Ella lo llevó a casa, lo limpió y le dio agua. A la mañana siguiente, Adrian se despertó y encontró a una hermosa mujer sentada junto a su cama, sonriéndole mientras le decía: “Sé exactamente lo que necesitas”.
Читать дальше