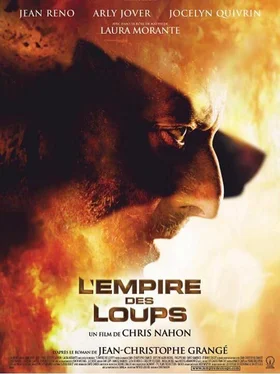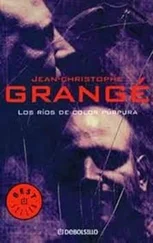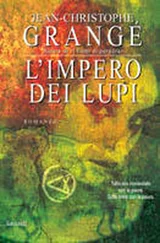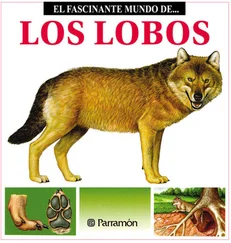– ¿Cree que pueden tener información sobre los asesinatos.
– Si esas chicas son inmigrantes ilegales, sus patronos habrán acudido en primer lugar a la Iskele. Primero, para saber qué ocurre. Y segundo, para buscarles sustitutas. La muerte de esas mujeres significa ante todo dinero que se pierde.
En la cabeza de Paul empezaba a tomar forma una idea esperanzadora.
– ¿Cree que tienen algún modo de identificara esas trabajadoras?
– Cada dossier contiene una fotografía del inmigrante, su dirección en París y el nombre y los datos de su patrono.
Paul aventuró otra pregunta, aunque ya sabía la respuesta:
– ¿Conoce a esa gente?
– El jefe de la Iskele en París se llama Marek Cesiuz. Todo el mundo lo conoce como Marius. Tiene una sala de conciertos en el boulevard Strasbourg. Asistí al nacimiento de uno de sus hijos. -Schiffer le guiñó el ojo-. ¿No piensas arrancar?
Paul siguió observando a Jean-Louis Schiffer durante unos instantes. «Le ha pedido ayuda al diablo.» Puede que Scarbon estuviera en lo cierto, pero, dada la presa que perseguía, ¿podía desear mejor compañero de caza?
El lunes por la mañana, Anna Heymes salió discretamente de casa y cogió un taxi hasta la orilla izquierda. Recordaba haber visto varias librerías médicas en las inmediaciones del Odéon.
En una de ellas, hojeó los libros de psiquiatría y neurología en busca de información sobre las biopsias practicadas en el cerebro. El término que había utilizado Ackermann seguía resonando en su memoria: «Biopsia estereotáxica». No tardó en encontrar unas fotografías y una descripción detalla de aquella técnica.
Vio cabezas de pacientes, rasuradas y encerradas en un armazón cuadrado, una especie de cubo de metal fijado a las sienes. El aparato estaba coronado por un trépano, una auténtica taladradora.
Las imágenes le permitieron seguir la operación etapa a etapa. La broca perforando el hueso; el escalpelo introduciéndose en el orificio y atravesando a su vez la duramadre, la membrana que envuelve el cerebro; la aguja de cabeza hueca hundiéndose en el tejido cerebral. En una de las fotografías incluso se apreciaba el color rosado del órgano, del que el cirujano estaba extrayendo la sonda.
Cualquier cosa antes que eso.
Anna había tomado una decisión: tenía que pedir una segunda opinión, consultar sin tardanza a otro especialista, que le propusiera una alternativa, un tratamiento diferente.
Entró en una cervecería del boulevard Saint-Germain, se metió en la cabina telefónica del sótano y consultó la guía. Tras varias tentativas fallidas con médicos ausentes o desbordados, dio con una tal Mathilde Wilcrau, psiquiatra y psicoanalista, que parecía menos ocupada.
La mujer tenía una voz grave, pero su tono era ligero, casi juguetón. Anna describió brevemente sus «problemas de memoria» e insistió en la urgencia del caso. La psiquiatra acepto recibirla de inmediato. Cerca del Panteón, a cinco minutos del Odéon.
Poco después, Anna hacía tiempo en una pequeña sala de espera decorada con muebles antiguos barnizados y cincelados, que parecían recién salidos del palacio de Versalles. Estaba sola, entretenida en contemplar las fotografías enmarcadas que adornaban las paredes: imágenes de hazañas deportivas llevadas a cabo en las situaciones más extremas.
En una de las fotos, una silueta alzaba el vuelo desde lo alto de un precipicio suspendida de un parapente; en la siguiente, un alpinista encapuchado trepaba por una pared de hielo; en otra, un tirador con pasamontañas y enfundado en un traje de esquí apuntaba un rifle con mira telescópica hacia un blanco invisible.
– Mis hazañas de otros tiempos.
Anna se volvió hacia la voz.
Mathilde Wilcrau era una mujer alta, de anchas espaldas y sonrisa radiante. Sus brazos salían del traje chaqueta de forma brutal, casi agresiva. Sus piernas, largas y torneadas, dibujaban poderosas curvas. Entre cuarenta y cincuenta años, se dijo Anna observando los ajados párpados y las arrugas de las comisuras de los ojos. Pero a aquella mujer atlética no cabía describirla en términos de edad, sino más bien de energía; no era cuestión de años, sino de kilojulios.
– Por aquí -dijo la psiquiatra invitándola a seguirla.
El despacho hacía juego con la sala de espera: madera. mármol, oro… Anna intuía que la verdad de Mathilde Wilcrau no habitaba en aquel decorado preciosista, sino en las fotografías de sus proezas.
Las dos mujeres se sentaron a ambos lados de un escritorio de color fuego. La médica cogió una estilográfica y escribió los datos de rigor en un bloque de hojas cuadriculadas. Nombre, edad, dirección… Anna estuvo a punto de inventarse una identidad, pero se había prometido a sí misma jugar limpio.
Mientras respondía, Anna seguía observando a su interlocutora. Le sorprendía su actitud resuelta, ostentosa, casi estadounidense. La oscura melena le caía sobre los hombros; sus amplios y regulares rasgos rodeaban unos labios muy rojos y sensuales, que atraían la mirada. La imagen que acudió a su mente fue la de un dulce de frutas, rebosante de azúcar y energía. Aquella mujer le inspiraba una confianza espontánea.
– Entonces, ¿cuál es el problema? -preguntó la psiquiatra en tono jovial.
Anna se esforzó en ser concisa.
– Tengo fallos de memoria.
– ¿Qué tipo de fallos?
– No reconozco rostros que deberían serme familiares.
– ¿Ninguno?
– Especialmente, el de mi marido.
– Sea más precisa. ¿No lo reconoce en absoluto? ¿Nunca?
– No, son lapsus muy cortos. De pronto, su rostro no me dice nada. Es un completo desconocido. Luego, se enciende la bombilla. Hasta hace poco, esos agujeros negros no duraban más que un segundo. Pero ahora me parecen cada vez más largos.
Mathilde golpeaba el bloc con el extremo de la estilográfica, una Mont-Blanc lacada de negro. Anna advirtió que se había quitado los zapatos discretamente.
– ¿Es todo?
Anna dudó.
– A veces también me ocurre lo contrario.
– ¿Lo contrario?
– Creo reconocer rostros de personas que no conozco.
– Póngame un ejemplo.
– Me ocurre sobre todo con una persona. Trabajo en la Casa del Chocolate, en la rue du Faubourg-Saint-Honoré, desde hace un mes. Hay un cliente regular. Un hombre de unos cuarenta años. Siempre que entra en la tienda siento una sensación familiar. Pero nunca consigo recordar nada concreto.
– Y él, ¿qué dice?
– Nada. Es evidente que nunca me ha visto más que detrás del mostrador.
Bajo el escritorio, la psiquiatra meneaba los dedos de los pies dentro de las medias negras. Toda su actitud tenía algo de travieso y retozón.
– Resumiendo, no reconoce usted a las personas a las que tendría que reconocer y en cambio cree reconocer a las que no conoce. ¿Es eso?
La señora Wilcrau alargaba las últimas sílabas de un modo peculiar que recordaba el vibrato de un violonchelo.
– Puede expresarse así, sí.
– ¿Ha probado con un buen par de gafas?
Súbitamente, la cólera se apoderó de Anna, que sintió un intenso calor en el rostro. ¿Cómo podía burlarse de su enfermedad? Se levantó y agarró el bolso, pero Mathilde Wilcrau se apresuró a disculparse:
– Perdóneme. Era una broma. Ha sido una idiotez. Por favor, no se vaya.
Anna se detuvo. La sonrisa roja la envolvía como un halo balsámico. Su reticencia se desvaneció, y Anna se dejó caer en el sillón.
– Sigamos, por favor -dijo la psiquiatra volviendo a sentarse a su vez-. ¿Siente usted a veces cierto malestar ante determinados rostros? Es decir, ante los rostros que ve a diario, en la calle, en los lugares públicos.
Читать дальше