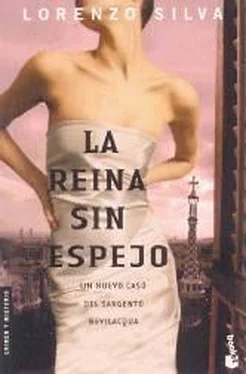– Yo estoy kaputt . Nos vemos mañana.
Por un día, no puse el despertador. Amanecí alrededor de las nueve y media, una hora más que tardía para mí, porque a medida que uno cumple años cada vez va siendo más difícil abandonarse a la experiencia placentera (por anuladora de nuestros dos lastres más pesados, el mundo real y el yo) que supone un sueño largo y profundo. De hecho, cuando consigo dormir un poco más de lo común, los crujidos y pinchazos que se producen en mis articulaciones y en mis vísceras al volver a colgarse de la percha llegan a hacerme dudar si el precio que uno paga está justificado por la pobre imitación de aquellos océanos de inconsciencia por los que se podía navegar en la edad juvenil.
No me di prisa en afeitarme ni asearme. Pude hacer lo primero sin apenas derramamiento de sangre, procurando que la cuchilla buscara a la velocidad justa los relieves de mi rostro, y lo segundo sin tener la impresión de baldearme de cualquier manera. Dejé que el agua caliente me agasajara la nuca y la espalda y me repicara en el cráneo, que es algo que me complace de forma peculiar. Es curioso pensar que sólo ese tabiquillo óseo protege todo lo que somos. Que cualquier burro, con casi cualquier cosa, puede darnos de baja de nosotros mismos quebrando el precario muro defensivo de nuestro cosmos. No es imprescindible, ni mucho menos, el refinamiento simbólico del piolet que utilizaron contra León Trotsky, ni el tortuoso impulso que animaba la mano que lo empuñó para abolirle al ruso el porvenir.
Desayuné con calma e hice un par de llamadas. Primero telefoneé a mi madre, que me reconvino como de costumbre por lo poco que me acordaba de ella, y a quien una vez más traté de convencer, sin mucho éxito, de que no sólo me venía a la mente en las escasas ocasiones en que tenía tiempo y espacio para llamarla y hablar, del modo en que me parece que un hijo debe hacerlo con su madre (y no con esa rutina sumaria con que tanta gente se da y pide novedades por ahí). Luego calculé que mi hijo estaba a punto de salir para el fútbol, y pensé que podría robarle cinco minutos. Me cogió él mismo el teléfono y, sí, se dejó robar cinco minutos, ni uno más. Pero me hice cargo y fueron suficientes para saber que todo andaba bien. Aquella actividad deportiva, a su modo, lo confirmaba. Andrés sabía que yo detestaba el fútbol, incluso había intentado adoctrinarle para compadecer a los batracios que en él cifraban el clímax de su ocio dominical. Y él había reaccionado de la forma más saludable: haciéndose delantero centro. Eso quería decir que comenzaba a rebasarme, a superarme como presunto modelo y referente, lo que me fortalecía en la idea de que no lo había hecho del todo mal y me daba pie a pronosticar que al cabo de un número no excesivo de años llegaría a quererme como lo que soy: un pobre tipo que lo trató como pudo y supo, con irregular acierto pero siempre con un fondo de buena voluntad. Incluso me cabía contemplar que se apiadara razonablemente de mí en la vejez, y que cuando me diera por contarle alguna batallita lo tolerara y pusiera cara de atención.
Pregunté en la cafetería dónde podía encontrar una lavandería que tuviera servicio rápido. Me facilitaron una dirección en el mismo pueblo y allí me fui, con mi ropa maloliente, que en un tiempo récord recogí transformada en ropa ajena (es la sensación que siempre me da después de pasarla por algún proceso industrial de higienización). Después me dirigí al centro de operaciones, a la sazón vacío. Me entretuve mirando papeles y viendo en el ordenador el deuvedé del famoso reportaje sobre la prostitución barcelonesa, que me pareció tan poca cosa como me habían dicho los expertos en la materia en cuanto a su contenido informativo, aunque meritorio desde el punto de vista del acercamiento a los personajes. Sobre todo a la prostituta rumana, una rubia teñida que no tenía tan buen español como nuestro amigo Radoveanu, pero se explicaba lo bastante bien como para poder valorar hasta qué punto resultaban instructivos los extrarradios de la vida.
Entre unas cosas y otras, se me hizo más de la una. Empezaba a calcular que ya era admisible llamar a Chamorro para ver por dónde paraba cuando apareció en el umbral y dijo con voz espesa:
– Perdón, me he dormido.
– No pasa nada, Vir -la disculpé-. No teníamos ningún plan, yo también me he relajado, y por lo que a mí respecta puedes permitirte de vez en cuando alguna flaqueza. Sobre todo después de trasnochar como me imagino que lo hiciste. ¿A qué hora recogiste la tienda?
– Esperé hasta las cinco. Por si nuestro amigo había salido por ahí de farra y se enganchaba al ordenador al regresar a casa.
– ¿Y?
– O estuvo de farra hasta más tarde, o cuando volvió se metió directo en el sobre. Nada de nada.
Mi compañera tenía mala cara. Estaba ojerosa, con los párpados hinchados, e incluso pude advertir algunas arrugas en su rostro. No sin alguna melancolía, constaté que el tiempo iba pasando inexorablemente y que Chamorro iba dejando de ser, en todos los aspectos, la lozana principiante que yo había conocido y que, en cierto modo, siempre estaría ahí para mí, indisociable de mi percepción de ella.
– Te veo perjudicada, compañera.
– Es por estar tanto tiempo con la pantalla -alegó-. Cuando me acosté tenía un dolor de cabeza monumental. Y lo malo es que no he traído ibuprofeno, no repuse el envase de reserva del bolso de viaje.
Me extrañó aquella imprevisión en Chamorro. El ibuprofeno era uno de sus mejores amigos, y también, indirectamente, de los míos. No en vano aquella sustancia le permitía sobrellevar con niveles aceptables de mal humor los días críticos del mes, que, como no podía ser menos, siempre le coincidían con viajes o con puntas de trabajo.
– Lo que tienes que hacer es ir al oculista.
– Siempre hay tiempo de convertirse en cuatro ojos. Aún aguanto.
– Hablando de otro tema. ¿Vas a querer venirte a la comida?
– ¿Es indispensable? -consultó, con una expresión remisa que no era nada propia de ella.
– Indispensables hay pocas cosas. No, no creo que lo sea.
– Pues mira, si no te importa, me parece que me quedo. Descanso un poco, cubro el frente, estoy pendiente de la máquina de los teléfonos y me vuelvo a conectar para esperar al príncipe azul.
– Está bien. Como te apetezca. Es sábado. Y en realidad tu deberías estar en Madrid, yendo de compras o tumbada a la bartola.
– ¿Yendo de compras? Qué carca eres a veces, tío. Que mi abuelo crea que eso es todo lo que puedo hacer con mi tiempo libre, pase. Pero válgame Dios, cuando tú naciste hasta existían ya los Beatles.
– Bueno, apenas, estaban empezando… -me excusé.
– Nada, que me quedo. Así la reunión es más recogida.
El almuerzo, más que recogido, fue casi íntimo: sólo cuatro personas. Además, Robles y su ex subordinado concertaron la cita en un restaurante bastante pequeño y apartado, en una localidad a medio camino entre Barcelona y Gerona. Yendo con el subteniente, ya me imaginaba que llegaríamos con un buen rato de adelanto. Al final esperamos sólo quince minutos, porque ellos se presentaron también antes de la hora. Eran dos hombres altos, ambos en el filo del 1,90, más o menos del mismo porte que Robles. Aquella concentración de torres a mi alrededor me hacía parecer el hobbit de la película, pero por mi bien he aprendido a no dar mucha importancia a esas situaciones. Además de ser dos tipos bien plantados, se distinguían por su elegancia. Aunque iban de sport, ambos llevaban ropa de marca, que les sentaba como un guante (en detalles así se les notaba que ganaban mucho mejor sueldo que nosotros, o por lo menos mucho mejor que yo). El ex guardia civil ya ni siquiera parecía un picoleto, con su fino polo oscuro de manga larga. Y en cuanto al otro, el mosso de pura sangre , habría podido pasar sin despertar sospechas por un joven profesional liberal en día de ocio. La verdad era que daba gusto verlos, y que si se comparaba su aliño indumentario con el estilo bastante más soso y anticuado del común del personal benemérito al vestir de paisano, había que reconocer que en aquel aspecto nos superaban con creces.
Читать дальше