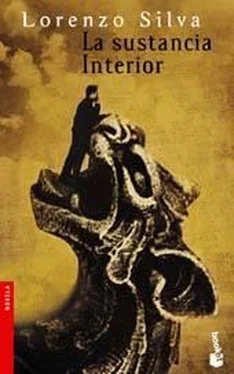– Buenas noches, crápula del diablo.
– Buenas noches, cara de niño. Traigo una criatura.
– Cuánto tiempo.
– Los canónigos se están volviendo tacaños. Yo diría que pierden interés por el chamizo de Dios. Pero éste es un tipo importante. Casi paran la obra cuando vino.
Habían entrado en la casa y Bálder se acostumbraba a la luz anaranjada que había en el zaguán.
– ¿Y qué es lo que haces? -interpeló a Bálder el hombre barbado.
– Luchar contra el insomnio -escupió el extranjero.
– En la catedral, digo.
– Lo mismo.
– Déjale -ordenó Horacio al de la barba-. Ya te contará su vida otro día.
Horacio, precedido por el barbudo, precedió a su vez a Bálder por unas escaleras estrechas que se hundían casi en vertical en la tierra. A medida que bajaban a Bálder le llegó un ruido de música y voces. Al final de la escalera había un pasillo y al tallista le fastidió ya tanto viaje. Pero enseguida accedieron a un pequeño vestíbulo en el que Horacio se adelantó al de la barba para coger el pomo de la puerta y anunciar a Bálder:
– Aquí empieza lo Oculto.
Bálder captó y desdeñó la mayúscula, pero cuando el escultor abrió se quedó atónito. Tras la puerta había una sala enorme, repleta de gente. En el centro había una pista de arena, vacía. Los músicos hacían sonar sus instrumentos a un lado. Al otro había un mostrador y detrás de él dos hombres gordos y una mujer también gorda que custodiaban un depósito de bebidas. Entre los que llenaban la sala, Bálder localizó a un buen número de artistas, transfigurados dentro de sus atuendos festivos. No vio ningún operario, o no recordó la cara de ninguno con la precisión necesaria para hacerla equivalente a la de alguno de los presentes. El resto eran desconocidos y mujeres, todas ellas igualmente desconocidas para él. En realidad, desde que estaba en la obra no había visto más mujeres que Camila y un par que se había tropezado en alguna ocasión por el palacio yendo o viniendo del despacho de Ennius. Sin embargo, allí había una legión de ellas. Todas estaban perversamente maquilladas y ceñidas por ropas que hacían brotar pujantes sus carnes. Muchas estaban ebrias y alguna medio desnuda. Horacio interceptó la mirada que Bálder clavó en una de las últimas.
– Veo que te llama la atención. No lo imaginabas.
– Desde el coro o mi celda, donde llevo viviendo casi un mes, esto resulta poco imaginable -mintió a medias Bálder.
– Porque no has reflexionado lo suficiente. Esto son las tripas de la catedral. ¿Y cómo son? Como las tripas del mundo. En las tripas siempre hay esto. El dogma sólo subsiste en cuatro o cinco cabezas petrificadas.
– A algunos los conozco. A ellas no.
– Los que no conoces, ellos y ellas, son funcionarios del Arzobispado. En esta ciudad no hay nada más. Los que viven fuera del palacio y los operarios no existen. Son las reglas de los canónigos, no me mires como si fuera un desalmado. Prefiero estar aquí, pero no lo he inventado yo.
– Una excusa insuficiente.
– No me excuso. Si les dejaran, los operarios harían lo mismo.
– No estoy seguro de eso -empezó a decir Bálder, acordándose por alguna singular asociación de Alio.Tanto más singular en cuanto que en ese preciso momento le divisó, a Alio, al fondo de la sala, con una rubia lúbrica colgada del cuello. Su subalterno miraba el techo con profundo estoicismo.
– Algo falla. Aquél es uno de mis operarios -señaló Bálder, aparentando una frialdad que en realidad era el estupor de presenciar las caricias de la rubia sobre el rostro ausente de Alio.
Horacio soltó una carcajada.
– Alio no es un operario -explicó-. Es uno de los espías de los canónigos entre los operarios.
– Entonces acabo de estropearle su incógnito -coligió Bálder, sin salir de su estupefacción.
– No, por cierto -rechazó Horacio-. No te espía a ti, sino a los operarios.
– ¿Y cómo se supone que debo tratarle, ahora que lo sé?
– Como antes.Te obedecerá, trabajará, seguirá espiando y nunca hablará contigo de esto. Forma parte de su tarea. Cualquier otra cosa le valdría el despido. O la degradación a verdadero operario -se mofó el escultor.
Bálder estaba allí, de pie, a la entrada de la sala, procurando asimilar aquel amasijo de impresiones extraordinarias. Habría podido permanecer así durante horas, si Horacio no le hubiera cogido del brazo y no le hubiera ofrecido una manera de adentrarse en el prodigio:
– Vamos a pedir algo de beber.
La mujer gorda escanció en dos jarras lo que entre obscenidades Horacio solicitó para ambos y Bálder no rehusó. Con su jarra en la mano siguió al escultor hasta un sitio vacío entre un puñado de mujeres aburridas que saludaron a Horacio con una vieja confianza.
– Os traigo algo nuevo -les presentó a Bálder.
– ¿Y qué es, esto? -consultó perezosamente la mujer menos agraciada, con una voz estridente que hirió los tímpanos de Bálder.
– Una virgen -aseguró Horacio.
– Tráelo otra vez cuando no lo sea. No queremos responsabilidades -se zafó la que era más hermosa de todas, con diferencia. Bálder observó con codicia su cuello largo, sus cabellos negros, los pechos brillantes que reposaban en paz bajo el entreabierto escote.
Entreteneos un poco con la música, por ahora -les rogó Horacio-. Mi amigo y yo tenemos cosas de que hablar.
– Comprendo por qué estás tan animado esta noche -juzgó altaneramente la venus del pelo negro-.Alguien que no se sabe todavía de memoria todas tus tonterías.
– Vete un rato a la mierda, Octavia -se revolvió Horacio.
– De acuerdo -aprobó la mujer, sin moverse.
Horacio apartó a Bálder de donde estaban las mujeres y le pasó el brazo por el hombro. El extranjero notó con desagrado que a su interlocutor comenzaba a hederle el aliento a alcohol. Una solución para el problema era tragar él también con decisión aquel brebaje en el que hasta el momento apenas se había limitado a humedecer los labios. La admitió como congruente con la imprudencia general de la noche.
El escultor inició un discurso vacilante:
– Esto sólo es el principio. Ahora te maravilla, pero enseguida comprobarás que no es más que la segunda piel, más auténtica que toda esa basura de Aulo amontonando piedras y las pamemas que te cuentan los canónigos, pero una segunda piel al fin y al cabo. Como mucho, y para ser fiel a lo que te decía antes, pon que esto son las tripas, pero sólo el revestimiento exterior.Aquí puede llegar cualquiera, o casi. Si no hubiera sido yo, te habría traído otro, y si yo no hubiera visto la conveniencia de intervenir en tu auxilio, habrías podido convertirte en uno de los borrachos que se pudren aquí. Fin de la historia, y qué poca historia, amigo.
Horacio repuso combustible y prosiguió:
– Te he visto idiotizado por Octavia. Dentro de un mes esa zorra te pedirá que le hagas caso y te entrarán ganas de vomitar. No es nada, un par de tetas y unas piernas sólo largas, nada que hacer frente a las de Núbila, desde luego. Pone cara de espíritu para fingir que no está metida en el barro hasta la coronilla. No hay más, créeme. Hazte ilusiones con ella, disfruta ganándola y déjala atrás, si te gusta. Eso no es malo.Todo enseña y Octavia, antes de hundirse, ha tenido tiempo de aprender un par de cosillas con chispa. Pero no es por eso por lo que estamos aquí. Primero tengo que sacarte de la ignorancia. Después quiero que sepas más que éstos. Tienes condiciones naturales. Tu obstáculo es una deficiente educación.
– Soy extranjero -se defendió débilmente Bálder, ya impulsado más por las sacudidas del alcohol que por las de su entendimiento.
– Una circunstancia intrascendente, o que juega a tu favor, si te empeñas en tenerla en cuenta. Esto es una trama y todos venimos de fuera. Para los canónigos, que viven en la más cobarde teoría, ésa es su ventaja. Para los que hemos analizado el asunto, la ventaja es nuestra, es decir, de los que transportamos en el alma algo más que el deseo de pasar desapercibidos.
Читать дальше