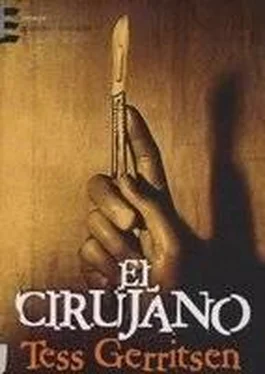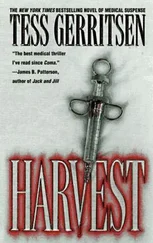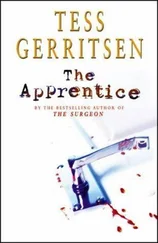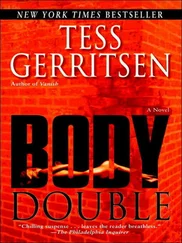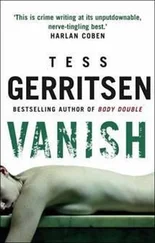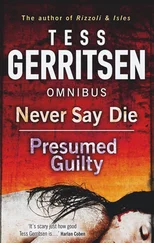– Sí.
– Bien, eso suma seis llaves más que pudieron haberse perdido o prestado -fue la brusca reacción de Rizzoli. A Catherine no le agradaba esta mujer, y se preguntaba si el sentimiento sería mutuo.
Rizzoli apuntó en el consultorio.
– Está bien, vamos a recorrer los cuartos, doctora Cordell, para ver si falta algo. Asegúrese de no tocar nada, ¿puede ser? Ni la puerta, ni las computadoras. Estamos buscando huellas digitales.
Catherine miró a Moore, que pasó su reconfortante brazo por su hombro. Entraron en el consultorio.
Apenas paseó la vista por la sala de espera. Luego fue hacia el área de recepción, donde trabajaba el personal administrativo. La computadora destinada a los turnos estaba encendida. La disquetera estaba vacía; el intruso no había dejado disquetes tras él.
Con un bolígrafo, Moore movió el mouse de la computadora para desactivar el protector de pantalla, y apareció la pantalla de registro de AOL. «SawyDoc» todavía aparecía en la casilla «nombre seleccionado».
– ¿Hay algo en este cuarto que le parezca distinto? -preguntó Rizzoli.
Catherine movió la cabeza.
– Bien. Vamos a su oficina.
El corazón comenzó a acelerársele mientras caminaba por el pasillo y pasaba por las dos salas de consulta. Entró en su oficina. Instantáneamente su mirada apuntó al techo. Dio un paso atrás con la boca abierta, casi hasta chocar con Moore. Él la sostuvo en sus brazos para devolverle el equilibrio.
– Allí es donde lo encontramos -dijo Rizzoli apuntando al estetoscopio que colgaba justo sobre la luz del techo-. Colgado de allí. Me imagino que no es el lugar en donde lo dejó.
Catherine movió la cabeza. Con la voz casi extinguida por la conmoción, dijo:
– Ha estado antes aquí.
Rizzoli le lanzó una mirada aguda.
– ¿Cuándo?
– En los últimos días. Había cosas que faltaban. O que cambiaban de lugar.
– ¿Qué cosas?
– El estetoscopio. Mi uniforme
– Mira alrededor del cuarto -dijo Moore empujándola con suavidad-. ¿Hay algo más que haya cambiado?
Ella paseó la vista por los estantes de libros, por el escritorio y por el fichero. Era su espacio privado, y había dispuesto cada cosa que había allí. Sabía dónde debían estar, y dónde no.
– La computadora está encendida -dijo-. Siempre la apago cuando me voy.
Rizzoli movió el mouse, y la pantalla de AOL apareció con el apodo de Catherine, Ccord, en la casilla de registro.
– Así es como consiguió su dirección de correo electrónico -dijo Rizzoli-. Todo lo que tuvo que hacer fue encender la máquina.
Ella miró el teclado. «Has tocado estas teclas. Te has sentado en mi silla».
La voz de Moore la sobresaltó.
– ¿Falta algo? -preguntó-. Es posible que sea algo pequeño, algo muy personal.
– ¿Cómo lo sabes?
– Es su patrón.
«Así fue con las otras mujeres, -pensó. -Las otras víctimas».
– Puede ser algo de ropa -dijo Moore-. Algo que sólo tú utilices. Una joya. Un peine, un llavero.
– Oh, Dios. -Se inclinó de golpe para abrir completamente el primer cajón del escritorio.
– ¡Doctora Cordell! -dijo Rizzoli-. Le dije que no tocara nada.
Pero Catherine ya había sumergido su mano en el cajón, revolviendo frenéticamente entre los lápices y las lapiceras.
– No está aquí.
– ¿Qué es lo que falta?
– Siempre guardo un juego de llaves extra en mi escritorio.
– ¿Qué llaves tiene en él?
– Una llave del auto. Otra de mi casillero del hospital… -Hizo una pausa, y sintió la garganta repentinamente seca-. Si ha revisado mi casillero durante el día, debe de haber tenido acceso a mi cartera. -Miró a Moore-. Y a las llaves de mi casa.
Los técnicos ya estaban aplicando polvo para huellas digitales cuando Moore volvió al consultorio.
– La pusiste en la cama, ¿verdad? -dijo Rizzoli.
– Dormirá en el cuarto de guardia. No quiero que regrese a su casa hasta que esté segura.
– ¿Vas a cambiar personalmente las cerraduras?
Moore frunció el entrecejo al leer su expresión. No le gustaba lo que veía en ella.
– ¿Tienes algún problema?
– Es una mujer atractiva.
«Sé a dónde apunta esto», pensó liberando un suspiro de cansancio.
– Un poco dañada. Un poco vulnerable -dijo Rizzoli-. ¡Dios!, hace que un tipo quiera ir corriendo a protegerla.
– ¿No es ése nuestro trabajo?
– ¿Y consiste solamente en eso?
– No voy a hablar de este tema -dijo, y salió del consultorio.
Rizzoli lo siguió hasta el corredor como un bulldog pisándole los talones.
– Está en el centro de este caso, Moore. No sabemos si nos está diciendo toda la verdad. Por favor, dime que no te estás enamorando de ella.
– No estoy enamorado.
– No soy ciega.
– ¿Y qué ves exactamente?
– Veo la forma en que la miras. Veo la forma en que ella te mira. Veo a un policía perdiendo objetividad. -Se detuvo-. Un policía que va a salir herido.
De haber levantado el tono de voz, de haberlo dicho con hostilidad, le hubiera respondido de la misma forma. Pero había pronunciado las últimas palabras con calma, y no podía juntar el suficiente despecho como para devolverle el comentario.
– No le diría esto a cualquiera -dijo Rizzoli-. Pero creo que eres un buen tipo. Si fueras Crowe, o cualquier otro imbécil, le diría «seguro, ve a que te arranquen el corazón, me importa una mierda». Pero no quiero ver que eso te suceda a ti.
Se miraron por un momento. Y Moore sintió una punzada de vergüenza al advertir que no podía ignorar las palabras directas de Rizzoli. No importaba lo mucho que admirara su mente ágil, su incesante voluntad de ganar, él siempre se enfocaría primero en su cara más que ordinaria y sus pantalones informes. En algún punto no era mejor que Darren Crowe, no era mejor que los idiotas que metían tampones en su botella de agua. No se merecía su admiración.
Escucharon el sonido de una garganta que se aclaraba, y se volvieron para ver al perito en escenas del crimen parado en la puerta.
– No hay huellas -dijo-. Espolvoreé ambas computadoras. Los teclados, los mouse, las disqueteras. Todo fue limpiado.
Sonó el celular de Rizzoli. Mientras lo abría murmuró:
– ¿Y qué esperábamos? No estamos buscando a un retardado.
– ¿Qué hay de las puertas? -preguntó Moore.
– Hay huellas parciales -dijo el perito-. Pero con todo el movimiento que probablemente entra y sale de aquí -pacientes, empleados-, no lograremos identificar nada.
– Moore -dijo Rizzoli cerrando el celular con un chasquido-. Vamos.
– ¿A dónde?
– A la oficina central. Brody dice que tiene que mostrarnos el milagro de los píxeles.
– Abro el archivo de imagen desde el programa Photoshop -dijo Sean Brody-. El archivo ocupa tres megabytes, lo que nos facilitará muchos detalles. Este tipo no se maneja con fotos borrosas. Mandó una imagen de calidad. Se pueden ver hasta las pestañas de la víctima.
A sus veintitrés años, Brody era el genio cibernético del Departamento de Policía de Boston. Un muchacho de cara pálida que ahora se encorvaba frente a la pantalla de la computadora, la mano prácticamente pegada al mouse. Moore, Rizzoli, Frost y Crowe estaban parados tras él, todos mirando por sobre su hombro al monitor. Brody tenía una risa irritante, igual a la de un chacal, y lanzaba pequeños grititos de entusiasmo mientras manipulaba la imagen en la pantalla.
– Ésta es la foto completa -dijo Brody-. Víctima atada a la cama, ojos abiertos, con poca resistencia al flash a juzgar por sus ojos rojos. Parece que tiene la boca tapada con tela adhesiva. Ahora vean, allí en el rincón izquierdo de la foto aparece el borde de una mesa de luz. Pueden ver un reloj despertador encima de dos libros. Aplico el zoom y… ¿Pueden decirme la hora?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу