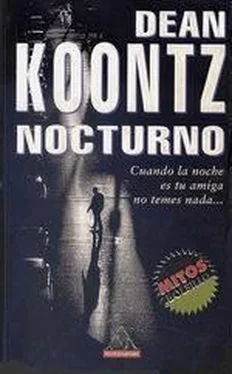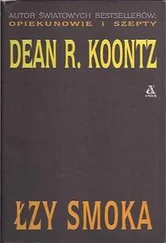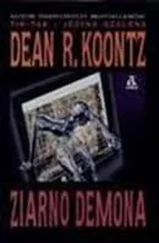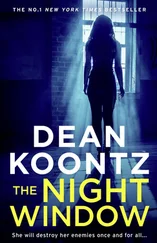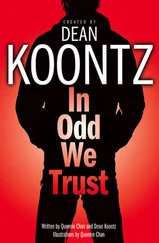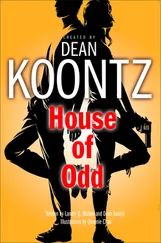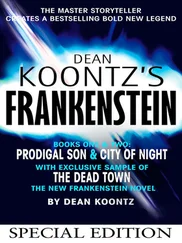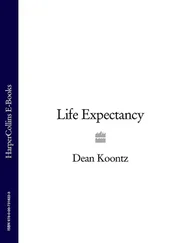En cierta ocasión se sentó ante el espejo del armario de mi cuarto, y estuvo contemplando su reflejo durante casi media hora, una eternidad para la mente de un perro, que generalmente experimenta el mundo como una serie de curiosidades de dos minutos y entusiasmos de tres. No fui capaz de decir lo que le fascinaba de su imagen, aunque descarté la vanidad canina y la simple perplejidad, parecía lleno de pena, con las orejas caídas, el lomo abatido y la cola inmóvil. Juro que a veces sus ojos están llenos de lágrimas que apenas consigue reprimir.
– ¿Orson? -llamé.
El interruptor de la lámpara de araña de la escalera estaba preparado con un reóstato, igual que la mayoría de interruptores de toda la casa. Sintonice la mínima luz que necesitaba para subir las escaleras.
Orson no estaba en el rellano. No me estaba esperando en el zaguán del segundo piso.
Encendí una luz tenue en mi cuarto. Orson tampoco estaba allí.
Fui directamente a la mesilla de noche más próxima. Del cajón superior cogí un sobre en el que guardaba dinero suelto. Solo contenía ciento ochenta dólares, pero eso era mejor que nada. Aunque no sabía si iba a necesitar dinero en efectivo, pensé que era mejor estar preparado y me metí toda la suma en uno de los bolsillos de los téjanos.
Mientras cerraba el cajón, observé que había un objeto oscuro encima de la cama. Cuando lo cogí, me sorprendió comprobar que era lo que parecía una pistola.
No había visto aquella arma hasta entonces.
Mi padre nunca había tenido una pistola.
Actuando por instinto, volví a dejar la pistola y con una punta del cubrecama borre las huellas que había dejado en ella. Me entró la sospecha de que alguien me quería implicar en algo que no había hecho.
Aunque todos los televisores emiten radiaciones ultravioleta, he visto muchas películas durante años porque estoy a salvo si me sitúo lo bastante alejado de la pantalla. Conozco esas historias de hombres inocentes -desde Cary Grant y James Stewart hasta Harrison Ford- perseguidos implacablemente por crímenes que nunca cometieron y encarcelados con falsas pruebas.
Entré rápidamente en el cuarto de baño contiguo y encendí la bombilla de bajo voltaje. No había ninguna rubia muerta en la bañera.
Ni Orson tampoco.
Otra vez en el cuarto, me quedé allí muy quieto y escuche los sonidos de la casa. Si había entrado alguien, sólo era un fantasma que se movía en un silencio ectoplasmático.
Volví junto a la cama, dudé, cogí la pistola y la manipule torpemente hasta que saqué el cargador. Estaba cargada. Deslicé el cargador en la culata. Como era un inexperto en armas, encontré la pieza más pesada de lo que había esperado: al menos pesaba tres kilos.
Junto al lugar donde había encontrado la pistola, había un sobre blanco. Hasta entonces no me había dado cuenta.
Cogí un lápiz-linterna del cajón de la mesilla de noche y enfoque el sobre con el estrecho rayo. Era liso, a excepción de un nombre que llevaba impreso en la esquina superior izquierda: Thor’s Gun Shop de Moonlight Bay. El sobre abierto, que no llevaba ningún sello ni señal de correos, estaba un poco arrugado y punteado con unas curiosas muescas.
Cuando cogí el sobre, observé que tenía unas tenues manchas de humedad. Los papeles doblados de su interior estaban secos.
Examiné aquellos documentos a la luz del lápiz linterna. Reconocí la cuidadosa caligrafía de mi padre en la copia de papel carbón del formulario de solicitud, en el que certificaba a la policía local que no tenía antecedentes penales ni historial de enfermedad mental que le impidieran tener un arma de fuego. Además incluía una copia en papel carbón de la factura original del arma, indicando que era una Glock 17 de 9 milímetros y que mi padre había adquirido mediante un talón bancario.
La fecha de la factura me dio un escalofrío: el 18 de enero de hacía dos años. Mi padre había comprado la Glock precisamente tres días después de la muerte de mi madre en accidente de carretera en la Auto pista 1. Como si creyera que necesitaba protección.
En el estudio, al otro lado del pasillo, mi teléfono móvil se estaba recargando. Lo desenchufé y me lo colgué del cinturón, en la cadera.
Orson no estaba en el estudio.
Sasha había pasado por casa para ponerle la comida. Quizá se lo había llevado con ella. Si Orson estaba tan sombrío como cuando yo me había marchado al hospital -y sobre todo si había caído en uno de sus estados depresivos- Sasha no hubiera sido capaz de dejar solo al pobre animal, porque tiene tanta compasión como sangre en las venas.
Y si Orson se había ido con Sasha, ¿quien había trasladado la Glock de 9 milímetros desde la habitación de mi padre hasta mi cama? Sasha no. No conocía la existencia de la pistola y además nunca hubiera rebuscado entre las pertenencias de mi padre.
El teléfono del despacho estaba conectado a un contestador automático. Junto a la parpadeante luz de los mensajes, en la ventanilla del contador había registradas dos llamadas.
Según la hora y fecha del contestador automático, la primera llamada se había hecho tan sólo hacía media hora. Había durado dos minutos, aunque quien llamó no dijo una palabra.
Al principio, emitió unos profundos y lentos suspiros, como si poseyera el mágico poder de inhalar los innumerables olores de las habitaciones de mi casa desde el otro lado de la línea telefónica y con eso descubrir si yo estaba o no en casa. Después, empezó a emitir un sonido inarticulado como si hubiera olvidado que estaba siendo grabado y solamente murmurara para sí mismo como lo hace alguien que sueña despierto perdido en sus pensamientos. Murmuro una tonada que parecía improvisada, sin una melodía coherente, voló en espiral y bajó, pavorosa y repetitiva, como el canto que un loco debe oír cuando cree que los coros de los angeles de la destrucción le están cantando.
Hubiera asegurado que se trataba de un extranjero. Porque habría reconocido la voz de un amigo aunque sólo se tratara de un murmullo. No era alguien que había marcado un número equivocado, era alguien que estaba implicado en los acontecimientos que siguieron a la muerte de mi padre.
Cuando la llamada acabó, observé que tenía los puños cerrados. Y que estaba aguantando el aire dentro de los pulmones. Exhale una bocanada caliente y seca, aspire una fría y dulce, pero no pude abrir las manos todavía.
La segunda llamada, que se había producido tan solo unos minutos antes de entrar en casa, era de Angela Ferryman, la enfermera que había estado junto al lecho de mi padre. No se identificó, pero reconocí su voz fina y musical un mensaje acelerado como un pájaro cada vez más agitado brincando de una estaca a otra a lo largo de una valla.
– Chris, me gustaría hablar contigo. Tengo que hablar contigo. Pronto. Esta noche. Si puedes, esta noche. Estoy en el coche, de camino a casa. Ya sabes dónde vivo. Ven a verme. No me llames por teléfono. No confío en los teléfonos. Ni en esta llamada. Pero tenemos que vernos. Entra por la puerta de atrás. No importa lo tarde que sea, ven de todas formas. No estaré dormida. No puedo dormir.
Grabé un nuevo mensaje en el contestador. Escondí el casette original bajo las arrugadas hojas de papel de escribir en la papelera que había junto a mi escritorio.
Aquellas dos breves grabaciones no convencerían a un poli o a un juez. Sin embargo, eran las únicas muestras de evidencia que poseía para indicar que algo extraordinario me estaba sucediendo, algo aún más extraordinario que mi nacimiento en este minúsculo castillo sin luz. Más extraordinario que sobrevivir veintiocho años sano y salvo con el xeroderma pigmentosum .
Читать дальше