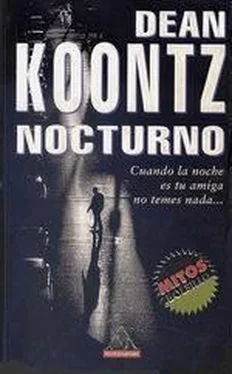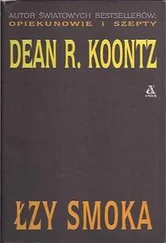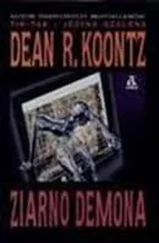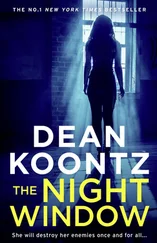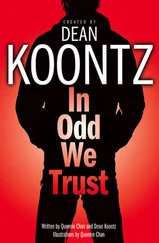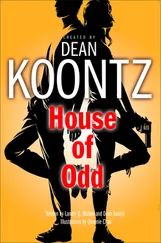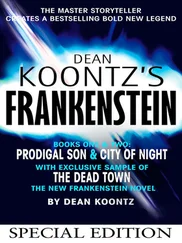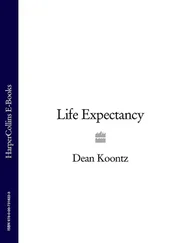Di la vuelta a la esquina, pase ante el banco y seguí por la manzana: la lavandería Tidy Time estaba inundada de luz fluorescente. No había parroquianos haciendo la colada.
Con el billete de dólar en la mano, los ojos convertidos en una raya me adentré en la fragancia floral de los jabones en polvo y de la química de los blanqueadores. Bajé la cabeza cuanto pude para protegerme de la luz con la visera de la gorra. Corrí directamente hacia la maquina de cambio metí el billete agarre las cuatro monedas que se desparramaron en la bandeja y me aleje a toda prisa.
Dos manzanas más allá, fuera de la oficina de correos, había un teléfono publico. Encima del teléfono sobre la pared del edificio una luz de seguridad brillaba dentro de una jaula metálica.
Colgué la gorra en la jaula para atenuar la luz.
Imagine que Manuel Ramírez todavía estaría en su casa. Le llame por teléfono y su madre Rosalina, me dijo que se había marchado hacia horas. Tenía turno doble porque otro oficial se había puesto enfermo. Estaba de servicio en el despacho más tarde pasada la media noche saldría a patrullar.
Marqué el número de la policía de Moonlight Bay y pregunte al operador si podía hablar con el oficial Ramírez.
Manuel, a mi juicio el mejor poli de la ciudad, tiene ocho centímetros menos que yo, trece kilos de peso más que yo, es doce años mayor y es de origen mexicano. Le gusta el béisbol: nunca sigo los deportes porque tengo un sentido muy desarrollado del tiempo, no me gusta utilizar mis preciosas horas en actividades demasiado pasivas. Manuel prefiere la música country, a mi me gusta el rock. Él es un firme republicano, a mi no me interesa la política. En cuanto al cine, su placer oculto es Abbott y Costello, el mío es el inmortal Jackie Chan. Somos amigos.
– Chris, me he enterado de lo de tu padre -dijo Manuel al otro lado de la línea-. No se que decirte.
– Yo tampoco.
– No, nunca hay nada que decir, ¿verdad?
– No importa.
– ¿Te encuentras bien?
Para mi sorpresa, no pude hablar, como si de repente una aguja de cirujano me suturara la garganta y me cosiera la lengua a la parte superior de la boca.
Inmediatamente después de la muerte de mi padre pude contestar a la misma pregunta que me hizo el doctor Cleveland sin titubear.
Me sentía mas cerca de Manuel que del medico. La amistad aplaca los nervios y posibilita expresar el dolor.
– Ven a verme una tarde a la salida del trabajo -propuso Manuel- Beberemos cerveza, comeremos tamales y veremos un par de películas de Jackie Chan.
A pesar del béisbol y de la música country, teníamos mucho en común Manuel Ramírez y yo. Hacía la ronda en el cementerio, desde media noche hasta las ocho de la mañana, algunas veces doblaba el turno, como esta tarde de marzo, por escasez de personal. Le gusta la noche como a mí, pero también trabaja por necesidad. Como la ronda por el cementerio es menos deseable que trabajar de día en la oficina, la paga es más elevada. Y lo más importante, le permite pasar toda la tarde con su hijo, Toby, al que adora. Hace dieciséis años la esposa de Manuel, Carmelita, murió minutos después de traer al mundo a Toby. El chico padece el síndrome de Down y es amable y encantador. La madre de Manuel se trasladó a su casa inmediatamente después de la muerte de Carmelita y allí sigue ocupándose de Toby. Manuel Ramírez sabe sus limitaciones. Siente la mano del destino todos los días de su vida, en una edad en la que la mayoría de la gente no cree demasiado en el resultado o en el destino. Tenemos mucho en común Manuel Ramírez y yo.
– Suena muy bien eso de cerveza y Charlie Chan -asentí- Pero ¿quien hará los tamales, tu madre o tu?
– Oh, mi madre no , [1]te lo prometo.
Manuel es un cocinero excepcional, y su madre cree que ella también lo es. La comparación entre sus platos constituye un clarísimo ejemplo de la diferencia entre una buena acción y una buena intención.
Paso un coche por la calle detrás de mi y cuando baje la vista, vi mi sombra sobre mis pies inmóviles y como se desplazaba desde el lado izquierdo al derecho, como crecía lo suficiente para oscurecer la acera de cemento y se estiraba hasta separarse de mí y escapar, para luego volver al lado izquierdo una vez el coche hubo pasado.
– Manuel, hay algo que puedes hacer por mi, algo mas que tamales.
– Dime Chris.
– Es referente a mi padre… a su cuerpo -dije después de un largo titubeo.
Manuel justifico mi titubeo. Su silencio fue algo semejante a cuando un gato aguza el oído con interes.
Mis palabras le habían dicho más de lo que aparentaban. Cuando volvió a hablar, el tono de su voz era diferente, seguía siendo la voz de un amigo, pero también la de un poli.
– ¿Que ha pasado, Chris?
– Algo muy raro.
– ¿Raro? -pregunto, saboreando aquella palabra como si tuviera un sabor inesperado.
– Es mejor no hablar de ello por teléfono. Si voy a la comisaría, ¿podrás reunirte conmigo en el aparcamiento?
No podía esperar que la policía apagara las luces de la comisaría y las sustituyera por velas.
– ¿Te refieres a algo criminal? -inquirió Manuel.
– En efecto. Y raro.
– Al jefe Stevenson hoy le ha tocado trabajar hasta tarde. Todavía esta aquí, pero no tardara mucho en marcharse ¿Quieres que le pida que espere?
Me acorde del rostro sin ojos del vagabundo muerto.
– Si -conteste- Si, Stevenson debería oírlo.
– ¿Puedes estar aquí en diez minutos?
– Hasta ahora.
Colgué el teléfono, cogí la gorra de la caja de luces, volví a la calle y me protegí los ojos con una mano cuando pasaron otros dos coches. Uno de ellos era un Saturn ultimo modelo El otro una camioneta Chevy.
Ninguna furgoneta blanca. Ningún coche fúnebre. Ningún Hummer negro.
No temía que siguieran buscándome. En esos momentos deberían de estar metiendo al vagabundo en la incineradora. Con la evidencia reducida a cenizas, no existía la prueba que apoyara mi extraordinaria historia. Sandy Kirk los auxiliares y todos los desconocidos se sentirían a salvo.
Además, cualquier intento de asesinarme o raptarme confirmaría ese crimen, se asociaría a él e incrementaría su verosimilitud. A aquellos misteriosos conspiradores les convenía ahora más la discreción que la agresión, especialmente cuando su único acusador era el tipo excéntrico de la ciudad, que salía de su casa rodeada de cortinas solamente del anochecer a la madrugada, que temía el sol, que vivía gracias a mantos, velos, capuchas y capas de loción, que se arrastraba por la ciudad en la noche bajo una coraza de ropa y productos químicos.
Considerando la naturaleza fantástica de mis acusaciones, pocos creerían mi historia, aunque estaba seguro de que Manuel sabría que le estaba diciendo la verdad. Esperaba que el jefe también me creyera.
Me aleje del teléfono de la oficina de correos y me encamine hacia la comisaría. Solo estaba a un par de manzanas.
Mientras me apresuraba a través de la noche, ensayé lo que les diría a Manuel y a su jefe, Lewis Stevenson, que era un individuo de aspecto formidable, para el que quería estar bien preparado. Alto, de anchas espaldas, atlético, Stevenson tenía un rostro tan noble que su perfil podría haber servido para acuñar una moneda de la antigua Roma. A veces parecía un actor interpretando el papel de un jefe de policía consagrado, aunque si se trataba de una interpretación, esta era de premio. A sus cincuenta y dos años, daba la impresión -sin aparentar desearlo- de ser muy experimentado para su edad, e imponía respeto y confianza. Tenía algo de psicólogo y de cura, cualidades muy necesarias para el cargo que ocupaba, pero que solo muy pocos poseen. Era de esas raras personas que disfrutan teniendo poder, pero no abusan de el, que ejercen la autoridad con buen juicio y compasión y había sido jefe de policía durante catorce años sin un atisbo de escándalo, ineptitud o ineficacia en su departamento.
Читать дальше