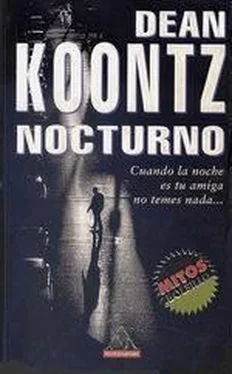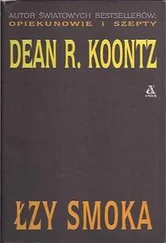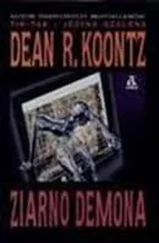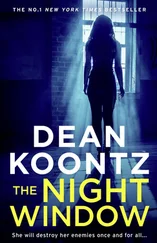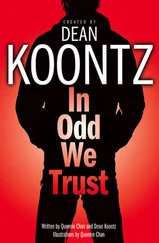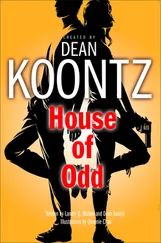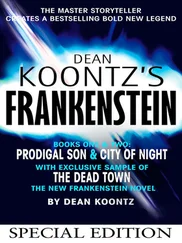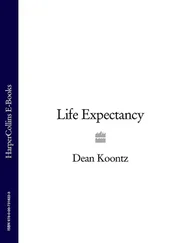Dejé atrás las estrellas y la luna, apoyé la espalda en el enrejado y me asomé a la más absoluta oscuridad. Sólo tenía que doblar ligeramente la cabeza para no tropezar con el techo. El olor a cemento húmedo y a hierba que emanaba de abajo no era del todo desagradable.
Avancé y resbalé. El suelo liso de la alcantarilla sólo tenía un ligero declive. Tras caminar unos metros me detuve, temeroso de tropezar, caer por una repentina pendiente perpendicular y quedarme en una situación difícil o romperme el espinazo en el fondo.
Saqué el encendedor de gas del bolsillo de los téjanos, pero no quise encenderlo. La luz fluctuante en las paredes curvas de la alcantarilla sería visible desde el exterior.
El gato volvió a aparecer y sus ojos brillantes fueron lo único que pude ver delante de mí. Calculando la distancia que había entre nosotros, y a juzgar por el ángulo en que veía descender al animal, deduje que el suelo de la enorme alcantarilla continuaba un progresivo, aunque no fuerte, descenso.
Seguí cautelosamente aquellos ojos brillantes. Cuando estuve mas cerca de él, se desvió y yo me detuve al perder sus faros gemelos.
Segundos después lo volví a ver. Su mirada verde reapareció, fija y sin parpadear.
Avance otra vez, admirado ante la extraordinaria experiencia. Todo lo que había presenciado desde la caída del sol -el robo del cuerpo de mi padre, el cadáver apaleado y sin ojos en el crematorio, la persecución desde la funeraria- era increíble, por no decir algo peor, pero por extraño que fuera, nada podía compararse al comportamiento de este pequeño descendiente del tigre.
O quizás estaba exagerando el momento y atribuía a aquel simple gato casero una comprensión de mi situación que no poseía.
Quizá.
A ciegas, llegué hasta otro montón de detritos más pequeño que el primero. A diferencia del anterior, este estaba húmedo. Los restos se aplastaron bajo mis zapatos y de ellos se elevo un agudo hedor.
Avance a gatas, buscando a tientas en la oscuridad, y descubrí que los detritos estaban amontonados contra otro enrejado de acero. Toda la hojarasca que había pasado por la parte superior del primer enrejado se había detenido aquí.
Después de saltar esta barrera y cruzar a salvo al otro lado, me arriesgué a utilizar el encendedor. Puse la mano alrededor de la llama para evitar el brillo directo cuanto fuera posible.
Los ojos del gato llamearon ahora dorados, con puntitos de color verde. Durante un buen rato nos miramos el uno al otro, y luego mi guía -si podía llamarse así- giró en redondo y salió corriendo de mi campo visual, perdiéndose en la alcantarilla.
Con la ayuda del encendedor para encontrar el camino y manteniendo la llama baja para no gastar gas, descendí al corazón de las colinas costeras, pasando por alcantarillas tributarias más pequeñas que desembocaban en la principal. Llegué a una represa con anchos escalones de cemento en el que había charcos de agua estancada y una fina alfombra de hongos gris oscuro que probablemente prosperaban durante los cuatro meses de la estación lluviosa. Los sucios escalones eran traicioneros, pero para seguridad de las cuadrillas de mantenimiento, había una barandilla de acero fijada a una de las paredes, de la que ahora colgaba un oropel de color pardusco de hierba seca depositada allí durante el último aluvión.
Mientras descendía agucé el oído por si escuchaba algún ruido de mis perseguidores, voces en el túnel que dejaba atrás, pero lo único que oí fueron mis ruidos furtivos. O los rastreadores habían decidido que no me había escapado por la alcantarilla, o dudaron tanto antes de seguirme que les había sacado una buena delantera.
Al final de la represa, en los dos últimos anchos escalones, estuve a punto de caer en lo que al principio pensé se trataba de los sombreros redondeados y pálidos de grandes setas, agrupaciones de repugnantes hongos que crecían en la penumbra, sin duda extremadamente venenosos.
Agarrándome a la baranda, pasé despacio sobre aquellas formas que brotaban en el resbaladizo cemento, evitando tocarlas hasta con los zapatos. Una vez estuve al otro lado del charco, me volví para examinar aquel peculiar hallazgo.
Cuando alcé la llama del encendedor, descubrí que ante mí no había una alfombra de hongos, sino una colección de cráneos. Frágiles cráneos de aves. Alargados cráneos de lagartos. Anchos cráneos de lo que debieron ser gatos, perros, mapaches, erizos, conejos, ardillas…
Ni siquiera un pedazo de carne estaba adherido a alguna de aquellas cabezas muertas; era como si las hubieran hervido: blancas y amarillentas a la luz del gas, grandes cantidades, quizás un centenar. No había huesos de patas, ni cajas torácicas, sólo cráneos. Estaban bien ordenados uno al lado del otro en tres hileras -dos al fondo del escalón y la segunda un poco más allá- dirigidas hacia arriba, como si con la cuenca vacía de los ojos estuvieran allí para ser testigos de algo.
Ignoraba lo que significaba aquello. No vi signos satánicos en las paredes de la alcantarilla, ni indicios de ceremonias macabras de ningún tipo, y sin embargo aquel despliegue tenía un significado simbólico indudable. La cantidad de piezas de la colección indicaba obsesión, y la crueldad implícita en tanta matanza y decapitación era escalofriante.
Al recordar la fascinación por la muerte que a Bobby Halloway y a mí nos había dominado cuando teníamos trece años, me pregunté si algún chico, mucho más fantasioso de lo que nosotros éramos entonces, habría hecho aquel horrible trabajo. Los criminalistas aseguran que hacia los tres o cuatro años, la mayor parte de los asesinos en serie practican torturando y matando insectos, aumentando a pequeños animales durante la infancia y la adolescencia, y finalmente se dedican a las personas. Quizás en aquellas catacumbas un joven asesino extremadamente perverso estaba iniciándose en su trabajo.
Entre aquellos semblantes huesudos, en la tercera hilera, la más alta, destacaba un cráneo brillante diferente a todos los demás. Parecía el de un ser humano. Pequeño, pero un ser humano. El cráneo de un niño.
– Dios mío.
Mi murmullo rebotó en las paredes de cemento.
Me sentí como en medio de un sueño brumoso, en el que el cemento y los huesos no eran más sólidos que el humo. No me atreví a tocar el pequeño cráneo humano, ni ningún otro. Sin embargo, por irreales que pudieran parecer, sabía perfectamente que serían fríos, suaves y sólidos al tacto.
Deseoso de evitar un encuentro con el autor de la escalofriante colección, seguí mi camino a través de la alcantarilla.
Esperé a que el gato de ojos enigmáticos reapareciera, pálidas patas rozando el cemento con un silencio cada vez más distante, pero o permanecía delante fuera de mi vista o se había metido por alguna de las tuberías tributarias.
Secciones de alcantarillas de cemento alternaban con represas; precisamente cuando ya me empezaba a preocupar el gas del encendedor, el círculo de una débil luz gris apareció y fue aumentando delante de mí. Corrí hacia allí y observé que no había un enrejado en la parte más baja del túnel, que llevaba a un canal de drenaje abierto construido con mortero de rocas de río.
Me encontraba en territorio familiar, en la zona llana al norte de la ciudad. A un par de manzanas del mar. A media manzana del instituto.
Después de la húmeda alcantarilla, el aire de la noche no tenía un aroma fresco, sino dulce. Los puntos en lo alto del límpido cielo brillaban con un blanco diamantino.
Según el reloj digital del edificio Wells Fargo Bank eran las 19.56 horas, lo que significaba que mi padre había muerto hacia tres horas aunque parecían haber pasado días desde que lo había perdido. La misma placa señalaba quince grados de temperatura pero a mí la noche me parecía mas fría.
Читать дальше