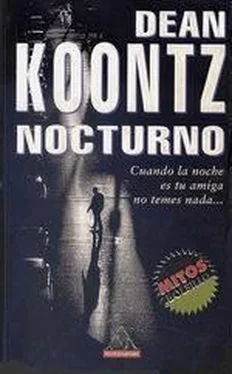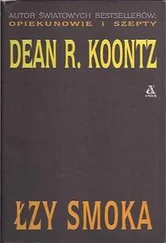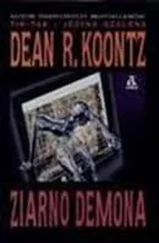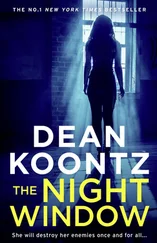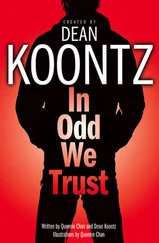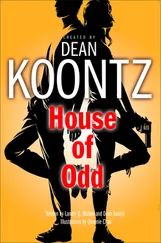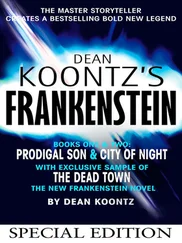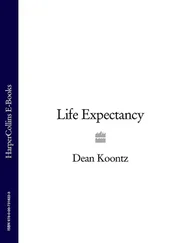Permanecí en casa menos de diez minutos. Pero ya había dilatado demasiado mi permanencia allí.
Mientras buscaba a Orson, esperaba también oír que alguien forzaba la puerta, el sonido de unos cristales rotos en el piso de abajo y luego unos pasos en las escaleras. La casa permaneció en silencio, pero era un silencio trémulo como la tensa superficie de un estanque.
El perro no estaba tumbado en la habitación o en el cuarto de baño de mi padre. Tampoco en el vestidor.
A medida que pasaban los segundos crecía mi preocupación por el chucho. Quienquiera que hubiera dejado la pistola Glock de 9 milímetros encima de mi cama, podía haberse llevado o haber hecho daño a Orson .
Volví a mi habitación y cogí otro par de gafas de sol del cajón del buró. Estaban dentro de una funda blanda con un cierre de velero y guarde ésta en el bolsillo de la camisa.
Eché un vistazo al reloj de pulsera, en el que las horas resaltaban con unos diodos que emitían luz.
Apresuradamente devolví la factura y el cuestionario de la policía al sobre de la Thor’s Gun Shop. Ignoraba si podía tratarse de una prueba más o si tan sólo era una mera tontería, pero lo escondí entre el colchón y el somier de la cama.
La fecha de compra parecía significativa. De repente todo parecía significativo.
Cogí la pistola. Quizás había estallado una guerra, como en las películas, y el arma me dio seguridad. Esperaba saber cómo utilizarla.
Los bolsillos de la chaqueta de cuero eran lo suficientemente profundos para disimular el arma. Se hundió en el bolsillo derecho no como el peso de acero muerto sino como algo ligero, como una serpiente inerte, aunque no dormida del todo. Al moverme culebreaba lentamente gruesa y perezosa, una maraña escurridiza de grandes espirales.
Cuando iba a bajar las escaleras para buscar a Orson , recordé una noche del mes de julio cuando lo vi desde la ventana de mi cuarto sentado en la parte trasera de la casa. Con la cabeza inclinada hacia la izquierda, el hocico hacia la brisa, contemplaba inmóvil algo que le llamaba la atención en el cielo, sumergido en uno de sus humores más perturbadores. No aullaba y en ningún momento el cielo del verano se había quedado sin luna, el sonido que emitió no fue un gemido, ni un lloriqueo, sino un plañido de un carácter singular e inquietante.
Levanté la persiana de la misma ventana y lo vi en el patio, muy ocupado excavando un agujero en el césped plateado por la luna. Era extraño, porque era un perro de buen comportamiento y no un excavador.
Cuando miré hacia abajo, Orson abandono el trozo de tierra que había estado arañando con furia, se movió unos centímetros hacia la derecha y empezó a cavar otro agujero. Su comportamiento estaba dominado por una especie de frenesí.
– ¿Que pasa, chico? -pregunte, y en el patio, abajo, el perro cavaba, cavaba, cavaba.
Mientras bajaba las escaleras, con la Glock serpenteando en las profundidades del bolsillo de la chaqueta, recordé aquella noche de julio cuando había ido a la parte trasera a sentarme junto al plañidero perro.
Su llanto se hizo tan débil como el silbido de un soplador de vidrio dando forma a un vaso sobre la llama, tan suave que ni siquiera molestó a nuestros vecinos más próximos, aunque en aquel sonido había tal dolor que me estremecí. Aquel llanto procedía de un sufrimiento más oscuro que el cristal mas oscuro y de una forma tan extraña, que ningún soplador de vidrio hubiera conseguido dar al cristal.
No estaba herido y no parecía enfermo. Lo único que saqué en claro fue que la visión de las estrellas le atormentaba. Y si la visión de los perros es tan deficiente como nos han dicho, no pueden ver bien las estrellas, quizás hasta ni siquiera las ven ¿Por qué las estrellas provocaban en Orson tal angustia? La noche no era más oscura que otras. Sea lo que fuere, contemplaba el cielo y emitía sonidos atormentados y no respondía a mi voz de consuelo.
Cuando le puse una mano en la cabeza y le acaricié el lomo, le recorrió un estremecimiento. Se levantó y se alejó, luego se volvió y me miró desde la distancia y juro que durante unos instantes me odió. Me quería como siempre, todavía era mi perro, después de todo, y no podía dejar de quererme, pero al mismo tiempo, me odiaba con intensidad. En el aire cálido del mes de julio, pude sentir la fría aversión que irradiaba de él. Caminó por el césped, mirándome -sosteniendo mi mirada como solo el entre todos los perros es capaz de hacer- y mirando hacia el cielo alternativamente, ora tenso y temblando con rabia, ora débil y gimoteando con lo que parecía un sentimiento de desespero.
Cuando le hable de ello a Bobby Halloway, dijo que los perros son incapaces de odiar a nadie o de sentir nada tan complejo como desespero, que su vida emocional es tan simple como su vida intelectual.
– Oye, Snow, si vas a quedarte aquí jodiendome con esta mierda New Age, ¿por que no vas ahora a comprar una pistola y me vuelas los sesos? Sería más de agradecer que la muerte lenta y dolorosa con la que me estás castigando, aporreándome con tus tediosas historietas y tus imbéciles filosofías. Existen límites en la paciencia humana, San Francisco; hasta en la mía -dijo Bobby cuando yo insistí en la interpretación.
Yo sé lo que sé, sin embargo, y sé que Orson me odiaba aquella noche de julio, me odiaba y me quería. Y se que había algo en el cielo que le atormentaba y le llenaba de desespero: las estrellas, la oscuridad, o quizás algo que imaginaba.
¿Los perros pueden imaginar? ¿Por que no?
Se que sueñan. Los he observado mientras duermen, patean cuando sueñan que persiguen conejos, suspiran y gimotean y gruñen en sueños a sus adversarios.
La aversión de Orson de aquella noche no me hizo temer por mí, sino que me hizo temer por él. Yo sabía que su problema no era que padeciera una enfermedad o un desequilibrio síquico que pudiera constituir un peligro para mí, sino que era una dolencia del alma.
Bobby se enfurece ante la mención del alma en los animales y farfulla por ultimo con divertida incoherencia. Podría vender entradas. Pero prefiero abrir una botella de cerveza, recostarme y asistir solo al espectáculo.
Durante aquella larga noche me quede sentado en el césped, haciendo compañía a Orson aunque el no la deseara. Me miraba con cólera, observaba el abovedado cielo con agudos llantos, temblaba sin control, daba vueltas alrededor del césped; dio vueltas y vueltas hasta casi el amanecer, luego se acerco a mí, agotado, y apoyo la cabeza en mi regazo y ya no me odió mas.
Justo antes de la salida del sol subí a mi cuarto, dispuesto a irme a la cama antes de lo habitual, y Orson me acompaño. Casi siempre cuando quiere dormir a mi lado, se acurruca cerca de mis pies, pero en esta ocasión se echo a mi lado dándome la espalda y hasta que se durmió estuve acariciando la fornida cabeza y su fina pelambre negra.
No me levanté en todo el día. Me quede echado reflexionando sobre la calida mañana de verano detrás de las ventanas con las persianas cerradas. El cielo como un cuenco invertido de porcelana azul con pájaros volando alrededor del borde. Aves del día, que yo solo había visto en las películas. Y abejas y mariposas. Y sombras de tinta pura y afiladas como cuchillos en los bordes como nunca podían ser durante la noche. Me fue imposible sumergirme en un sueño reparador porque estaba lleno hasta los bordes de un amargo anhelo.
Ahora, casi tres años mas tarde abrí la puerta de la cocina y entré en el porche de la parte de atrás, deseando que Orson no se encontrara hundido en el desaliento. Ninguno de los dos tenía tiempo para las terapias.
Tenía mi bicicleta en el porche. Bajé los peldaños y la llevé rodando hasta el ocupado perro.
Читать дальше