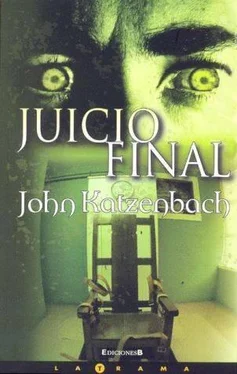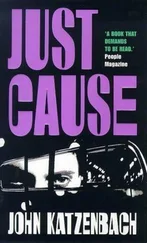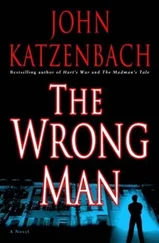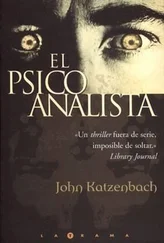– Ya veo por dónde vas. ¿Podrías lograr que alguien lo dijera en una declaración y publicarlo?
– Desde luego. Esos tíos del FBI dirán lo que yo quiera. Y también están esos sociólogos de Boston que investigan a los asesinos en serie. He hablado con ellos hace un rato. Están entusiasmados con el postulado de McGee. Así que si me pongo a ello hasta tarde, podría aparecer mañana. O pasado, lo más probable.
– Excelente -dijo Cowart.
– Pero Matty, me sería de gran ayuda si tú tuvieras también algo. Un artículo explicando quién mató a los ancianos de los cayos.
– Estoy en ello.
– Pues manos a la obra. Es el único interrogante por resolver, Matty. Es lo que todo el mundo quiere saber.
– Ya lo sé.
– Le están buscando las cosquillas al jefe de redacción. Quieren que esto pase a manos de nuestro estupendo, magnífico, archimundialmente famoso y para nada incompetente equipo de investigación. Y por lo que he oído, le están presionando mucho.
– Pero esa gente no tiene ni idea de…
– Ya lo sé, Matty, pero hay quien dice que este asunto ya te viene grande.
– No es verdad.
– Yo sólo te aviso. Me imaginaba que te gustaría enterarte de los politiqueos que se cuecen a tus espaldas. Y la noticia del St. Pete Times tampoco ayuda mucho. Ni el hecho de que nadie tenga ni puñetera idea de dónde andas el noventa y nueve por ciento del tiempo. El otro día vino a buscarte la detective de Monroe y el jefe tuvo que despacharla a base de mentiras.
– ¿Shaeffer?
– Una muy mona con unos ojazos que cuando te mira parece que antes de hablar contigo preferiría guisarte a trocitos.
– La misma.
– Pues vino aquí y se la sacudieron de mala manera, o sea que te lo tendrá en cuenta.
– Tomo nota.
– Bueno, zanjemos ya el caso. Ingéniatelas para saber quién se cargó a los ancianos. A ver si te dan otro premio, ¿vale?
– Lo dudo.
– Bueno, soñar no cuesta nada, ¿no?
– Supongo que no.
Colgó jurando para sus adentros, aunque sin saber exactamente contra quién o contra qué blasfemaba. Empezó a marcar el número del jefe de redacción, pero se detuvo. ¿Qué iba a decirle? En ese momento oyó un ruido procedente de la puerta y al levantar la vista se encontró con un Bruce Wilcox demacrado.
– ¿Dónde está Tanny? -preguntó.
– Por ahí. Me ha dicho que le espere aquí. Creía que había ido a buscarle. ¿Ha averiguado algo?
Wilcox sacudió la cabeza.
– Aún no puedo creer que todo esto sea por mi culpa -murmuró.
– ¿Ha habido suerte en el laboratorio?
– Aún no puedo creer que no mirara en la puta letrina la primera vez. -Wilcox arrojó un par de folios sobre la mesa-. No hace falta que los lea -dijo-. Han encontrado restos que podrían ser de sangre en la camisa, los vaqueros y la alfombrilla. Que podrían ser de sangre, por el amor de Dios. Eso después de analizarlo con el microscopio. Todo está tan deteriorado que casi no se aprecia. Tres años de mierda, basura y tiempo. No ha quedado mucho. He visto cómo el técnico del laboratorio extendía la camisa y casi se le desintegra al manipularla con las pinzas. En cualquier caso, no hay nada determinante. Van a mandarlo todo a otro laboratorio más moderno en Tallahassee, pero quién sabe con qué nos saldrán. El técnico no parecía muy optimista. -Hizo una pausa y respiró hondo-. Naturalmente, usted y yo sabemos qué hacía todo eso ahí dentro, pero de aquí a poder presentarlo como prueba de algo hay un trecho largo de cojones. ¡Joder! Si yo lo hubiese encontrado hace tres años, cuando todo estaba fresco… Los del laboratorio habrían encontrado la sangre enseguida. -Miró a Cowart-. La sangre de Joanie Shriver. Sin embargo, ahora no son más que jirones de ropa vieja. Mierda. -El detective echó a caminar por el despacho-. No puedo creer que la haya jodido tan estúpidamente -repitió-. La he jodido, la he jodido, la he jodido. Mi primer gran caso de los cojones.
Abría y cerraba los puños. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Cowart percibió la tensión del detective, como un luchador momentos antes del combate.
Tanny Brown, sentado a una mesa libre en un despacho vacío, estaba haciendo llamadas. La puerta a su espalda estaba cerrada y delante tenía una libreta de notas y su agenda de teléfonos personal. Tuvo que dejar mensajes en los tres primeros números. Marcó el cuarto número y esperó a que descolgaran.
– Policía de Eatonville.
– Con el capitán Lucious Harris. Soy el detective teniente Theodore Brown.
Esperó hasta que en el aparato resonó un vozarrón.
– ¿Tanny? ¿Eres tú?
– Hola, Luke.
– Vaya, vaya… Cuánto tiempo sin oírte. ¿Qué tal?
– Un poco de todo. ¿Y tú?
– Bien. Podría irme mejor, pero tampoco me va tan mal; supongo que no tengo quejas.
Brown visualizó al hombretón al otro lado de la línea. Debía de llevar puesto un uniforme demasiado estrecho allí donde sus ciento treinta kilos no pudieran disimularse y alrededor del cuello, de manera que la cabeza parecía nacer directamente del cuello almidonado con insignias doradas. Lucious Harris sentía esa animadversión a la violencia propia de los hombres corpulentos y, por su aspecto siempre afable, se diría que su vida era un festín en el que jamás escaseaba la comida. A Tanny le gustaba llamarle porque, pese a lo cruel que pudiera llegar a ser la vida, se mostraba siempre enérgico y pronto a resistir. Tanny Brown reparó en que no le había llamado en mucho tiempo.
– ¿Qué tal van las cosas por Eatonville?
– ¡Ja! Bueno, habrás oído que esto empieza a convertirse en un hervidero de turistas. La gente viene por la atención que la difunta Miss Hurston le prestó a la ciudad. No le haremos la competencia a Disney World o a cayo Vizcaíno, pero no está mal ver caras nuevas por la zona.
Brown trató de imaginarse Eatonville. Su amigo se había criado allí, sus ritmos se plasmaban en la cadencia de su voz. Era una ciudad provinciana con un sentido del orden muy particular. Casi todos sus habitantes eran negros. Se había vuelto relativamente conocida gracias a los escritos de Zora Neale Hurston, la más famosa de sus habitantes. Eatonville fue descubierta al mismo tiempo que, los académicos primero y la gente del cine después, descubrieron a Hurston, pero jamás había dejado de ser una pequeña ciudad de negros gobernada por negros.
Hubo una breve pausa antes de que Lucious Harris dijera:
– Ya no me llamas. Quién diría que somos amigos. He visto que te has hecho bastante famoso, pero me da que no es la clase de notoriedad que uno desearía, ¿me equivoco?
– No te equivocas.
– Y ahora, pasado un siglo, me llamas, pero no para contarme por qué no me has llamado en tanto tiempo, sino para tratar alguna cuestión delicada, ¿me equivoco?
– Estoy dando palos de ciego, Luke. He pensado que quizá tú puedas ayudarme.
– Bueno, tú dirás.
Brown respiró hondo y dijo:
– Desapariciones sin resolver, homicidios, niñas, adolescentes… negras. ¿Habéis tenido algo así en el último año?
Harris no contestó de inmediato. Brown notó cierta incomodidad en su interlocutor.
– Tanny, ¿de qué va esto?
– Tengo…
– Tanny, dime la verdad. ¿De qué va?
– Luke, ya te he dicho que estoy dando palos de ciego. Tengo un mal presentimiento y estoy intentando cerciorarme.
– Pues has dado en el clavo, hermano.
Brown sintió un escalofrío.
– Cuenta -pidió.
Advirtió que el vozarrón flojeaba, languidecía, como si ahora las palabras fueran más pesadas.
– Una joven descarriada -dijo Harris despacio-. Se llamaba Alexandra Jones. Trece años, aunque en parte parecía tener ocho y en parte dieciocho, ya me entiendes. Era una chica muy cariñosa, mi mujer y yo la teníamos a veces de canguro, pero de repente un día me la encuentro fumando a la puerta de un autoservicio, haciéndose la chica mayor, la tía dura.
Читать дальше