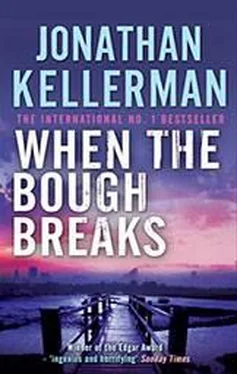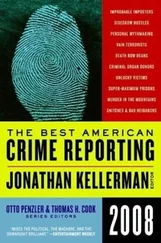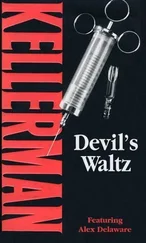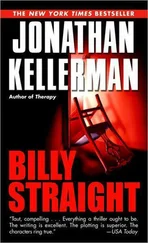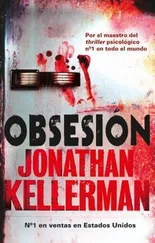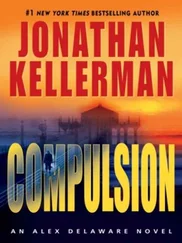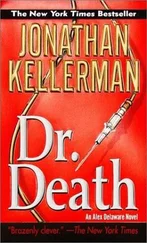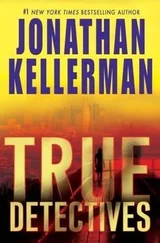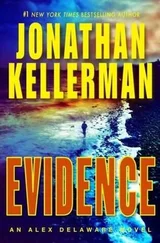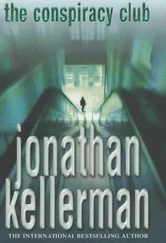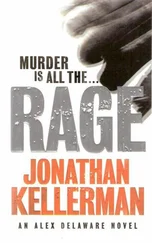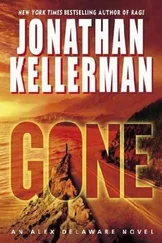– Yo no quería un ataque a toda escala -obligué a salir las palabras, en medio de mi agonía-. No quería que le pasase nada a la niña.
– Por favor, señor, cállese -pidió el camillero.
– Chitón – me dijo Milo, suavemente -. Has hecho un gran trabajo, gracias. ¿Vale? ¡Y no vuelvas a hacerlo, amigo!
La ambulancia se detuvo en Urgencias del Hospital de Santa Mónica, conocía aquel lugar, porque había dado una serie de charlas sobre los aspectos psicológicos del trauma en los niños. Pero esta noche no habría charla.
– ¿Estás bien? -me preguntó Milo.
– Psé- psé.
– De acuerdo. Dejaré que los batas blancas sigan con lo suyo. Tengo que ir a detener a un juez.
Robin me dio una mirada, me vio con las mandíbulas cerradas con alambres, y se echó a llorar. Me abrazó, se atareó en ponerme cómodo y se quedó a mi lado, alimentándome con sopa y bebidas refrescantes. Eso duró todo un día. Luego, le surgió la rabia y me pegó una gran bronca por ser tan estúpido como para poner en peligro mi vida. Yo no estaba en posición como para poder defenderme. Trató de no hablar conmigo, y aguantó seis horas, luego se fue ablandando y las cosas empezaron a volver a la normalidad.
Cuando pude hablar, llamé a Raquel Ochoa.
– Hey -me dijo -, suenas raro.
Le conté toda la historia, abreviándola por el dolor. No dijo nada durante un momento, y luego, en voz baja:
– Eran unos monstruos.
– Sí.
El silencio entre nosotros resultaba incómodo.
– Eres un hombre de principios -dijo ella, al fin.
– Gracias.
– Alex… esa noche… nosotros. Yo no lo lamento. Me hizo pensar. Me hizo darme cuenta de que tengo que salir y buscarme a alguien… a alguna persona, alguien para mí.
– No te conformes con alguien que no sea el mejor.
– Yo… gracias. Cuídate. Y que mejores pronto.
– Lo intentaré. Adiós.
– Adiós.
Mi siguiente llamada fue a Ned Biondi, que llegó corriendo aquella misma tarde y me estuvo entrevistando hasta que las enfermeras lo sacaron a patadas. Estuve leyendo durante días sus artículos. Lo explicó todo: la época mejicana de McCaffrey, el asesinato de Hickle, la Brigada de los Caballeros, el suicidio de Edwin Hayden la noche en que fue detenido. El juez se había pegado un tiro en la boca, mientras decía que se iba a vestir para ir a la comisaría con Milo. Me parecía muy adecuado, visto lo que le había hecho él a Hickle, y Biondi no perdió la ocasión de mostrarse filosófico.
Telefoneé a Olivia Brickerman y le pedí que se ocupara de Melody. Dos días más tarde halló una pareja mayor de Bakersfield, sin hijos, una gente a la que conocía y de las que se fiaba, con mucha paciencia y unas hectáreas de terreno por el que correr. Cerca había una psicóloga infantil muy buena, a la que yo había conocido en la escuela de graduados, con experiencia en problemas de estrés y de extrañamiento. A ellos les sería encomendada la tarea de ayudar a que la niñita recompusiese su vida.
Seis semanas después de la caída de La Casa de los Niños, Robin y yo fuimos a cenar con Milo y Rick Silverman en un tranquilo y elegante restaurante especializado en pescado, en Bel Air.
El amante de mi amigo resultó ser un tipo que parecía salido de uno de esos anuncios de cigarrillos: un metro ochenta, espaldas anchas, caderas estrechas, masculino, con una cara apuesta recubierta con las arrugas justas y necesarias, el cabello una masa de rizos de bronce, con un bigote erizado a juego. Vestía un traje negro de sastre, camisa a rayas blancas y negras y una corbata de punto también negra.
– ¡Qué suerte la de Milo! -susurró Robin, cuando llegaron a nuestra mesa.
Junto a él, Milo se veía más desastrado que nunca, a pesar de que había tratado de acicalarse, con su cabello alisado y engominado como el de un chico para ir a misa.
Milo hizo las presentaciones. Pedimos unas copas y nos fuimos conociendo. Rick era silencioso y reservado, con unas nerviosas manos de cirujano que siempre tenían que estar cogiendo algo: un vaso, un tenedor, un agitador de cócteles. Él y Milo se intercambiaban miradas amorosas. Una vez les vi hacer manitas, sólo por un instante. A medida que transcurría la velada se fue abriendo y habló de su trabajo, de lo que le gustaba y lo que no le gustaba del ser un doctor. Llegó la comida. Los otros tomaron langosta y bistec. Yo tuve que conformarme con un suflé. Charlamos y la reunión fue de maravilla.
Después de que hubieran retirado los platos, antes del carrito de los postres y la copa, sonó el buscapersonas de Rick. Se excusó y fue al teléfono.
– Si a ustedes caballeros no les importa, debo pasar un momento por el reservado para damas – Robin se secó la boca con la servilleta y se alzó. Seguí su contoneo hasta que desapareció.
Milo y yo nos miramos. Él se quitó un trocito de pescado de la corbata.
– Hola, amigo -le dije.
– Hola.
– Es un tío majo, ese Rick. Me gusta.
– Quiero que esto dure, y es difícil, visto el modo en que vivimos.
– Se te ve feliz.
– Lo somos. Nos diferenciamos en muchas cosas, pero también tenemos otras muchas en común. Y se va a comprar un Porsche 928 -añadió con una carcajada.
– Felicidades. Bienvenido a la buena vida.
– Todo llega al fin a quien sabe esperar.
Hice un gesto al camarero y le pedimos más bebida. Cuando las copas llegaron, le dije:
– Milo, hay algo de lo que he estado queriéndote hablar. Acerca del caso.
Dio un largo trago de escocés.
– ¿Acerca de qué?
– De Hayden.
Se le puso serio el rostro.
– Eres mi comecocos, así que… ¿es confidencial esta conversación?
– Mejor aún, también soy tu amigo.
– De acuerdo -suspiró-. Pregúntame lo que ya sé que me vas a preguntar.
– El suicidio. No tiene sentido, por dos motivos. Primero, por la clase de persona que era. Todo el mundo me ha pintado el mismo cuadro: un bastardo, arrogante, mala persona y sarcástico. Se quería mucho a sí mismo. Ni una pizca de duda. Ese tipo de persona no se mata; busca un modo de cargarles las culpas a otros, se escapan de los líos serpenteando. Segundo, tú eres un profesional. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado como para dejar que lo hiciera?
– La historia que conté en la Comisión de Asuntos Internos fue que, como era un juez, lo traté con deferencia. Dejé que fuera a vestirse a su estudio. Ellos se la creyeron.
– A mí dime la verdad. Por favor.
Miró alrededor, por el restaurante. Las mesas más cercanas estaban vacías. Rick y Robin aún no habían regresado. Se tragó de golpe el resto de su bebida.
– Fui a por él justo después de que te dejé a ti. Debían de ser más de las diez. Vivía en uno de esos enormes palacios estilo Tudor en Hancock Park. Dinero desde siempre. Un gran jardín. Un Bentley en el garaje. Un aldabón que parecía sacado de una de esas películas de Boris Karloff. Él mismo me abrió la puerta, un tipejo pequeñito, quizás un metro sesenta. Con los ojos raros, como los de un fantasma. Vestía un batín de seda y llevaba una copa de brandy en la mano. Le dije a lo que había venido, y no se alteró en lo más mínimo.
»Se mostró muy educado y distante, como si aquello por lo que yo había ido allí no tuviera nada que ver con él. Le seguí al interior de la casa: montones de retratos de familia. Molduras en los techos, candelabros… quiero que te hagas la idea exacta: el Lord en su Mansión. Me llevó hasta su estudio en la parte trasera. Las necesarias paredes cubiertas de madera noble, librerías de lado a lado, con volúmenes encuadernados en piel, del tipo que la gente colecciona pero jamás lee. Una chimenea con dos galgos en porcelana, un escritorio de madera tallada, bla, bla, bla, bla…
Читать дальше