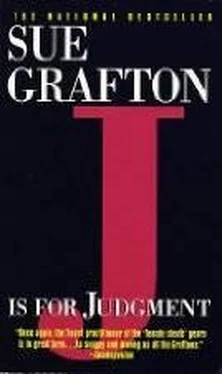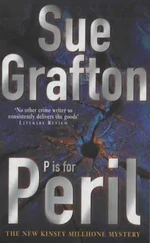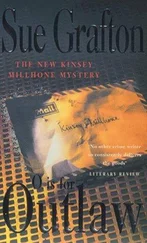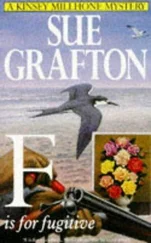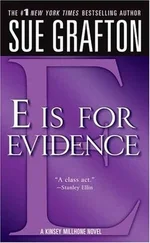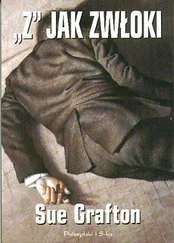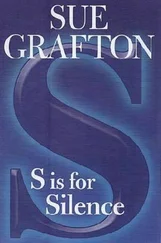– ¿En qué sentido?
– ¿Cómo? Ah. Que está furioso. El juez le acusó de fuga, hurto, robo y homicidio premeditado. ¿Te imaginas? Menuda mierda. Pero si ni siquiera lo de escaparse fue idea suya.
– ¿Por qué lo hizo entonces?
– ¡Porque le amenazaron de muerte! Le dijeron que si no les secundaba, lo joderían vivo. Era una especie de rehén, ¿no lo entiendes?
– No había caído -dije, procurando envolver en neutralidad mi tono de voz. Michael estaba tan absorto en la defensa de su hermano que no se dio cuenta de mi escepticismo.
– Es la verdad. Brian me lo ha jurado. Dice que fue Julio Rodríguez quien mató a la mujer de la carretera. Que él nunca ha matado a nadie. Que toda la historia le daba náuseas. Que no sabía que los «frijoleros» tenían esas intenciones. Homicidio premeditado. Por el amor de Dios.
– Michael, la mujer murió como resultado de la ejecución intencionada de un delito de sangre, lo que automáticamente se convierte en acusación de asesinato. Aunque tu hermano ni siquiera tocase el arma, se le considera cómplice.
– Pero eso no lo convierte en culpable. Estuvo tratando de escapar todo el tiempo.
Contuve el impulso de replicarle. Saltaba a la vista que se estaba sulfurando y sabía que no debía provocarle si quería contar con su cooperación.
– Supongo que su abogado tendrá que aclarar ese punto. -Consideré preferible abordar un tema menos comprometido y cambié de conversación-. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas?
– Trabajo en la construcción; y por fin gano algo de dinero. Mi madre quiere que vaya a la universidad, pero no veo el motivo. Brendan es muy pequeño y no quiero que Juliet tenga que trabajar. En cualquier caso, no sé qué empleo conseguiría. Terminó el bachillerato, pero no le darían más que el salario mínimo y con lo que cuesta tener a alguien que se ocupe de Brendan, no tiene sentido.
Llegamos al establecimiento del final de la calle, que estaba totalmente iluminado por tubos fluorescentes. Interrumpimos la charla mientras Michael recorría los pasillos y cogía los artículos que habían motivado nuestra salida. Yo me entretuve mientras tanto en el rincón de las revistas y hojeé los últimos números de diversas publicaciones «femeninas». A juzgar por los artículos que se mencionaban en las portadas, todas estábamos obsesionadas por adelgazar, joder y decorar la casa con chucherías baratas, en este orden. Cogí un número de La casa y el hogar y fui pasando las páginas hasta que llegué a uno de esos artículos que se titulan: «Veinticinco cosas que pueden hacerse por veinticinco dólares o menos». Una de las sugerencias consistía en aprovechar sábanas viejas para confeccionar asientos de sillas plegables.
Alcé los ojos y vi a Michael en la caja. Al parecer había abonado ya las compras, que el empleado metía en una bolsa en aquellos instantes. No sé por qué, pero tuve de pronto la sensación de que alguien nos espiaba. Me volví fingiendo indiferencia y recorrí el establecimiento con la mirada. Advertí a mi izquierda cierto movimiento, una cara borrosa reflejada en las puertas de vidrio de las cámaras frigoríficas que llenaban la pared del fondo. Me volví, pero la cara ya había desaparecido.
Me encaminé a la puerta y salí al frío aire nocturno. No vi a nadie en el aparcamiento. Por la calle no circulaba ningún vehículo. Ni peatones, ni perros extraviados, ni viento que agitara los arbustos. La sensación persistía, sin embargo, y noté que se me erizaban los pelos de la cabeza. No había ningún motivo legítimo para pensar que Michael o yo hubiéramos llamado la atención de nadie. A menos, claro está, que se tratase de Wendell o de Renata. Se desató una ráfaga de viento que arrastró por la acera una llovizna no más densa que las salpicaduras de una manguera.
– ¿Ocurre algo?
Me giré y vi a Michael en la puerta con la bolsa de la compra en los brazos.
– Me pareció ver a una persona en la puerta, observándote.
Negó con la cabeza.
– Yo no he visto a nadie.
– Puede que haya sido mi calenturienta imaginación, aunque no soy propensa a las alucinaciones -dije. Aún sentía escalofríos por todo el cuerpo.
– ¿Crees que era mi padre?
– No sé quién más podría estar interesado.
Vi que levantaba la cabeza como un animal.
– Oigo el motor de un coche que arranca.
– ¿Sí? -Escuché con atención, pero no distinguí más que el rumor del viento entre los árboles-. ¿De dónde procede el ruido?
Negó con la cabeza.
– Ya no se oye. Creo que de allí.
Miré hacia el oscuro punto de la calle que me señalaba, pero no vi el menor signo de vida. Las farolas de la calle estaban muy separadas entre sí y los pálidos charcos de luz que creaban no servían más que para intensificar la oscuridad entre ellas. Las ramas de los árboles se combaron como una ola a causa de la brisa. El rumor que produjeron hacía pensar en algo misterioso y furtivo. Apenas oía el tamborileo de la llovizna sobre las hojas más altas. Con la misma vaguedad me pareció distinguir a lo lejos un ruido de pasos, el taconeo resuelto de una persona que quería adentrarse en la oscuridad. Me volví. La sonrisa de Michael casi se borró en el momento en que me vio la cara.
– Estás asustada.
– No soporto que me vigilen.
Vi que el empleado del autoservicio nos miraba con fijeza, intrigado sin duda por nuestro comportamiento. Miré de soslayo a Michael.
– Será mejor que regresemos. Juliet estará preguntándose por qué nos retrasamos.
Echamos a andar con rapidez. En esta ocasión no hice ningún comentario que aminorase la marcha de Michael. De vez en cuando miraba hacia atrás, pero la calle parecía estar totalmente desierta. Sé por experiencia que siempre es más sencillo internarse en la oscuridad que abandonarla. No me di permiso para relajarme hasta que la puerta se cerró a nuestras espaldas. Incluso entonces se me escapó un ruidoso suspiro involuntario. Michael se había internado en la cocina con la bolsa de las compras, pero asomó la cabeza.
– Que ya estamos a salvo, mujer.
Volvió con los pañales y un cartón de tabaco. Se dirigió al dormitorio y lo seguí con ligereza, poniéndome a su altura.
– Te agradecería que me llamaras si tu padre se pone en contacto contigo. Voy a darte mi tarjeta. Llámame a cualquier hora.
– De acuerdo.
– Díselo también a Juliet, si quieres -dije.
– Descuida.
Esperó mientras yo revolvía el bolso en busca de una tarjeta. Levanté la rodilla para apoyarme, apunté mi teléfono en el dorso de la cartulina y se la entregué. La miró sin especial interés y se la guardó en el bolsillo del anorak.
– Gracias.
Supe por su tono de voz que no pensaba llamarme por ningún concepto. Si Wendell comunicaba con él, lo más seguro es que saltase de alegría.
Entramos en el dormitorio, donde seguía jugándose el partido de béisbol. Juliet se había trasladado al cuarto de baño con el niño y la oía musitar tonterías a Brendan. La atención de Michael volvía a estar pendiente del partido en el televisor. Se había sentado en el suelo con la espalda apoyada en la cama y daba vueltas al anillo de Wendell, que llevaba en la mano derecha. Me pregunté si la piedra cambiaría de color según el estado de ánimo del usuario. Cogí el paquete de pañales y llamé a la puerta del cuarto de baño.
Juliet asomó la cabeza.
– Ah, estupendo. Ya están aquí los pañales. No sabes cuánto te lo agradezco. ¿Quieres echarme una mano? Al final lo he metido en la bañera, estaba de pasta marrón hasta el cuello.
– Tengo que irme -dije-. Parece que va a caer un chaparrón.
– ¿En serio? ¿Va a llover?
– Con un poco de suerte, sí.
Читать дальше