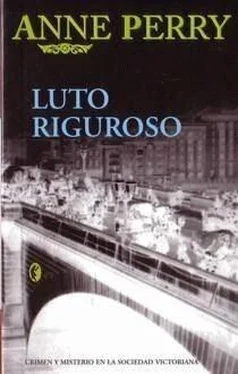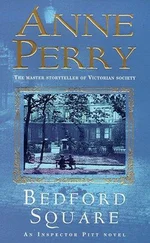– Usted no es una persona corriente, señorita Latterly. -Tenía los ojos desencajados y el rostro tenso-. Usted es arrogante, dictadora y propensa a figurarse que la gente es incapaz de arreglárselas sin su ayuda. En usted se reúnen los peores rasgos de las institutrices con la insensibilidad de las directoras de los asilos. No me extraña que estuviera entre militares: está perfectamente dotada para el puesto.
Había sido un golpe bajo, ya que Monk sabía lo mucho que Hester despreciaba a los mandos militares por la incompetencia y altanería que los caracterizaba, rasgos que habían conducido a tantos soldados a una muerte tan espantosa como inútil. Hester estaba tan furiosa que la indignación casi le impedía hablar.
– ¡No es verdad! -exclamó jadeando-. En el ejército no hay más que hombres y los que dan las órdenes son en su mayoría testarudos y estúpidos; como usted. No tienen ni la más mínima idea de lo que se llevan entre manos, pero no dejan de moverse a trompicones sin importarles un comino que otros pierdan la vida por culpa de su ignorancia y por negarse a aceptar consejos. -Respiró afanosamente-. Antes preferirían la muerte que aceptar el consejo de una mujer, y eso no tendría ninguna importancia si no fuera que otras personas tienen que morir por su culpa.
El alguacil abrió la puerta anunciando a Hester que se preparase para entrar en la sala, lo que le impidió a Monk pensar en la respuesta apropiada. Ella se levantó dándose aires de dignidad ofendida y pasó casi rozándolo, pero se le enganchó la falda en la puerta y tuvo que pararse para liberarla, lo que la irritó profundamente. Hester dirigió a Callandra una sonrisa fugaz por encima del hombro y después, con un hueco en el estómago, siguió al alguacil a través del pasillo hasta la sala.
Esta era espaciosa, de techo alto y con las paredes revestidas de paneles de madera, y estaba tan atestada de gente que Hester tuvo la impresión de que se abalanzaban sobre ella desde todos lados. Hasta notaba el calor que exhalaban los cuerpos de las personas que se apiñaban para verla entrar, y oía crujidos, siseos de respiraciones afanosas y pies que porfiaban por mantener el equilibrio. En los bancos donde estaban instalados los periodistas trabajaban muchos lápices, unos rasgueando el papel en el que tomaban notas y otros trazando bocetos de rostros y sombreros.
Hester avanzó con la mirada al frente y se dirigió a la tribuna de los testigos, furiosa consigo misma porque le temblaban las piernas. Tropezó en un peldaño y el alguacil avanzó el brazo para sostenerla. Hester miró a su alrededor buscando a Oliver Rathbone, al que descubrió inmediatamente, aunque ahora, con la blanca peluca de abogado, tenía un aspecto completamente diferente, mucho más distante. Él la miró con la fría cortesía con que habría mirado a una desconocida, lo que la sumió en un sorprendente desamparo.
No habría podido sentirse peor. Pensó que no perdería nada reflexionando acerca del porqué de su presencia en aquella sala. Dejó que sus ojos fueran al encuentro de los de Menard Grey, que estaba en el banquillo de los acusados. Menard estaba pálido, tenía la piel descolorida, su rostro estaba blanco, cansado y asustado. Le bastó verlo para recuperar todo el valor que le hacía falta. ¿Qué eran, comparado con aquello, los breves e infantiles momentos de soledad que ella había sentido?
Le presentaron la Biblia y, con voz firme y decidida, juró en su nombre que diría la verdad.
Rathbone se le acercó dos pasos y le habló con voz tranquila.
– Señorita Latterly, tengo entendido que usted fue una de las jóvenes que, movidas por la mejor de las intenciones, respondieron a la llamada de la señorita Florence Nightingale y abandonaron su casa y su familia para embarcarse a Crimea y atender a nuestros soldados durante el conflicto.
El juez, un hombre entrado en años y con un rostro ancho pero que revelaba una delicada sensibilidad, inclinó el cuerpo hacia delante.
– Estoy plenamente seguro de que la señorita Latterly es una joven admirable, señor Rathbone, pero ¿tiene esto algo que ver con este caso? Ni el acusado estuvo en Crimea ni el delito ocurrió en dicho país.
– La señorita Latterly conoció a la víctima en el hospital de Shkodër, señor. Las raíces del delito están allí y en los campos de batalla de Balaclava y Sebastopol.
– ¿De veras? Yo creía, a juzgar por los datos, que las raíces estaban en el cuarto de los niños de Shelburne Hall. En fin… continúe, se lo ruego. -Volvió a recostarse en el sillón y miró a Rathbone con aire avieso.
– Señorita Latterly, adelante -la urgió Rathbone con viveza.
Con gran cautela, midiendo cada una de las palabras con las que empezaba una frase y después cobrando confianza a medida que se iba adueñando de ella la emoción del recuerdo, habló de los tiempos en que había prestado sus servicios en el hospital, donde había tratado a algunos hombres dentro de los límites que permitían sus heridas. Mientras hablaba se dio cuenta de que de pronto había cesado el ruido de voces entre el público y de que había asomado el interés en muchos rostros. Incluso Menard Grey había levantado la cabeza y la miraba fijamente.
Rathbone abandonó su puesto detrás de la mesa y comenzó a pasearse de un lado a otro, pero sin mover los brazos y desplazándose pausadamente a fin de no distraer a Hester, sólo yendo de aquí para allá con la finalidad de que el jurado no se involucrase excesivamente en la historia y acabase por olvidar que lo que allí se ventilaba era un crimen ocurrido en Londres y que en aquel juicio estaba en juego la vida de un hombre.
Rathbone informó de que la señorita Latterly había recibido en Crimea una emotiva carta de su hermano donde le daba cuenta de la muerte de sus padres y que entonces ella había regresado a su casa para encontrarse con la vergüenza y la desesperación, por no hablar también de grandes restricciones económicas. Rathbone expuso los detalles, pero no dejó ni por un momento que Hester se repitiera o que su relato pecara de quejumbroso. Hester iba siguiendo el camino que él le marcaba, advirtiendo cada vez con mayor claridad que él elaboraba un cuadro en el que poco a poco iba cobrando forma la tragedia inevitable. En los rostros de los que componían el jurado ya había aparecido un sentimiento de piedad y Hester sabía muy bien que cuando se encajase la última pieza del rompecabezas y se supiera la verdad todos se sentirían indignados. No se atrevía a mirar a Fabia Grey, sentada en primera fila, todavía vestida de negro, ni tampoco a su hijo Lovel ni a la esposa de éste, Rosamond, sentada junto a su suegra. Cada vez que sus ojos se posaban inadvertidamente en ellos, Hester los desviaba con presteza y los fijaba en Rathbone o en un rostro anónimo cualquiera.
En respuesta a preguntas precisas de Rathbone, Hester habló de su visita a Callandra en Shelburne Hall, de la ocasión en que había conocido a Monk y de lo que había ocurrido a continuación. Hester cometió algunos deslices que le fueron corregidos, pero ni una sola vez se excedió más allá de dar una simple respuesta a lo que se le preguntaba.
Cuando Rathbone llegó a la trágica y terrible conclusión del relato, en los rostros del jurado asomó la sorpresa y la indignación y, por vez primera, todos los ojos se dirigieron hacia Menard Grey, ya que hasta aquel momento no habían entendido lo que había hecho ni por qué lo había hecho. Tal vez hubo incluso quien pensó que, de haber estado en su sitio, si la fortuna se hubiera mostrado tan cruel con él, habría hecho lo mismo.
Y cuando, por fin, Rathbone se retiró, no sin antes dar las gracias a Hester con una súbita y deslumbrante sonrisa, ésta notó que le dolía todo el cuerpo debido a la tensión a que había sometido sus músculos agarrotados y sintió unos pinchazos en las palmas de las manos donde, sin advertirlo, había tenido clavadas las uñas.
Читать дальше