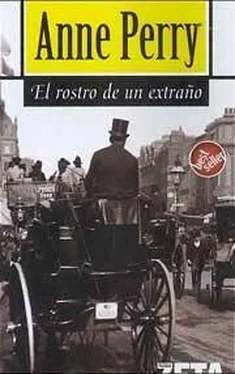– ¿Dawlish? No recuerdo que usted me preguntase nada acerca de ese Dawlish.
– Quizá no pero ¿lo recuerda?
– No, señor. No recuerdo a ningún oficial que se llamase de esa manera.
– ¿Está seguro de lo que me ha dicho de la batalla del Alma?
– Sí, señor, lo juro por Dios. Si usted hubiera estado en Crimea, sabría que no hay quien olvide las batallas en que ha estado ni las batallas en las que no ha estado. No ha habido guerra peor que aquélla, los hombres se morían por culpa del frío y de la porquería.
– Gracias.
– ¿No quiere el pan y el queso, señor? Esos encurtidos están hechos en casa, son de confianza. ¡Cómaselos, hombre! Lo encuentro muy demacrado, si quiere que le diga la verdad.
Monk cogió el plato, le dio las gracias como un autómata y se sentó a una de las mesas. Comió sin notar el sabor de la comida y después salió a la calle, a las primeras gotas del chaparrón. Recordaba que ya había hecho esto otra vez, recordaba la ira que iba creciendo lentamente dentro de él. Todo había sido una mentira, brutal y cuidadosamente urdida para ganarse primero la aceptación de los Latterly, después su amistad y, finalmente, poder engañarlos y conseguir que se sintieran obligados con él por aquel reloj extraviado y quisieran compensarlo colaborando en su proyecto financiero. Grey se había servido de su habilidad como de un instrumento para explotar, primero, su pesar, y después, su sentimiento de duda para con él. Tal vez también había hecho lo mismo con los Dawlish.
De nuevo sintió crecer su indignación. Le ocurría exactamente igual que la otra vez. Cada vez caminaba más deprisa, la lluvia le golpeaba la cara pero él no la notaba. Metió los pies en el arcén anegado y, chapoteando en mitad de la calzada, paró un coche. Dio la dirección de Mecklenburg Square igual que recordaba haber hecho la otra vez.
Tras apearse entró en el edificio. Grimwade le tendió la llave; la otra vez no había nadie en la portería.
Subió escaleras arriba. Todo le parecía nuevo, desconocido, como si reviviera aquella primera vez que visitó la casa. Al llegar arriba se detuvo, vacilante, ante la puerta. La otra vez había dado unos golpes con los nudillos, ahora metió la llave en la cerradura. La puerta se abrió fácilmente y Monk entró en el piso. La otra vez Joscelin Grey había acudido a abrir la puerta, iba vestido de color gris perla, tenía un rostro afable, sonreía, lo había mirado levemente sorprendido. Ahora volvía a verlo con la misma claridad que si hubiera ocurrido hacía unos pocos minutos.
Grey le pidió que entrara, se lo dijo de una manera normal, absolutamente tranquilo. Monk dejó el bastón en el paragüero, aquel bastón de caoba con la cadena de latón engastada en el pomo. Seguía en el mismo sitio. Después había seguido a Grey hasta el salón. Grey estaba muy tranquilo, sonreía ligeramente. Monk le dijo a qué había venido: por lo del negocio de tabaco y por la quiebra, por la muerte de Latterly, por las mentiras que había dicho. Le echó en cara que no había conocido a George Latterly y que el tal reloj de Waterloo no había existido nunca.
Parecía que estuviera viendo a Grey. Estaba junto al aparador y se había vuelto, tendiéndole una bebida a Monk y sirviéndose otra a sí mismo. Volvió a sonreír, incluso más abiertamente.
– Pero amigo mío, se trata de mentiras inofensivas. -Su voz era suave, tranquila, imperturbable-. Le dije a su familia que George era un chico excelente, muy valiente, muy simpático, que todo el mundo lo apreciaba. ¿Qué importancia tiene que sea verdad o mentira?
– Era mentira -le gritó Monk-. Usted ni siquiera conocía a George Latterly. Dijo lo que dijo sólo por dinero.
Grey había sonreído con ironía.
– Sí, ¿y bien? Lo hice y, además, volvería a hacerlo y lo haría cuantas veces me pareciera. Tengo una colección interminable de relojes de oro… o de lo que sea, y usted no puede hacer nada contra mí, polizonte. Seguiré haciendo lo mismo mientras quede alguien que se acuerde de Crimea, lo que quiere decir que tengo cuerda para rato… y los condenados muertos no se levantarán para desmentirlo.
Monk lo miró fijamente, indefenso, mientras sentía que la rabia le subía por dentro; habría podido ponerse a llorar de rabia como un niño indefenso.
– No conocí a Latterly -continuó Grey-, saqué su nombre de la lista de bajas. Son listas interminables, no se lo puede llegar a imaginar. Pero los mejores nombres me los dieron los propios desgraciados en persona… los vi agonizar en Shkodér, acosados por la enfermedad, desangrándose, vomitando por la sala. Escribí la última carta que enviaron a sus familiares. Por lo que yo sé de él, ese pobre George podía no haber sido más que un cobarde. ¿De qué habría servido decírselo a sus familiares? ¡Yo qué sé si fue cobarde o valiente! Cuesta muy poco creer lo que uno quiere oír. La pobrecita Imogen lo adoraba. ¡No me extraña porque el bendito de Charles es un pelmazo! Me recuerda a mi hermano mayor, otro idiota vanidoso. -De pronto su bello rostro se afeó por la malicia y la satisfacción al mismo tiempo. Echó una mirada de arriba abajo a Monk con aire de sabérselas todas-. ¿Y quién no le hubiera dicho a la encantadora Imogen todo lo que quería escuchar? Le hablé de aquel ser extraordinario que es Florence Nightingale. Cargué un poco las tintas de su heroísmo, hablé de ella como de los «ángeles de la misericordia» que sostienen la lamparilla toda la noche junto a los moribundos. ¡Tendría que haber visto su cara! -Se había echado a reír pero de pronto, advirtiendo quizás en Monk una vulnerabilidad, tal vez un recuerdo o un sueño, y captando su profundidad en un momento, añadió con un suspiro-: ¡Ah, sí, Imogen! La conozco muy bien. -Su sonrisa se volvió lasciva-. Me gusta cómo camina, está llena de ansias y también de promesas y esperanzas. -Había mirado a Monk y su lenta sonrisa se había extendido entre sus ojos, que le brillaron con la luz del apetito y la experiencia; se rió entre dientes-. Me parece que a usted Imogen tampoco le cae mal. – ¿Qué dice, imbécil? Para ella usted es menos que basura.
– Ella está enamorada de Florence Nightingale y de la gloria de Crimea. -Sus ojos se clavaron en los de Monk, que centelleaban de rabia-. La hubiera tenido en el momento que hubiera querido, ella se moría de ganas, era toda temblores. -Torció los labios y casi se echó a reír al mirar a Monk-. Yo soy un soldado, he visto la realidad, la sangre y la pasión, he luchado por la reina y por la patria. He presenciado la Carga de la Brigada Ligera, he estado internado en el hospital de Shkodér en medio de moribundos. ¿Qué se figura que opina Imogen de los sucios policías que se pasan la vida olisqueando en la mierda humana, persiguiendo a mendigos y degenerados? Usted sólo busca carroña, recoge la porquería de los demás, usted es como las cloacas, un aliviadero necesario y nada más. -Tomó un largo sorbo de brandy y observó a Monk por encima del vaso-. A lo mejor, cuando se cansen de llorar a aquel viejo idiota que se puso histérico y se pegó un tiro, vuelvo a su casa y me la meriendo. Hace mucho tiempo que no me gustaba tanto una mujer como me gusta ésta.
Fue entonces, al ver aquella sonrisa lasciva en sus labios, cuando Monk cogió el vaso y le arrojó el brandy a la cara. Se acordó de pronto de la furia ciega que lo había invadido. Fue como un sueño del que acabase de despertar. Todavía notaba en la lengua el calor y la irritación del momento.
El licor cogió a Grey con los ojos abiertos y los quemó, abrasando su orgullo hasta lo insoportable. Que un caballero como él, al que ya habían privado de fortuna desde su nacimiento, tuviera que soportar además que aquel imbécil de policía lo atacase y lo insultase en su propia casa… Con una mueca de rabia pintada en el rostro, Grey empuñó su grueso bastón y lo descargó sobre la espalda de Monk. El golpe iba dirigido a su cabeza, pero Monk, gracias a un rápido movimiento, se había zafado por centímetros.
Читать дальше