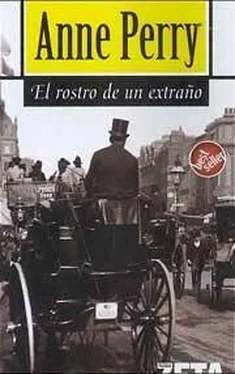– No le pisaré el caso -le prometió-, sólo quiero hacerle una pregunta y está relacionada con Grey, no con el fraude del tabaco.
– De acuerdo -dijo el otro, lanzando un suspiro de satisfacción-. Siempre es más importante el asesinato que el fraude, por lo menos cuando el muerto es hijo de un lord. -Suspiró e hipó al mismo tiempo-. Desde luego, que si se tratase de un pobre tendero o de una sirvienta la cosa cambiaría radicalmente. La importancia del caso está en relación directa con la situación de la persona robada o asesinada, ¿no cree?
Monk hizo una mueca ante la injusticia de la situación, seguidamente le dio las gracias y salió.
No encontró a Robinson, en Elephant Stairs, y le llevó casi la tarde entera buscarlo; finalmente, dio con él en una taberna de Seven Dials y, antes casi de que el hombre hablara, ya supo casi todo lo que quería saber. Vio que su cara se tensaba nada más verle entrar en el establecimiento. Lo miró con ojos llenos de cautela.
– Buenos días, señor Monk, no esperaba volver a verle. ¿De qué se trata esta vez?
Monk sintió un estremecimiento que le recorría todo el cuerpo y tragó saliva.
– Siempre es lo mismo…
La voz de Robinson era débil y sibilante, y en ella Monk detectó un tono que le impresionó por su familiaridad casi electrizante. Se notaba la piel perlada de sudor. Sus recuerdos, por fin, sí; la imagen era real, los sentimientos auténticos: todo volvía a encajar en su sitio. Miró al hombre con dureza.
La cara de Robinson, estrecha y afilada en el mentón, estaba tensa.
– Ya le dije todo lo que sabía, señor Monk. De todos modos, ¿qué importancia tiene ahora? Joscelin Grey está muerto.
– ¿De veras me dijo todo lo que sabía? ¿Lo jura?
Robinson lanzó un bufido de desprecio.
– Sí, lo juro -dijo con aire cansado-. Y ahora, ¿tiene la bondad de esfumarse? Aquí todo el mundo lo conoce. A mí no me beneficia en nada que la policía venga a meter las narices en mis asuntos y me acribille a preguntas. Se figuran que tengo algo que ocultar.
Monk no se molestó en discutir con él. El especialista en fraudes no tardaría en cazarlo.
– Bien -dijo con aire tranquilo-, entonces no será preciso volver a molestarlo.
Salió a la calle sombría y bochornosa en la que se apelotonaban los mercachifles y los niños abandonados. Sus pies apenas notaban el suelo que pisaba. O sea que había, sabido cosas de Grey antes de ir a verlo, antes de matarlo.
Pero ¿por qué odiaba a Grey hasta tal extremo? Marner era quien lo dirigía todo, el cerebro pensante que urdía el fraude y su principal beneficiario. Y al parecer no había hecho ningún movimiento contra Marner.
Necesitaba pensar, poner en claro sus ideas, decidir por lo menos dónde había que buscar la última pieza que faltaba. Hacía un calor sofocante, el aire estaba cargado de la humedad que subía del río, tenía la cabeza confusa, vacilante, el peso de todo lo que había descubierto le daba mareo. Necesitaba comer y beber alguna cosa para saciar la terrible sed que sentía y para limpiarse la boca del hedor que había aspirado en las barracas.
Sin casi apercibirse de lo que hacía se había acercado a una casa de comidas y, al empujar la puerta, lo envolvió el fresco olor a serrín limpio y a sidra. Se dirigió automáticamente a la barra. No quería cerveza, le apetecía pan tierno y crujiente y unos encurtidos caseros. Había notado su olor, acre y dulzón a la vez.
El tabernero le sonrió y fue a buscar el pan crujiente, el queso Wensleydale desmigajado y las jugosas cebollas. Le pasó el plato.
– Hacía tiempo que no se le veía por aquí, señor Monk -lo saludó cordialmente-. Supongo que se le ha hecho tarde y no ha encontrado al tipo que andaba buscando, ¿eh, señor Monk?
Monk cogió el plato con manos rígidas y torpes.
Tenía los ojos clavados en aquella cara. Estaba recuperando la memoria: sabía que lo conocía.
– ¿Al tipo que andaba buscando? -dijo con voz ronca.
– Sí -el tabernero sonrió-, al comandante Grey. La última vez que usted estuvo aquí lo andaba buscando. Fue la noche que lo asesinaron, por eso supongo que no lo encontró.
Algo escapaba a la memoria de Monk, era la última pieza., resultaba exasperante no poder reconocer aún su forma definitiva.
– ¿Usted lo conocía? -le preguntó Monk lentamente, todavía con el plato en las manos.
– ¡Santo Dios, claro que lo conocía, hombre! Ya se lo dije. -Frunció el ceño-. Aquí mismo se lo dije. ¿No lo recuerda?
– No -dijo Monk negando, con la cabeza. Era demasiado tarde para mentir-, aquella noche sufrí un accidente y no me acuerdo de lo que me dijo. Lo siento. ¿Puede repetírmelo?
El hombre le dijo que no con el gesto y siguió secando el vaso que tenía en la mano.
– Demasiado tarde, señor. Al comandante Grey lo asesinaron aquella noche y ya no lo podrá ver. ¿Es que no lee los periódicos?
– Usted lo conocía -repitió Monk-. ¿De dónde? ¿Del ejército? ¡Lo ha llamado «comandante»!
– Exactamente. Yo había servido en el ejército con él hasta que me dieron la invalidez.
– Hábleme de él. Cuénteme todo lo que me dijo aquella noche.
– Mire, señor, en este momento tengo trabajo y si no sirvo a los clientes no me gano la vida -protestó-. ¿Por qué no vuelve más tarde?
Monk se hurgó los bolsillos y sacó todo el dinero que llevaba encima, hasta el último céntimo. Dejó todas las monedas sobre la barra.
– ¡No! ¡Ahora!
El hombre miró el dinero, el brillo que despedía a la luz. Clavó los ojos en los de Monk, vio toda la avidez pintada en ellos y comprendió que se trataba de algo importante. Acercó la mano al dinero y, recogiéndolo rápidamente, se lo metió en la faltriquera que llevaba debajo del delantal antes de volver a coger el paño y seguir secando vasos.
– Me preguntó usted qué sabía del comandante Grey, señor Monk. Yo le dije cuándo lo había conocido y dónde, o sea en el ejército y en Crimea. Él era comandante y yo soldado raso, por supuesto. Estuve a su servicio durante mucho tiempo. Era un oficial bastante regular, ni muy bueno ni muy malo, uno del montón. Un hombre bastante valiente y de buen trato con los soldados. También trataba bien a los caballos, pero ya se sabe que casi todos los señores tratan bien a los caballos.
El hombre parpadeó.
– A mí me pareció que a usted no le interesaba demasiado lo que le conté -prosiguió con aire ausente, ocupado todavía en secar el vaso-. Aunque me escuchaba, no parecía importarle mucho lo que le decía. Después me preguntó por la batalla del Alma, en la que murió un tal teniente Latterly y le dije que, como yo no había estado en la batalla del Alma, no podía conocer al teniente Latterly…
– Pero el comandante Grey pasó la noche anterior a la batalla con el teniente Latterly -exclamó Monk agarrando al hombre por el brazo-. Incluso le prestó un reloj. Latterly tenía mucho miedo y aquel reloj traía suerte, era un talismán. Había pertenecido al abuelo de Grey, que estuvo en la batalla de Waterloo.
– Mire, señor, yo no sé nada del teniente Latterly, pero el comandante Grey no estuvo en la batalla del Alma y, en cuanto a eso del reloj, no sé que tuviera este reloj que usted dice.
– ¿Está seguro? -Monk apretó con fuerza la muñeca del hombre sin darse cuenta de que la presión era excesiva y le hacía daño.
– Naturalmente que estoy seguro, señor -el hombre soltó la mano-, ¿no ve que yo estaba allí? El único reloj que tenía era uno chapado en oro de tipo corriente, igual de nuevo que su uniforme. Y aquel reloj había estado en Waterloo igual que él.
– ¿Y qué sabe de un oficial llamado Dawlish? El tabernero frunció el ceño y se frotó la muñeca.
Читать дальше