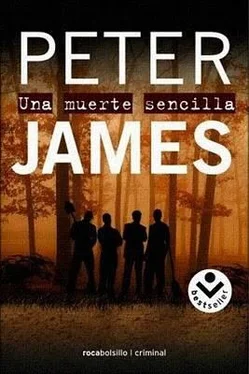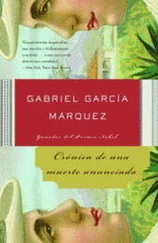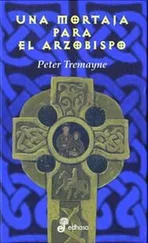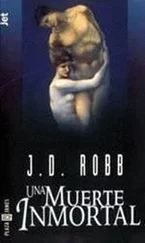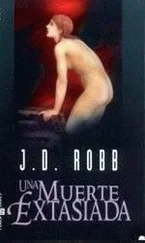Se detuvo para ver qué hacían. El agua goteaba por la gorra de béisbol, el chubasquero y las botas enlodadas y caía en la alfombra de espuma. James Spader estaba en un despacho, hablando con una tía a la que no reconoció.
– Me he cargado a unos doscientos bicharracos de esos. ¿Entiendes lo que te digo? -le dijo Davey a James Spader con su mejor acento sureño.
Pero Spader simplemente no le hizo caso, siguió hablando con la tía. Davey cogió el mando de encima de la cama y apuntó al televisor.
– Sí, bueno, yo tampoco te necesito, ¿entiendes lo que te digo?
Cambió los canales. Ahora vio a dos tipos que no conocía, cara a cara, discutiendo. Clic. James Gandolfino caminaba entre los coches de un concesionario Mercedes-Benz hacia una mujer guapa de pelo largo y negro.
Davey hizo zapping y el hombre desapareció. Recorrió un buen número de canales, pero no parecía haber nadie interesado en hablar con él. Así que fue a la nevera.
– Voy a pillarme una birra del minibar -anunció.
Sacó una coca-cola, la abrió con una mano, se bebió media lata y luego se sentó en la cama y eructó. Su reloj marcaba las 2.21. Estaba muy despierto. Quería charlar con alguien, hablarle de todos los conejos que él y su padre habían matado aquella noche.
– El tema es éste -dijo Davey, y volvió a eructar.
Miró en los bolsillos de su chubasquero, sacó un par de cartuchos de escopeta de verdad y después colgó el impermeable en el perchero de la puerta. Se sentó a los pies de la cama, cansado, como había visto que hacía Clint cuando se quitaba las botas, y tiró al suelo las suyas, primero una y después la otra.
Luego, acarició los dos cartuchos no gastados.
– Llevan tu nombre escrito -le informó a Sean Penn, que caminaba hacia él; pero Sean Penn tampoco estaba de humor para charlas.
Entonces, Davey se acordó. Había alguien que sí hablaría con él. Se arrodilló en el suelo, alargó la mano debajo de la cama para coger el walkie-talkie y subió la antena al máximo. «¡Criiinc!»
Pulsó el botón de «Escuchar» y oyó el crujido de las interferencias. Luego, lo intentó con el botón de «Hablar».
Michael, muy despierto, estaba llorando. No sabía qué hacer, se sentía totalmente impotente. Eran más de las dos de la madrugada, del viernes, se suponía que se casaba mañana. Había un millón de cosas que hacer.
¿Quién coño o qué coño había sacado el tubo para respirar? ¿Podía ser un tejón que se llevaba algo a su guarida? ¿Para qué querría un tejón un trozo de tubo de goma? Además, los pasos eran demasiado pesados. Era una persona, seguro.
¿Quién?
¿Por qué?
¿Dónde estaba Ashley, su querida, amada, preciosa, comprensiva Ashley? ¿Qué estaba pensando ahora? ¿Qué pasaba por su mente?
Seguía albergando la esperanza, en todo momento, de que aquello fuera una pesadilla terrible y que dentro de un minuto se despertaría y estaría en su cama con Ashley al lado. No tenía ningún sentido.
De repente, oyó un silbido agudo, marcado y nítido. ¡El walkie-talkie!
Luego, una voz, con un fuerte acento sureño, habló.
– ¿Tienes idea del daño que hacen? -dijo-. ¿Eh? ¿Tienes idea?
Frenéticamente, Michael buscó la linterna en la oscuridad.
– ¿Sabes? La mayoría no tienen ni idea -continuó la voz-. Los malditos ecologistas hablan de proteger la flora y la fauna, pero esos tíos, esos tíos no saben una mierda, ¿entiendes lo que te digo?
Michael encontró la linterna, la encendió, localizó el walkie-talkie y pulsó el botón de «Hablar».
– ¿Hola? -dijo-. ¿Hola? ¿Davey?
– Sí, sí, ¡contigo estoy hablando! Apuesto a que no tienes ni idea, ¿eh?
– Hola, ¿quién eres?
– Eh, colega, no te preocupes por quién soy. El tema es que cinco malditos conejos comen casi la misma cantidad de hierba que una oveja. Así que calcula.
Michael agarró la caja negra, absolutamente confuso, preguntándose si estaba alucinando. ¿Qué coño estaba pasando?
– ¿Puedo hablar con Mark? ¿O Josh? ¿O Luke? ¿O Peter? ¿O Robbo?
Por unos momentos, hubo silencio.
– ¿Hola? -dijo Michael-. ¿Sigues ahí?
– Amigo mío, no me voy a ninguna parte.
– ¿Quién eres?
– Quizá soy el Hombre sin Nombre.
– Escucha, Davey, esta broma ya dura demasiado, ¿vale? Demasiado, joder. Por favor, déjame salir de aquí.
– Estarás impresionado con doscientos conejos, ¿verdad?
Michael se quedó mirando el walkie-talkie. ¿Es que se habían vuelto todos locos? ¿Era éste el lunático que acababa de sacar el tubo para respirar? Michael intentaba desesperadamente pensar con claridad.
– Escucha -dijo-. Me han metido aquí unos amigos para gastarme una broma. ¿Puedes sacarme de aquí, por favor?
– ¿Te has metido en un lío chungo? -dijo la voz americana.
– Un lío chungo, ahí lo tienes -contestó Michael, sin estar aún seguro de si aquello era alguna clase de juego.
– ¿Qué piensas de doscientos conejos?
– ¿Qué quieres que piense de doscientos conejos?
– Bueno, colega, lo que quiero que pienses es que cualquier tío que se cargue a doscientos conejos es un tío cojonudo, ¿entiendes lo que te digo?
– Absolutamente -dijo Michael-. Estoy absolutamente de acuerdo contigo.
– Vale, pensamos igual, guay.
– Claro. Guay.
– Pero no te pases de guay, ¿eh, colega?
– Entendido -dijo Michael, intentando seguirle la corriente-. ¿Quizá podrías levantar la tapa y podríamos hablar del tema cara a cara?
– Estoy un poco cansado. Creo que me meteré en el sobre y me echaré un sueñecito, ¿entiendes lo que te digo?
– Eh, no, no lo hagas, sigamos hablando -dijo Michael aterrorizado-. Cuéntame más cosas de los conejos, Davey.
– Ya te lo he dicho. Soy el Hombre sin Nombre.
– De acuerdo, Hombre sin Nombre, ¿no tendrás por casualidad un par de panadols? Tengo un dolor de cabeza terrible.
– ¿Panadols?
– Sí.
Hubo un silencio. Sólo se oía el crujido de las interferencias.
– ¿Hola? -dijo Michael-. ¿Sigues ahí?
Oyó una risita.
– ¿Panadol?
– Vamos, por favor. Sácame de aquí.
– Supongo que eso depende de dónde sea «aquí» -dijo la voz después de otro largo silencio.
– Estoy en un puto ataúd.
– Y una mierda.
– Nada de mierda.
Otra risita.
– Nada de mierda, Sherlock, ¿no?
– ¡Sí! Nada de mierda, Sherlock.
– Tengo que irme, es tarde. ¡Buenas noches!
– Eh, por favor, espera… Por favor…
El walkie-talkie se quedó callado.
A la luz tenue de la linterna, Michael vio que el agua había subido considerablemente durante la última hora. Volvió a comprobar la profundidad con la mano. Hacía una hora, le llegaba al nudillo del dedo índice.
Ahora le cubría la mano por completo.
Roy Grace, que llevaba una camisa blanca de manga corta, una corbata triste y el cuello desabotonado, miró el mensaje de texto en su móvil y frunció el ceño: «¡No dejo de pensar en ti! Besos, Claudine».
¿Claudine?
Pasaban pocos minutos de las nueve de la mañana y tenía frío, sentado en su despacho delante de la pantalla del ordenador, que pitaba continuamente para avisar de la llegada de un nuevo mensaje de correo electrónico. Estaba hecho polvo y tenía un dolor de cabeza atroz. Llovía a cántaros y una corriente gélida entraba en la habitación. Durante unos instantes, contempló la lluvia que resbalaba por la ventana, miró las vistas sombrías de la pared del callejón y luego desenroscó el tapón de una botella de agua mineral que había comprado en una gasolinera de camino al trabajo, hurgó en un cajón de su mesa y sacó una caja de Panadol. Perforó el papel de aluminio y sacó dos cápsulas, se las tragó y luego miró a qué hora le habían mandado el mensaje: a las 2.14 de la madrugada.
Читать дальше