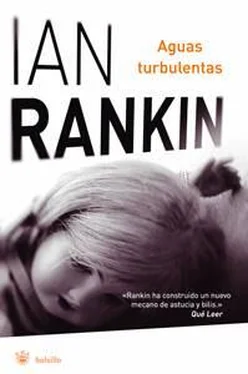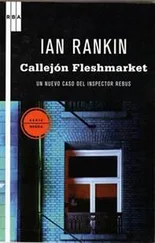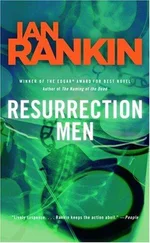– Fantástico -exclamó Thompson, aunque se contradijese con lo que le decía aquel dolor difuso en una muela siempre que entraba en contacto con el azúcar. No había vuelto a pasar por el dentista desde la Copa Mundial de Fútbol de 1994 y no le entusiasmaba la idea de volver.
Milland tomaba el té con azúcar y Thompson no. Por eso, Milland siempre llevaba su cucharilla y un par de bolsitas de plástico que compraba en una cadena de hamburgueserías en la que trabajaba su hijo mayor. No es que fuera un trabajo estupendo, pero tenía sus incentivos y Jason contaba con posibilidades de ascenso.
A Thompson le gustaban todas las películas norteamericanas de policías, desde Harry el Sucio hasta Seven, y cuando se tomaban el descanso fantaseaba a veces que aparcaban junto a un quiosco de donuts un día de clima tropical deslumbrante, pero recibían por radio orden de olvidarse del café y salir a toda pastilla en persecución de unos atracadores de banco o de unos criminales del hampa.
Pero en Edimburgo no había esa suerte. Un par de tiroteos en bares, niños que robaban coches (uno de ellos, hijo de un amigo suyo) y un cadáver en un contenedor de basuras eran todas las acciones relevantes en que había intervenido él en los veinte años que llevaba en el cuerpo. Por eso, cuando sonó la radio dando los datos de un coche y su conductor, a Anthony Thompson le costó reaccionar.
– Oye, Kenny, ¿no es ésa la matrícula?
Milland se volvió a mirar por la ventanilla un coche que estaba aparcado allí mismo.
– No lo sé. La verdad es que no presté atención, Tony -respondió dando otro mordisco a la galleta.
Pero Thompson cogió el micrófono y pidió que les repitiesen la matrícula. Tras lo cual abrió la puerta, dio la vuelta al coche patrulla y miró la parte delantera del vehículo en cuestión.
– Lo teníamos aparcado en nuestras propias narices -dijo antes de coger de nuevo el micrófono.
* * *
Al recibir el mensaje, Gill Templer envió a la zona media docena de agentes del caso Balfour y acto seguido se puso al habla con el agente Thompson.
– Thompson, ¿qué cree, que está en el Botánico o en el parque de Inverleith?
– ¿Dice usted que va a una cita?
– Eso parece.
– Mire, el parque es un simple espacio llano en el que se ve bien a la gente. El Botánico tiene rincones y recovecos en donde puede uno sentarse a charlar.
– ¿Usted cree que estará en el Botánico?
– El caso es que no falta mucho para la hora de cierre…, así que tal vez no.
– Muchas gracias por la información -dijo Templer con un suspiro.
– El Botánico es muy grande, señora. ¿Por qué no envía allí a los agentes con apoyo de varios de uniforme? Mientras, mi compañero y yo podemos mirar en el parque.
Gill Templer consideró la sugerencia. No quería espantar a Programador… ni a Siobhan Clarke. Los quería ver a los dos en Gayfield Square. Los agentes que había enviado, de lejos podían pasar por paisanos, pero los de uniforme, por supuesto que no.
– No -respondió-. No hace falta. Empezaremos por el Botánico. No se muevan de ahí por si vuelve al coche.
* * *
En el coche patrulla, Milland se encogió resignadamente de hombros.
– Tú ya has cumplido, Tony -dijo acabando las galletas y haciendo una bola con el envoltorio.
Thompson no respondió nada. Se le había pasado la ilusión.
– O sea, que tenemos que estarnos aquí. ¿Queda té? -preguntó su compañero tendiéndole el vaso.
* * *
En el café Du Thé no se decía té, sino «infusión de hierbas», de grosella y ginseng, para ser más precisos. A Siobhan le gustó el sabor aunque estuvo tentada de añadirle un poco de leche para suavizarlo. Se tomó la infusión y un trocito de tarta de zanahoria. Había comprado un periódico de la noche en un quiosco cercano y en la página tres aparecía una foto del féretro de Flip portado a hombros a la salida de la iglesia. Había fotos más pequeñas de los padres y de un par de famosos que a ella le habían pasado inadvertidos.
Eso fue después de un paseo por el Botánico, que no había pensado cruzar; sin embargo, sin darse cuenta se vio en la puerta este, junto a Inverleith Row. A la derecha había cafés y tiendas en dirección a Canonmills. Como tenía tiempo por delante consideró ir a buscar el coche, pero pensó que era mejor dejarlo donde estaba, pues no sabía cómo estaría el aparcamiento en el lugar al que se dirigía. En aquel momento recordó que había dejado el teléfono debajo del asiento, pero ya era demasiado tarde; si cruzaba otra vez el Botánico y volvía allí con el coche o a pie, llegaría tarde a la cita y no sabía la paciencia que tendría Programador.
Una vez tomada la decisión, dejó el periódico en el café y volvió hacia el Botánico, pero simplemente para pasar ante la entrada andando por Inverleith Row, donde, justo antes del campo de rugby de Goldenacre, dobló a la derecha y continuó por un camino que se convertía en una especie de pista. Ya empezaba a anochecer cuando dobló una esquina y se acercó a las puertas del cementerio de Warriston.
* * *
Nadie respondía en el portero automático de Donald Devlin y Rebus pulsó otros botones hasta que alguien contestó. Se identificó y le abrieron. Tras él entró Ellen Wylie, quien lo adelantó en la escalera y fue la primera en llegar a la puerta del piso de Devlin, a la que llamó con los puños, a puntapiés, tocando el timbre y haciendo sonar el buzón.
– Nada -dijo.
Rebus, que llegó jadeante, se agachó ante el buzón y levantó la visera.
– Profesor Devlin -gritó-. Soy John Rebus. Tengo que hablar con usted.
En el descansillo de abajo se abrió una puerta por la que asomó una cabeza.
– No pasa nada -dijo Wylie-. Somos policías.
– ¡Ssh! -exclamó Rebus acercando el oído al buzón.
– ¿Qué sucede? -musitó Wylie.
– Oigo algo… -Era un ruido parecido al maullido de un gato-. Devlin no tenía perro ni gato, ¿verdad?
– No me consta.
Rebus volvió a mirar por la rendija del buzón. El vestíbulo estaba vacío y veía al fondo la puerta del cuarto de estar entreabierta; pensó que estarían echadas las cortinas porque no veía su interior. En ese preciso momento abrió desmesuradamente los ojos.
– ¡Santo Dios! -exclamó levantándose, retrocediendo unos pasos y pegando una patada a la puerta y luego otra.
Se oyó crujir la madera, pero no cedía. Cargó contra ella con el hombro, pero nada.
– ¿Qué sucede? -preguntó Wylie.
– Hay alguien dentro.
Iba a lanzar una nueva carga contra la puerta, pero Wylie lo retuvo.
– Los dos a la vez -dijo.
Es lo que hicieron: contaron hasta tres y se lanzaron los dos al mismo tiempo contra la puerta. Se oyó crujir el marco, que al segundo asalto se rompió, y la puerta se abrió de golpe haciendo que Wylie aterrizase a cuatro patas. Al levantar la vista, vio lo que Rebus había atisbado: casi a ras del suelo una mano tanteaba la puerta del cuarto de estar, intentando abrirla.
Rebus entró corriendo y la abrió de par en par. Allí estaba Jean, llena de magulladuras con la cara cubierta de sangre y de moco y el pelo alborotado y empapado también, de sudor y sangre. Tenía un ojo amoratado que no podía abrir y de la boca le brotaba saliva rosa al respirar.
– Santo Dios -exclamó Rebus arrodillándose a su lado y estudiando las lesiones. No quería tocarla por temor a que tuviera alguna fractura.
Wylie, qué había entrado también, contempló la escena. El suelo estaba lleno de objetos y había rastros de sangre por donde Jean Burchill se había arrastrado hasta la puerta.
– Pide una ambulancia -dijo Rebus con voz temblorosa, y añadió-: Jean, ¿qué te ha hecho?
Читать дальше