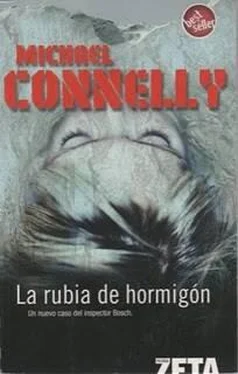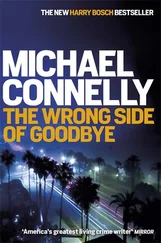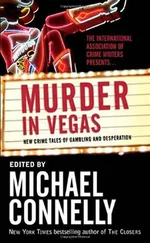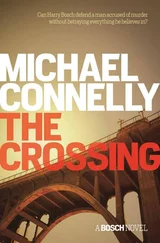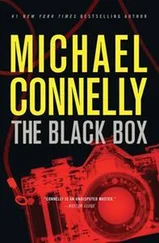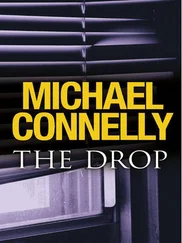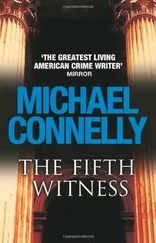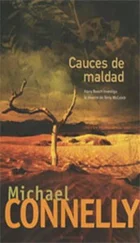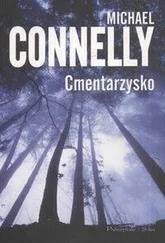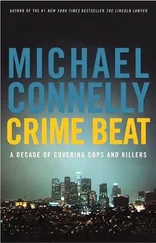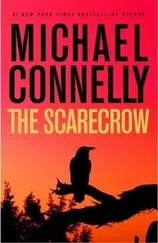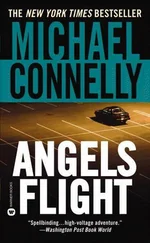Finalmente, llegaron al lugar donde se hallaban los investigadores. Bosch caminó hacia su antiguo compañero, Jerry Edgar, que estaba acompañado de dos detectives a los que Harry conocía y dos mujeres a las que no conocía. Las mujeres iban ataviadas con sendos monos verdes, el uniforme de los miembros del equipo del forense encargados de trasladar cadáveres. Cobraban lo mínimo y los enviaban de escena del crimen a escena del crimen en la furgoneta azul, a recoger cadáveres y llevarlos a la nevera.
– ¿Pasa, Harry? -dijo Edgar.
– Ya ves.
Edgar acababa de asistir al festival de blues de Nueva Orleans y había vuelto con el saludo. Lo decía con tanta frecuencia que resultaba molesto. El propio Edgar era el único detective de la brigada que no se había percatado de ello.
Edgar destacaba en medio del grupo. No llevaba un mono como el de Bosch -de hecho, nunca llevaba porque le arrugaban sus trajes de Nordstrom-, y lo misterioso era que había conseguido abrirse paso hasta la zona de la escena del crimen sin llevarse ni una mota de polvo en los dobladillos del pantalón de su traje cruzado. El mercado inmobiliario, el antiguo y lucrativo pluriempleo de Edgar, llevaba tres años en crisis, pero Edgar seguía siendo el mejor vestido de la división. Bosch se fijó en la corbata azul pálido de su compañero, apretada fuertemente al cuello del detective negro, y supuso que le habría costado más que su corbata y camisa juntas.
Bosch saludó a Art Donovan, el técnico de la policía científica, pero no dijo nada a ningún otro. Estaba siguiendo el protocolo. Como en cualquier escena del crimen imperaba un sistema de castas cuidadosamente establecido. Los detectives básicamente hablaban entre ellos o con los técnicos de investigaciones científicas. Los uniformados no hablaban a no ser que les preguntaran. Los que trasladaban los cadáveres, que ocupaban el peldaño más bajo del escalafón, no hablaban con nadie, salvo con el técnico del forense. Éste cruzaba contadas palabras con los polis. Los despreciaba porque para él eran unos pedigüeños que lo querían todo para ayer: la autopsia, las pruebas toxicológicas…
Bosch examinó la zanja junto a la que se hallaban. La cuadrilla del martillo neumático había perforado el suelo y practicado un agujero de unos dos metros y medio de largo por uno veinte de profundidad. A continuación habían excavado en lateral, hacia un gran bloque de hormigón que se extendía noventa centímetros bajo la superficie del suelo. Había un hueco en la piedra. Bosch se agachó para mirar de más cerca y vio que el hueco tenía la silueta de un cuerpo de mujer. Era como un molde para hacer un maniquí de escayola. Pero estaba vacío por dentro.
– ¿Dónde está el cuerpo? -preguntó Bosch.
– Ya se han llevado lo que quedaba de él -dijo Edgar-. Está en una bolsa, en la furgoneta. Estamos pensando en una forma de llevarnos de aquí esta pieza del suelo sin que se rompa.
Bosch miró en silencio al agujero durante unos segundos antes de levantarse de nuevo y buscar un camino para salir del amparo de la lona. Larry Sakai, el investigador forense, lo siguió hasta la furgoneta azul y abrió el portón. El calor era sofocante en el interior de la furgoneta y el olor del aliento de Sakai era más fuerte que el del desinfectante industrial.
– Supuse que te llamarían -dijo Sakai.
– ¿Ah sí? ¿Cómo es eso?
– Porque parece del puto Fabricante de Muñecas.
Bosch no dijo nada para no dar a Sakai ninguna indicación de confirmación. Sakai había trabajado en varios de los casos del Fabricante de Muñecas, cuatro años atrás. Bosch sospechaba que era el responsable del nombre que los medios de comunicación le habían puesto al asesino en serie. Alguien había filtrado los detalles del uso repetido de maquillaje en los cadáveres a uno de los presentadores del Canal 4. El presentador bautizó al asesino como el Fabricante de Muñecas. Después de eso, todo el mundo empezó a llamarlo así, incluso los polis.
Pero Bosch siempre había detestado ese nombre. No sólo decía algo acerca del asesino, sino también acerca de las víctimas. Las despersonalizaba, y con ello facilitaba que las historias del Fabricante de Muñecas, o el Maquillador como también lo llamaron, que se transmitían por todas las cadenas fueran un producto de entretenimiento en lugar de algo espantoso.
Bosch miró por la furgoneta. Había dos camillas y dos cadáveres. Uno llenaba por completo la bolsa: o bien se trataba de alguien pesado y corpulento o bien el cadáver se había hinchado. Se volvió hacia la otra bolsa. Los restos que contenía apenas la abultaban. Sabía que ésa era la de la víctima que habían sacado del hormigón.
– Sí, ésta -dijo Sakai-. Al otro lo apuñalaron en Lankershim. Se ocupan los de North Hollywood. Ya estábamos llegando al depósito cuando nos llegó este aviso.
Eso explicaba por qué los medios se habían enterado tan pronto. Los avisos del forense se emitían en una frecuencia que estaba sintonizada en todas las salas de redacción de la ciudad.
Bosch examinó la pequeña bolsa de plástico grueso un momento y sin esperar a que lo hiciera Sakai bajó la cremallera. Al hacerlo surgió un olor penetrante y mohoso que no era tan pútrido como podría haber sido si hubieran encontrado el cadáver antes. Sakai abrió la bolsa y Bosch observó los restos humanos. La piel era oscura y se ajustaba con tirantez a los huesos. El detective no sintió asco, porque estaba acostumbrado y había aprendido a desapegarse de tales escenas. A veces pensaba que mirar cadáveres era el trabajo de su vida. Había ido al depósito para identificar a su madre cuando todavía no había cumplido doce años, había visto infinidad de muertos en Vietnam y había perdido la cuenta de los cadáveres que había visto en sus casi veinte años en la policía. Todo ello era la causa de que los viera con la frialdad de una cámara. Era tan desapegado como un psicópata, y lo sabía.
La mujer de la bolsa era pequeña, pero el deterioro de los tejidos y el encogimiento hacían que el cuerpo pareciera aún más pequeño que en vida. Lo que quedaba del pelo llegaba hasta los hombros y daba la impresión de que había sido rubio decolorado. Bosch distinguió los restos de maquillaje en la piel del rostro. Los pechos de la mujer pronto atrajeron su mirada, pues eran sorprendentemente grandes en comparación con el resto del cuerpo encogido. Estaban bien formados, y la piel estaba tensa. En cierto modo eran el rasgo más grotesco del cadáver porque no eran como deberían haber sido.
– Son implantes -dijo Sakai-. No se descomponen. Podríamos sacarlos y vendérselos a la próxima tía estúpida que los quiera. No estaría mal poner en marcha un programa de reciclaje.
Bosch no dijo nada. Se sintió súbitamente deprimido al pensar en la mujer -quienquiera que fuese- que se había operado para resultar más atractiva y había acabado de ese modo. Se preguntó si sólo habría tenido éxito en resultar más atractiva para su asesino.
Sakai interrumpió sus pensamientos.
– Si lo hizo el Fabricante de Muñecas, significa que lleva en el hormigón al menos cuatro años, ¿no? En ese caso la descomposición no es muy grande. Todavía tiene pelo, ojos, algunos tejidos internos. Podremos trabajar con eso. La semana pasada, me cayó un caso, un excursionista que encontraron en el cañón de Soledad. Creían que era un tipo que desapareció el verano pasado. Ya no era más que huesos. Claro que al aire libre hay animales. ¿Sabes que entran por el culo? Es la entrada más suave y los animales…
– Ya lo sé, Sakai. Ciñámonos a éste.
– En fin, con esta mujer al parecer el hormigón ha hecho el proceso más lento. No lo ha detenido, pero lo ha frenado. Debe de haber sido como una tumba hermética.
Читать дальше