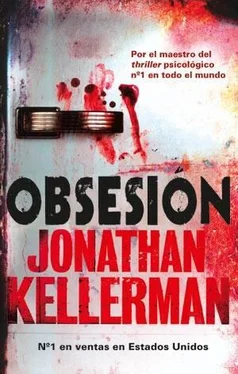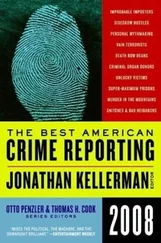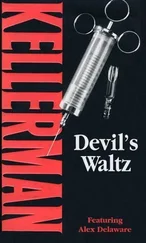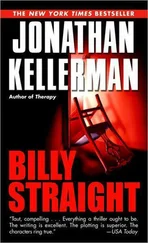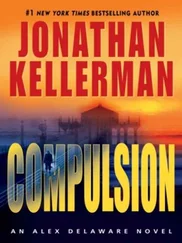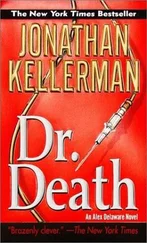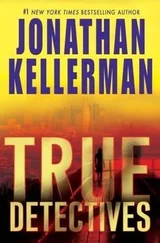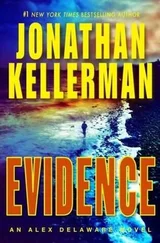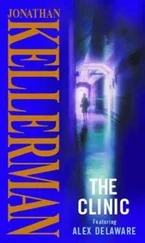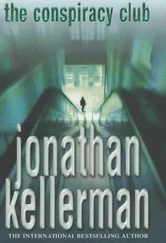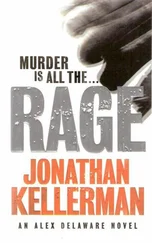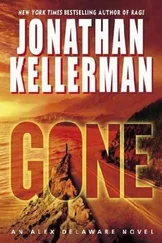Tanya se mordió el labio, apretó con fuerza.
Ahora, estaba allí, trece meses después, una calurosa noche de junio. Algo apestaba en el aire, Patty no sabía el qué y la niña estaba de nuevo en su puerta, más diminuta que nunca, vestía unos vaqueros demasiado grandes y una camiseta blanca desgastada, tenía el pelo más rizado, más amarillo que blanco.
Penetrante y persistente, exactamente de la misma manera. Sujetaba una orea de peluche medio descosida.
Esta vez, miró directamente a Patty.
Un ruidoso coche rojo, un Firebird, estaba aparcado exactamente donde lo estuvo el taxi. Uno de esos modelos trucados con un alerón, neumáticos gruesos y algo metálico sonando bajo el capó. El capó traqueteaba como un corazón en fibrilación.
Mientras Patty se acercaba al coche, el Firebird salió a todo gas, el rubio platino de Lydia apenas visible a través del cristal tintado del asiento del copiloto.
A Patty le pareció que su hermana saludó con la cabeza, pero siempre le quedó la duda.
La niña no se movió.
Cuando Patty volvió donde estaba ella, Tanya metió la mano en un bolsillo y sacó una nota.
Papel blanco del barato, membrete en rojo del Hotel Crazy Eight Motor, Holcomb, Nevada.
Bajo este texto, la letra de Lydia, bastante bonita para alguien que solo llegó a secundaria. Lydia nunca se esforzó por aprender a redactar correspondencia ni nada durante aquellos nueve años, pero las cosas le fueron bien.
La niña empezó a lloriquear.
Patty le cogió la mano, fría, pequeña y suave, y leyó la nota.
Querida hermana mayor:
Dijiste que era una señorita,
quizá contigo pueda llegar a serlo.
Tu hermana pequeña.
– No es el quién -dijo Milo-. Es el ¿sucedió acaso?
– Piensas que es una pérdida de tiempo -repliqué-. ¿No?
Me encogí de hombros. Ambos bebimos.
– Hablamos de una enfermedad terminal, puede que le afectase la cabeza -opinó-. Es solo una teoría más.
Acercó el vaso hacia él, dio vueltas con el palito creando pequeñas olas viscosas. Estábamos en la churrasquería, a unos tres kilómetros al oeste del centro, con dos chuletas delante, ensaladas más grandes que el jardín de muchos y unos Martinis helados.
La una y media del mediodía, una tarde fría de un miércoles, celebrábamos el final de un juicio por un asesinato pasional que había durado un mes entero. La acusada, una mujer cuyas pretensiones artísticas la condujeron a una relación mortal, nos sorprendió a todos declarándose culpable.
Cuando Milo salió de la sala del tribunal, le pregunté por qué había cedido la acusada.
– No ha dado ninguna razón. Puede que haya intentado conseguir la condicional.
– ¿Y podría haberla conseguido?
– Yo diría que no, pero si el zeitgeistse pone melancólico, ¡quién coño sabe!
– ¿Mucha palabrería esta mañana? -pregunté.
– Ética, ambiente social, elige lo que quieras. Lo que quiero decir es que en estos últimos años todo el mundo se cree capaz de erradicar el crimen. Así que hacemos nuestro trabajo demasiado bien y John Q. está contento. El Times acaba de emitir una de sus series sensibleras sobre cómo una cadena perpetua por asesinato realmente significa vivir y no es tan trágico. Más de todo esto y volvemos a los dulces días de la libertad condicional.
– Eso significa que la gente lee los periódicos.
Se enfurruñó.
Me habían citado como testigo de la acusación. Me había pasado cuatro semanas de guardia, tres días sentado en un banco de madera en un pasillo largo y gris del edificio del juzgado de lo penal, en Temple.
A las nueve y media de la mañana estaba haciendo un crucigrama cuando Tanya me llamó para decirme que su madre había muerto de cáncer un mes antes y que quería una sesión.
Hacía años que no las había visto a ella o a su madre.
– Lo siento mucho, Tanya. Puedo verte hoy.
– Gracias, doctor Delaware -su voz se cortó.
– ¿Hay algo que quieras contarme ahora?
– En realidad no; no es por el dolor. Es algo… Estoy segura de que pensará que es extraño.
Esperé. Me dijo algo:
– Seguramente creerá que estoy obsesionada.
– En absoluto -le respondí, acostado en el diván de la consulta.
– No lo estoy, de verdad doctor Delaware. Mi madre no habría… Lo siento, tengo que volver a clase. ¿Puede recibirme hoy un poco más tarde?
– ¿Qué tal sobre las cinco y media?
– Muchísimas gracias, doctor Delaware. Mi madre siempre le respetó.
***
Milo cortó el hueso; cogió un trozo de carne para inspeccionarlo. La iluminación hizo que su cara pareciera una lápida.
– ¿A ti esto te parece de primera calidad?
– Sabe bien -le dije-. Probablemente no tenía que haberte dicho nada de la llamada: confidencialidad. Pero si resulta ser algo importante, sabes que volveré.
El filete desapareció entre sus labios. Sus mandíbulas trabajaban y los granos de acné de sus mejillas parecían comas bailando. Usó la mano libre para quitarse un mechón de pelo negro de su frente moteada. Mientras tragaba añadió:
– Siento lo de Patty.
– ¿La conocías?
– Solía verla en Urgencias, cuando fui con Rick. «Hola, ¿qué tal?» «Que tenga un buen día.»
– ¿Sabías que estaba enferma?
– De ningún modo. Lo habría sabido si Rick me lo hubiera contado, pero teníamos una nueva regla: nada de hablar de trabajo fuera del horario laboral.
Cuando un caso está abierto, el horario de un detective de homicidios nunca acaba. Rick Silverman trabajaba en la unidad de Urgencias del Cedars desde hacía años. Los dos no paraban de hablar sobre los límites, pero sus planes se apagaron pronto.
– Entonces, ¿no tienes idea de si trabajaba todavía con Rick? -le pregunté.
– Misma respuesta. Confesar «algo terrible» que hizo, no tiene sentido, Alex. ¿Por qué desenterraría ella los trapos sucios de su madre?
Porque la joven consigue algo y no quiere dejarlo pasar.
– Buena pregunta.
– ¿Cuándo la trataste?
– La primera vez fue hace doce años, ella tenía siete.
– Doce años exactamente, no es una aproximación -dijo.
– Hay casos que no se olvidan.
– ¿Casos duros?
– Lo hizo bastante bien.
– El superloquero suma puntos de nuevo.
– Suerte -le dije.
Me miró. Comió un poco más de filete. Dejó el tenedor.
– Esto no es de primera, como mucho, excelente.
***
Dejamos el restaurante y Milo volvió al centro, a una reunión para arreglar el papeleo en la oficina del fiscal del distrito. Yo cogí la calle Seis hacia la terminal oeste en San Vicente, donde un semáforo en rojo me dio el tiempo necesario para llamar a urgencias del Cedars-Sinai. Pregunté por Richard Silverman y todavía estaba esperando cuando el semáforo se puso en verde. Colgué y seguí hacia el norte a La Ciénaga, luego al oeste por Grace Alien hasta el solar del hospital.
Patty Bigelow, fallecida a los cincuenta y cuatro años. Siempre había parecido tan fuerte…
Dejé el coche en una plaza del aparcamiento para visitantes y caminé hacia la puerta de entrada de la unidad de Urgencias, intentando recordar la última vez que hablé con Rick profesionalmente, cuando me envío a Patty y a Tanya.
Nunca.
Mi mejor amigo era un detective de homicidios gay, lo que no significaba ver con frecuencia al hombre con el que él vivía. En el transcurso de un año, había charlado con Rick media docena de veces cuando cogía el teléfono en su casa, siempre con tono suave, ninguno de los dos quería prolongarlo.
Читать дальше