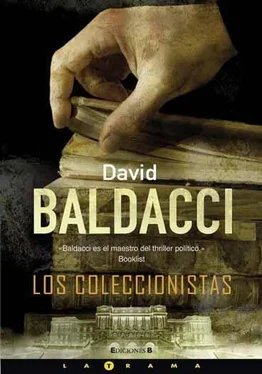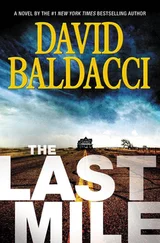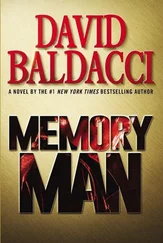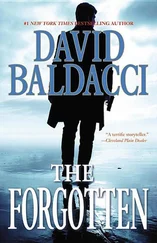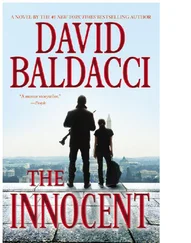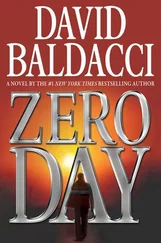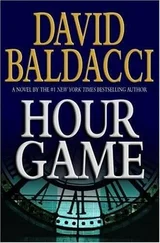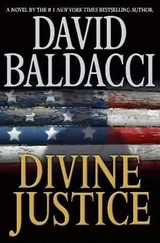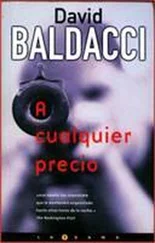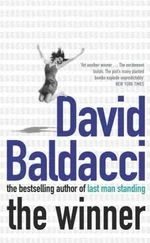– Pero, ahora que Bradley está muerto, eso es discutible.
– Por supuesto. Mike y yo intentamos hacerlo correcto y estamos sin trabajo. Albert pasa del viejo y todo le va sobre ruedas. Y Mike tiene cuatro hijos y su mujer no trabaja. Trent es soltero y no tiene hijos. Ya me dirá dónde está la justicia.
– Ya sé, todo lo que pueda averiguar sobre Albert Trent -dijo Milton en cuanto se marcharon.
Stone asintió.
– Todo.
– De todos modos, parece un motivo bastante claro para un asesinato. Me sorprende que la policía no se le haya echado encima. Warren ni siquiera parece haber sospechado. -¿Qué motivo? -preguntó Stone.
– Oliver, es obvio. Si Bradley vive, Trent tiene que dejar el Comité de Inteligencia. Si muere, Trent se queda donde está.
– ¿O sea que crees que ese tipo mata al presidente de la Cámara de Representantes para evitar cambiar de trabajo? Y no fue quien apretó el gatillo porque estaba en el club. O sea que tuvo que haber contratado a un asesino a sueldo para que lo hiciera por él. Me parece un poco exagerado para conservar un puesto como mando intermedio en el Gobierno. Y, como dijo Warren, el gabinete del presidente de la Cámara es mucho más prestigioso.
– Entonces tiene que haber algo más.
– Vale, pero ahora mismo no sabemos de qué se trata.
Dennis Warren descolgó el auricular del teléfono de su casa y habló con su amigo y ex compañero Mike Avery. Luego marcó otro número.
– ¿Albert? Hola, soy Dennis. Mira, siento molestarte en el trabajo, pero han estado aquí unos tíos haciendo preguntas raras. También he llamado a Mike Avery, para que esté informado. Probablemente no sea nada, pero he decidido llamarte de todas formas.
– Te lo agradezco -dijo Trent-. ¿Qué querían saber?
Warren le relató la conversación y añadió:
– Les he dicho que tú organizaste el brindis para Bob y que te habías quedado en el comité.
– ¿Qué pinta tenían?
Warren describió a Stone y a Milton.
– ¿Los conoces? -preguntó.
– No, de nada. ¡Qué raro!
– Bueno, como he dicho, he preferido que estuvieras al corriente. Espero no haber dicho nada que no debiera.
– No tengo secretos -repuso Trent.
– Oye, Albert, si queda alguna vacante en el gabinete del comité, dímelo, ¿vale? Estoy harto de estar de brazos cruzados.
– Descuida, y gracias por la información.
Albert salió inmediatamente de su despacho e hizo una llamada desde una cabina para pedir a Seagraves que se reuniera con él más tarde, fuera del Capitolio.
– Tenemos un problema -le dijo Trent a Seagraves cuando éste llegó.
Seagraves lo escuchó.
– Bueno, es obvio lo que harán a continuación -dijo Seagraves.
– ¿Te encargas tú del asunto? -Siempre me encargo del asunto.
Mientras Milton y Stone hacían sus rondas de investigación, Caleb alzó la vista del escritorio de la sala de lectura al ver entrar a Annabelle, vestida con una falda negra plisada y chaqueta a juego, blusa blanca y zapatos de salón bajos. Llevaba un bolso grande colgado del hombro y tenía en la mano el flamante carné de la biblioteca, con foto incluida. Caleb se le acercó.
– ¿Puedo ayudarla en algo, señorita…?
– Charlotte Abruzzio. Sí, estoy buscando un libro.
– Pues ha venido al lugar idóneo. Al fin y al cabo, esto es una biblioteca. -Caleb rio.
Annabelle ni siquiera esbozó una sonrisa. Le había dicho que hablara con ella lo mínimo y que no soltara ningún chiste malo; pero él ni caso, el bobo. Le dio el título del libro que quería. El mismo se lo había sugerido la noche anterior cuando repasaron el plan.
Caleb fue a buscar el libro a la cámara y Annabelle se sentó a una mesa con el volumen. Estaba sentada de cara a la puerta, de forma que también veía claramente a Caleb.
Al cabo de una hora, Caleb se levantó de un brinco.
– Ah, Jewell, ¿cómo estás? Jewell, me alegro de verte -dijo, acercándose rápidamente a la mujer mayor, tras dedicar a Annabelle una mirada de «es ella».
Annabelle apretó los dientes. «Menudo negado.» El hombre no habría resultado menos descarado si hubiera sacado unas esposas y se hubiera abalanzado sobre ella. Por suerte, Jewell English no pareció percatarse, porque estaba rebuscando algo en el bolso.
Al cabo de unos minutos, Caleb le entregó a Jewell un libro de la cámara, y ella se acomodó con él. Caleb iba una y otra vez hacia ella y luego miraba a Annabelle como si pensara que ésta no se había dado cuenta de la identidad de su presa. Exasperada, Annabelle lo fulminó con la mirada y él se refugió tras su escritorio.
Cuando Jewell terminó al cabo de una hora, recogió sus cosas, se despidió de Caleb y se marchó. Annabelle la siguió al minuto y la alcanzó en la calle mientras la mujer esperaba un taxi. Annabelle se había puesto un pañuelo en la cabeza y una chaqueta larga que llevaba en el bolso. Cuando el taxi paró junto a la acera, Annabelle actuó. Chocó con Jewell e hizo que se le cayera el bolso. Introdujo la mano y la sacó tan rápido que, aun estando al lado, nadie habría sido capaz de advertir el movimiento.
– ¡Oh, Dios mío! -dijo Annabelle, con acento marcadamente sureño-. Querida, cuánto lo siento. Mi mamá no me educó para ir por ahí chocando con damas como usted.
– No pasa nada, bonita -dijo Jewell, un poco afectada por la colisión.
– Que pase un buen día -dijo Annabelle.
– Tú también -dijo Jewell amablemente mientras entraba en el taxi.
Annabelle palpó la funda de las gafas floreada que se había guardado en el bolsillo. Al cabo de unos minutos, volvía a estar en la sala de lectura. La recepcionista había cambiado. Caleb se acercó corriendo a Annabelle.
– Dawn -le dijo a la recepcionista-. Voy a enseñarle rápidamente la cámara a la señorita Abruzzio. Es de fuera y está de visita. Eh… ya he pedido la autorización a los jefes -mintió. Este incumplimiento de las normas habría resultado impensable hacía algún tiempo; pero, después de todo lo que había pasado, Caleb consideraba que encontrar al asesino de Jonathan era más importante que cumplir las normas de la biblioteca.
– De acuerdo, Caleb -dijo Dawn.
Los dos entraron en la cámara y Caleb llevó a Annabelle a la sala Jefferson, donde podían hablar en privado. Ella le enseñó las gafas.
– ¿Quieres probártelas? Yo me las he puesto y no veo gran cosa.
Caleb se las puso e inmediatamente se las quitó.
– ¡Dios mío, qué raro!, es como mirar a través de tres o cuatro capas de cristales distintos, con pequeñas manchas solares. No lo entiendo. Con las que me dejó aquel día veía perfectamente.
– Motivo por el que te dio esas gafas y no éstas. De lo contrario, te habría parecido extraño. ¿Tienes el libro que ha pedido?
Le enseñó el Beadle.
– He fingido que lo guardaba en su sitio.
Annabelle cogió el libro.
– Parece de baratillo.
– Ésa es la cuestión. Son novelas baratas del siglo XIX.
– Parecía estar leyendo el libro tranquilamente con estas gafas. Me refiero a que tomaba notas.
– Sí, cierto. -Caleb se puso las gafas lentamente y abrió el libro entrecerrando los ojos.
– ¿Ves algo? -preguntó Annabelle.
– Está un poco borroso. -Pasó varias páginas y, de repente, se paró-. Un momento, ¿qué es eso?
– ¿Qué es qué? -dijo ella.
Señaló una palabra en la página.
– Esta letra está resaltada. ¿No lo ves? Es amarillo brillante.
Annabelle miró donde señalaba.
– No veo nada de eso.
– ¡Ahí! -exclamó, poniendo el dedo encima de la letra «e» en una palabra de la primera línea.
– Yo no la veo brillante y… -Se calló-. Caleb, dame las gafas. -Annabelle se las puso y miró la página. La letra era amarilla brillante y, literalmente, saltaba de la página. Se quitó las gafas muy despacio-. La verdad es que son especiales.
Читать дальше